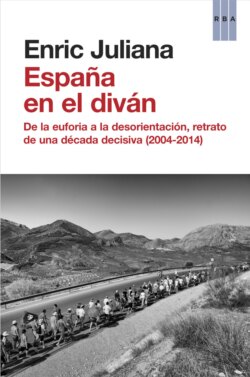Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеEL MALESTAR DE CATALUÑA
En la medida que los asuntos de Cataluña siempre aparecen bastante vinculados al pasado, vamos a empezar con una anécdota no muy antigua, pero sí lo suficientemente alejada en el tiempo. Era invierno de 1989. Jordi Pujol estaba invitado a pronunciar una conferencia en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, dentro de un ciclo sobre el Estado de las Autonomías al que habían sido invitados los presidentes de todas las comunidades autónomas. Los Juegos Olímpicos estaban próximos y el Ayuntamiento barcelonés era entonces un hervidero de iniciativas políticas. Comenzaba a ser bastante evidente que Pasqual Maragall ambicionaba ser algo más que el alcalde olímpico de Barcelona.
Como es habitual en él, Pujol situó con gran habilidad su visión de Cataluña en el cuadro general: España, Europa y el mundo. De una manera un tanto retórica se preguntó si seguía siendo cierta la vieja idea, todavía muy anclada en el catalanismo, de que Cataluña va bien cuando España (la España central) va mal, y viceversa. En un momento dado se dirigió a los asistentes y haciendo uso de uno de sus trucos preferidos, les lanzó una pregunta: «¿Han leído ustedes Asalto al poder? Si no lo han leído, háganlo y verán que no sale ningún catalán».
El presidente de la Generalitat se refería a un libro que en aquel momento estaba teniendo mucho éxito. Escrito por el periodista madrileño Jesús Cacho, Asalto al poder narra, con tintes verdaderamente hagiográficos, la trayectoria ascendente del banquero Mario Conde y documenta con gran profusión de detalles la despiadada lucha que a finales de los años ochenta estaba teniendo lugar en los círculos financieros y mediáticos de Madrid, en vísperas de la privatización de los grandes monopolios del Estado y en plena eclosión del negocio de la televisión privada. Asalto al poder es un retrato sesgado pero muy vivo, muy veraz, de una época que conviene no perder nunca de vista para entender algunas de las claves del presente español. Y, efectivamente, en aquella ordalía para determinar quién de verdad mandaba en España, no sobresalía ningún apellido catalán. Pujol se limitó a lanzar la pregunta, sin añadir ningún comentario a la respuesta negativa, que se daba por sobrentendida. No, no había ningún catalán de relieve en el torbellino de las finanzas madrileñas. O mejor dicho, sí que lo había, pero su ambicioso campo de actuación todavía parecía pivotar entre los campos de petróleo de Kuwait y los círculos de negocio de Barcelona. Era Javier de la Rosa, también conocido, con el paso de los años y de los escándalos, como el financiero catalán. (En un arranque de generosidad, cuyo motivo y alcance todavía no está del todo explicado, Pujol llegaría a calificar a De la Rosa de empresario modelo. Fue una de las frases más infelices de su dilatado mandato: no hay presidente de la Generalitat sin corona de espinas.)
Aquella tarde en el Saló de Cent, quizá sin saberlo, Pujol leyó las cartas de su futuro. Trece años más tarde, por decirlo un poco al estilo de Gabriel García Márquez, cuando el patriarca del nacionalismo catalán se vio bajando lentamente las escalinatas de mármol del Parlament de Catalunya después de haber empatado las elecciones y perdido la presidencia de la Generalitat, debería recordar el día en que su perspicacia le llevó a descubrir el hielo; la fría realidad de una Barcelona que comenzaba a quedar detrás de Madrid. Aquel día esa cosa y otras muchas más que iban a suceder aún no tenían nombre, pero con los años lo irían adquiriendo, con gran variedad de acentos y de disgustos: «pérdida de peso»; «si no espabilamos nos convertiremos en el Santander del Mediterráneo»; «déficit fiscal»; «expolio». Aquella tarde en el Saló de Cent, Jordi Pujol vislumbró el acontecimiento sin el cual es imposible explicar qué diablos ha pasado en Cataluña después de la efervescencia de los Juegos Olímpicos.
No era fácil captarlo en aquel momento, puesto que Barcelona se hallaba presa de una grandísima excitación. Las Olimpiadas constituían un reto formidable para una ciudad muy acostumbrada a lamerse las heridas. El reto, como es sabido, acabaría superándose con un sobresaliente. Preocupado por la proyección política que el acontecimiento olímpico estaba dando a Maragall, Pujol había ideado un poderoso contrapunto consistente en la construcción de un grandioso parque de atracciones en el litoral de Tarragona, provincia clave en futuras elecciones autonómicas. El proyecto no era fácil y para ello requirió el apoyo financiero de De la Rosa, calificado entonces de empresario modelo.
Mientras Maragall fortalecía y enriquecía Barcelona y su área metropolitana, los nacionalistas se preocupaban de fomentar el litoral de Tarragona y Girona y las comarcas interiores, para que la riqueza y el poder no se concentrasen todos en Can Fanga (nombre entre distante y despectivo con el que en algunas comarcas catalanas todavía se refieren a la ciudad de Barcelona). Ese era el gran debate del momento en la prensa catalana: cosmopolitas contra ruralistas, patriotas contra metropolitanos. Cataluña ha dedicado en los últimos años muchas energías a discusiones de este tipo. Con tanta intensidad y prosodia que hoy, al contemplarlas a la luz de los problemas actuales, es casi imposible no enrojecer.
Quince años después, el dogma metropolitano está siendo aceptado por el nacionalismo. En un seminario del grupo L’Opinió Nacionalista celebrado en mayo de 2005, el profesor Joan Manuel Tresserras, uno de los intelectuales mejor cualificados del entorno de Esquerra Republicana, teorizaba lo siguiente: «El mundo del futuro será una gran red de megalópolis; si Cataluña quiere contar en el mundo del futuro, debe esforzarse en convertir Barcelona en una gran megalópolis, como ya lo es Madrid». Y en un reciente encuentro de empresarios convocado por La Vanguardia en la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos) —el diario organiza desde hace unos años un fórum anual en el extranjero, para poder analizar la coyuntura económica de Barcelona y Cataluña desde una saludable distancia— todas las opiniones convergían en un mismo punto: la Barcelona metropolitana ha de ser la gran plataforma de Cataluña para competir en el mundo.
Lejos, muy lejos, quedan, por lo tanto, los tiempos en que Jordi Pujol decidía borrar de un plumazo la Corporación Metropolitana de Barcelona, temeroso de que el partido socialista —con Maragall a la cabeza— convirtiese la administración supramunicipal en un contrapoder de la recuperada Generalitat. Lejos quedan también los tiempos en los que Pujol clamaba contra una Cataluña hanseática —en referencia a la Hansa, la liga de 90 ciudades bálticas impulsada en el siglo XIV por la burguesía mercantil de Bremen y Danzig—. Nadie discute hoy que el futuro económico de Cataluña pasa en muy buena medida por la capacidad de Barcelona de tejer en los próximos años una potente red de intereses que baje hasta Valencia, pase por Zaragoza y suba hasta Toulouse, sin olvidarse de las Baleares.
La disolución de la Corporación Metropolitana en 1987 complicó de manera objetiva la adopción de decisiones estratégicas —la ampliación de la red del metro, el trazado del AVE y la ampliación de la Feria de Barcelona, por poner tres ejemplos de primer orden— cuyo retraso ahora duele, sobre todo cuando Barcelona se mira, quizá de una manera demasiado obsesiva, en el espejo de Madrid.
Los dos grandes partidos catalanes, PSC y CiU, se han combatido desde su fundación sin tregua ni descanso, porque sin ser lo mismo, se parecen mucho: ambos compiten desde 1980 por el espacio central de la sociedad catalana. Pujol tenía razones más que fundadas para sospechar que la «Corpo» (así la llamaban los alcaldes socialistas) podía acabar convirtiéndose en un contrapoder de la Generalitat, de manera que optó por actuar a la defensiva, muy a la defensiva. Cortó por lo sano. Y Maragall, que ya veía el trampolín de los Juegos Olímpicos en el horizonte, seguramente no supo ofrecer a tiempo un pacto adecuado: por ejemplo, la presidencia de la Corporación para Pujol o para el consejero de Política Territorial del Govern de la Generalitat, y la vicepresidencia para el alcalde de Barcelona. No hubo «compromiso histórico» en 1987. Las consecuencias del desbarajuste metropolitano no se verían claras hasta después de los fastos olímpicos.
Transcurridos quince años desde la crisis hanseática, amortizados los beneficios más inmediatos del éxito olímpico y concluida la etapa (1993-2000) en la que Convergència i Unió logró desempeñar un decisivo papel de bisagra en el Parlamento español, el diario La Vanguardia comenzó a prestar especial atención a la pérdida de posiciones de Barcelona respecto a Madrid. A lo largo de 2002 se publicaron una serie de reportajes en los que se ponía en evidencia los retrasos estructurales que el área de Barcelona estaba acumulando en diversos ámbitos: escaso crecimiento de la red del metro; indefinición sobre el trazado del AVE y grandes incógnitas sobre su posible conexión con el aeropuerto de El Prat; retraso en la construcción de la tercera pista de aterrizaje y en los planes de ampliación de las terminales aéreas; cancelación de los pocos vuelos directos entre Barcelona y Estados Unidos; inexistencia de una línea de ferrocarril de vía estrecha entre el puerto y la frontera francesa; pérdida de competitividad de la Feria de Montjuïc en relación al moderno recinto IFEMA de Madrid; crónico cuello de botella en la carretera N-II; sensación de agravio por el gran número de peajes en las vías de acceso a Barcelona; posible desaparición del salón de moda Gaudí en beneficio de un certamen centralizado en Madrid... Una larga lista. El fiel retrato de un estado de ánimo.
La lista era larga y se ampliaba a medida que el debate iba cuajando. La aprobación en el Parlamento español del Plan Hidrológico Nacional con el apoyo del joven sector soberanista de Convergència i Unió (que desoyó el criterio de Pujol y de Josep Antoni Duran Lleida, reticentes a dar un sí explícito al trasvase del Ebro) reforzó la sospecha de que el Gobierno Aznar apostaba fuerte por Valencia para debilitar a Barcelona. E incluso había una guinda futbolística. La mala racha del F. C. Barcelona, sumido en una fuerte crisis de liderazgo frente a la pujanza de los «galácticos», contribuía a alimentar la sensación de declive.
No hace falta glosar la influencia de La Vanguardia en Cataluña. Al cabo de unas semanas, el debate estaba presente en todos los medios de comunicación, incluida la televisión autonómica. De inmediato se encendieron las señales de alarma en todos los partidos. Y como es frecuente en política, la interpretación en clave conspirativa tampoco tardó en dar señales de vida. El Partido Popular creía estar ante una campaña de descrédito de la acción del Gobierno central en Cataluña, de la que solo podían beneficiarse los socialistas. Personalidades relevantes de CiU acusaron veladamente al diario de fomentar la «desmoralización del país», en un momento muy delicado para los nacionalistas, puesto que Pujol había anunciado la retirada y el hombre que debía sucederle, Artur Mas, no acababa de despegar en las encuestas. En CiU afirmaban estar convencidos de que aquella era una campaña orquestada por el ministro Josep Piqué. En su opinión la estratagema era la siguiente: se trataba de dar primero la sensación de que Barcelona estaba quedando rezagada respecto a Madrid, para que después llegase Piqué, cual Séptimo de Caballería, con el anuncio de importantes inversiones del Estado en Cataluña.
Los socialistas, teóricos beneficiarios del debate, parecían desconcertados. El alcalde de Barcelona, personalidad muy proclive a situarse a la defensiva, interpretó que aquella era una campaña que apuntaba directamente a su cabeza. El teorema de Joan Clos decía lo siguiente: «Van a por mí porque saben que Maragall ganará la presidencia de la Generalitat». Los asesores económicos de Clos se esforzaban en demostrar que la aceleración de Madrid se debía a la reinversión en la capital de España de los grandes beneficios de las privatizaciones, pero no esbozaban ningún gesto de reclamación, ninguna queja. El mensaje era simple, muy simple: «Nosotros no tenemos la culpa».
En el curso de un debate en BTV, emisora local de televisión dependiente del Ayuntamiento, el periodista Xavier Vidal-Folch, director adjunto del diario El País, preguntó al alcalde de Barcelona por qué razón no se colocaba al frente de la protesta. Persona cordial, pero de opiniones vehementes, Vidal-Folch llegó a sugerir un nuevo tancament de caixes (protesta fiscal contra el Gobierno español que tuvo lugar en Barcelona en 1899, consistente en la abstención en el pago de las contribuciones). Aunque aquel boicot fracasó al ser proclamado el estado de guerra —una derrota más que sumar al doliente panteón del catalanismo—, el nombre del alcalde de la época, el médico Bartomeu Robert, no ha sido olvidado. Clos, también médico de profesión, se quedó mirando a Vidal-Folch estupefacto; hubo unos segundos de silencio hasta que el alcalde, esbozando una sonrisa, decidió cambiar de tema.
Renunciando a emular, ni que fuera tímidamente, al legendario doctor Robert, el doctor Clos complicó de manera extraordinaria su futuro político al configurarse como pieza débil del complicado tablero catalán. El alcalde seguramente tenía al menos tres motivos para no ponerse al frente de un movimiento cívico contra el Gobierno: su natural prudencia —aficionado a la navegación y la aeronáutica es un hombre más habituado a sortear borrascas que a atravesarlas—; el temor a perder las inversiones del Estado en el Forum 2004, considerado entonces el objetivo central de su mandato; y la decisión estratégica del PSC de reducir su perfil de partido metropolitano para poder diluir ante el resto de Cataluña la imagen de un Maragall solo interesado por Barcelona.
La despolitización del Ayuntamiento en el instante en que Barcelona se convertía en detonante de una crisis estructural de la política catalana seguramente es uno de los datos más relevantes y extraños de este relato. He ahí a un jugador de ajedrez que renuncia a mover la dama en el momento en que la partida puede inclinarse a su favor. ¡Qué estrategia más sorprendente!
La campaña de La Vanguardia, si es que puede llamársele así, no respondía a ningún interés oculto. ¡Todos los partidos se consideraban perjudicados! En realidad reflejaba una creciente preocupación en los círculos empresariales de la ciudad por la evolución de Barcelona. Preocupaba la pérdida de dinamismo respecto a Madrid, aunque ese no era el único punto de referencia. Posteriores pronunciamientos del Círculo de Economía, de la Cámara de Comercio de Barcelona y, en menor medida, del Fomento del Trabajo, dieron una dimensión más programática a un debate que fue calando en la calle.
Permita el lector una anécdota. El periodista Eugeni Madueño, en aquel momento redactor jefe de la sección local del diario, llegó en una ocasión muy excitado a la redacción de la calle Pelai con la siguiente historia. Un taxista le había arengado: «¡Aprieten fuerte los de La Vanguardia, no dejen que los de Madrid nos quiten el salón Gaudí!». Es evidente que a ningún taxista le interesa que su ciudad pierda un salón ferial, pero aquella tarde pensé en el mitológico rapto de Europa: el AVE que no llega, el aeropuerto que no crece, los peajes que no bajan y... ¡encima nos secuestran a las modelos!
Transcurrido más de un año desde el inicio de la polémica, Pasqual Maragall, que había asistido silencioso a los primeros compases del debate, publicó en julio de 2003 un artículo en el diario El País en el que intentaba trasladar el estado de ánimo catalán al resto de España. El título del artículo, «Madrid se ha ido», causó perplejidad en la capital y alimentó un poco más su fama de excéntrico. El entonces aspirante a la presidencia de la Generalitat sostenía que Madrid se había disparado en exceso: se había convertido en una auténtica megalópolis, en un nódulo más de la red que conecta las ciudades más potentes del planeta (Nueva York, Los Ángeles, Miami, París, Londres, Sao Paulo...), lo cual exigía —en su opinión— un gran movimiento de reequilibrio interno.
Maragall situaba la angustia de Barcelona en el contexto español: reivindicaba una España menos radial, menos polarizada por el Gran Madrid, y una renovación de los equilibrios existentes antes del despegue galáctico de la región central de España. Una vez más su diagnóstico era brillante pero, también una vez más, su manera de expresarlo era manifiestamente mejorable. ¡Madrid se ha ido! En una ciudad que se considera la quintaesencia española, aquella frase parecía escrita ya no por un pingüino, sino ¡por un extraterrestre! Maragall daba en el clavo, pero a costa de pillarse los dedos. Su fama de tipo raro sería hábilmente explotada en el futuro por todos sus adversarios, a los que él mismo serviría en bandeja reiteradas oportunidades de caricaturizarlo. Pero esa es otra historia, con ecos intensos y recientes.
Ahora lo que interesa consignar es que a finales de 2002, a mitad de la segunda legislatura del Gobierno Aznar, en la opinión pública catalana ya había cuajado la idea de que la mayoría absoluta del Partido Popular perjudicaba los intereses generales de Cataluña. Los modales de Aznar no hacían sino confirmar, una y otra vez, esa sensación: la famosa foto con los pies encima de la mesa en la reunión del G-8 en Canadá; la negativa a incorporar los distintivos autonómicos en las matrículas de los coches aludiendo despectivamente a las «chapas»; la prosopopeya que rodeó la boda de su hija en la basílica de El Escorial... El estilo Aznar chocaba frontalmente en Cataluña con ese trasfondo medio luterano, medio jansenista, del que hemos hablado en un anterior capítulo.
Cataluña se sentía mal. Y Pujol, que es hombre que oye crecer la hierba, lo captó muy bien al ver la amplitud que adquirió en el área de Barcelona la huelga general convocada por los sindicatos en julio de 2002. A partir de aquel momento, Convergència comenzó un peculiar proceso de despegue del PP, un distanciamiento dubitativo y gestual que en las crónicas políticas recibió un apelativo curioso: la escenificación. Visto ahora con la suficiente perspectiva, parece evidente que el Gobierno Aznar no supo valorar políticamente lo que significaba el creciente desapego de la sociedad catalana. La esposa de Aznar, la perspicaz Ana Botella, sí se percató de ello, pero cuando ya era demasiado tarde para corregir el rumbo. «Cuando leí las cifras de participación en Cataluña, enseguida me di cuenta de que íbamos a perder las elecciones», declararía la mujer del expresidente del Gobierno días después de la debacle del 14-M.
La interiorización por parte de la sociedad catalana de que Barcelona se quedaba peligrosamente atrás ha sido —está siendo— un factor determinante en la evolución del ciclo político catalán y español. Conviene retener ese dato, porque todavía está vivo. El gran debate político que está suscitando el proyecto de reforma del Estatut de Catalunya es el reflejo más claro de ello. Seguramente se equivocan quienes ven la propuesta catalana como un artefacto circunstancial, como una suerte de monstruo salido del gabinete de los doctores Frankenstein, Maragall y Zapatero. Toda iniciativa política de calado —y el Estatut lo es— encierra siempre componentes tácticos, pero cometen un error, un serio error, quienes no saben leer la iniciativa catalana como la cristalización política de un malestar hondo, cuyo principal motor de propulsión ha sido y es la sensación de declive de Barcelona.
Un motor al que se irían sumando otros impulsos, otros malhumores, entre los años 2003 y 2004. Las protestas contra la guerra de Irak, que en Barcelona alcanzaron proporciones gigantescas, cabalgaban sobre ese malestar de fondo. La clase media barcelonesa se volcó con auténtica pasión no solo en las manifestaciones de febrero y marzo de 2003, sino también en las caceroladas convocadas de manera más o menos espontánea a través de Internet. El elegante distrito del Eixample parecía por las noches una ciudad sudamericana sublevada contra Tirano Banderas. El tancament de caixes del siglo XXI consistió en salir al balcón y aporrear una cazuela con un cucharón de madera. La izquierda catalana participaba en la protesta y asistía al espectáculo fascinada. Todo gesto insurreccional, aunque sea el de unas clases medias asustadas ante el nuevo rumbo del mundo, suele activar las glándulas salivares de la izquierda, incluso de la más moderada. Hasta el extremo de ignorar los peligros que encierra la ley del péndulo en tiempos de gran excitación.
Los socialistas, como se vería meses después, erraron el diagnóstico al atribuir la intensidad de la protesta a un mero estallido anti-Aznar. No percibieron adecuadamente que aquella gran supuración de malestar iba más allá de la caricatura del presidente del Gobierno en los guiñoles de Canal Plus. No se dieron cuenta de que era síntoma de incertidumbres más hondas y contradictorias. En muchos de los balcones donde sonaban las cacerolas contra el terceto de las Azores hoy cuelgan pancartas contra la construcción del túnel del AVE en el subsuelo del Eixample. ¡La mesocracia irritada con el PP por el retraso del AVE, teme ahora que su llegada provoque vibraciones o algún otro percance en unas viviendas, que valen una fortuna! Los malhumores por Irak se han transformado al cabo de tres años en un creciente malestar por los ruidos nocturnos, las peleas callejeras y la creciente banalización de la vida urbana en una Barcelona inundada de turistas jóvenes por las compañías aéreas de bajo coste. Nueva meca del turismo urbano, Barcelona se ha convertido en un tótem de la tolerancia, en una nueva Ámsterdam que irrita y desconcierta a sus clases medias. Vivimos tiempos complejos y contradictorios.
El peor error de percepción seguramente lo cometió el alcalde Clos, quien, en abril de 2003, acudió a las elecciones municipales con un lema melifluo y muy alejado del nervio de los tiempos: Barcelona, la millor ciutat del món («Barcelona, la mejor ciudad del mundo»). Perdió cinco concejales y aún lo está llorando.
Maragall, más agudo, comenzó a sospechar que la situación se torcía para los socialistas. «El cambio en Catalunya está maduro, quizá demasiado», advirtió poco antes de las elecciones municipales. El ambiente estaba muy caldeado y los partidos pequeños —Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya— estaban mostrando mucha destreza a la hora de interceptar el voto de los jóvenes y de lo que podríamos denominar el català emprenyat (el «catalán cabreado»), el catalanista de corazón, irritado por los pactos de Pujol con el PP y a la vez desconfiado de la ambigüedad estructural de los socialistas. A principios de 2003, las encuestas otorgaban a Maragall una ventaja de siete puntos sobre CiU; en el verano del mismo año, la ventaja ya solo era de tres puntos. Convergència no se recuperaba espectacularmente; era Esquerra, y, en menor medida, ICV quienes interceptaban la corriente de cambio.
Los acontecimientos que siguieron después fueron pésimos para las expectativas de Maragall. La crisis del PSOE en la Asamblea de Madrid devolvía a la memoria de los españoles la imagen de un socialismo cutre e incorregible al que se añadiría, a modo de escarnio, el bochornoso espectáculo del Ayuntamiento de Marbella. El liderazgo renovador de Rodríguez Zapatero parecía noqueado y Maragall quedaba al albur de sus evidentes limitaciones escénicas —dicción poco clara e ideas brillantes pero mal explicadas—, mientras CiU ponía la maquinaria propagandística de la Generalitat a cien, sin reparar en gastos. El mensaje de que Artur Mas representaba un sólido relevo generacional comenzó a movilizar al electorado nacionalista. El partido en el poder jugaba a fondo sus cartas. ¿La alianza con el PP?, ¿Aznar?, ¿el trasvase del Ebro? Connais pas...
La campaña electoral de CiU fue dirigida con bastante más talento que la del PSC. El joven David Madí, nieto de Joan Baptista Cendrós, uno de los mecenas del catalanismo en tiempos de Franco, le ganó la partida al perspicaz Miquel Iceta, fogueado políticamente como analista de la Moncloa cuando Narcís Serra ocupaba la vicepresidencia del Gobierno. La tríada Mas-Pujol-Duran Lleida acabaría desbordando a Maragall, que a media batalla vio cómo su campaña era saboteada sin contemplaciones por José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, enemigos jurados del socialismo catalanista. Bono aprovechó la ocasión para servirse por todo lo alto el plato frío de la venganza, ya que el apoyo del PSC a Rodríguez Zapatero había sido decisivo en el XXXV Congreso del PSOE. Maragall le había impedido acceder a la secretaría general del partido; él ahora haría lo posible para alejarle de la presidencia de la Generalitat.
En un último intento de enderezar el rumbo de una campaña que desfallecía, Zapatero, cuyo destino político parecía entonces indisolublemente ligado al de Maragall, lanzó el órdago —siempre hay un órdago a punto en la política española— en el mitin final de campaña, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En caso de llegar al Gobierno, el líder del PSOE se comprometía a apoyar la reforma del Estatut que aprobase el Parlament de Catalunya. Era un órdago pero no un farol, si hacemos caso a quienes aseguran que Zapatero siempre estuvo convencido de que iba a ganar su primer combate por la presidencia del Gobierno. Pero el envite está ahora, en el momento de redactar estas líneas, sobre la mesa de la Comisión Constitucional del Congreso. Y quema. Vaya si quema.
Con el voto del 89 % de los diputados del Parlament de Catalunya el proyecto de reforma del Estatut ha levantado una fenomenal tormenta política en toda España, con grave riesgo para la estabilidad electoral del partido socialista. Exultante por el nuevo cuadro político creado, Mariano Rajoy, líder de la oposición, declaraba: «El Estatut es la soga en la que se está ahorcando Zapatero». En algunos sectores del PSOE la imagen de la soga también resultaba grata...¡para ahorcar a Maragall!
Maragall ganó las elecciones por un muy escaso margen de votos lo que, en términos políticos, fue leído como una derrota, como un fracaso que estuvo a punto de provocar su retirada la misma noche de los comicios. CiU le aventajó una vez más en número de escaños. Mas y Madí casi consiguieron lo imposible, pero... se olvidaron de los donuts... —de los independentistas—. Con 23 diputados, Esquerra Republicana había interceptado claramente la corriente de cambio y se convertía en árbitro de la situación. Y un árbitro con tan brillante resultado difícilmente podía convertirse en satélite del renovado astro convergente. El malhumor de Pujol la misma noche electoral —«¡Callad!», les dijo a sus militantes, alborozados en los elegantes salones del hotel Majestic— era como una pantalla de radar detectando peligros inminentes. Quizás agotado por el esfuerzo, quizá convencido de que Esquerra no osaría traicionarle, Mas se tomó unos días de descanso en las islas Canarias. Cuando volvió del archipiélago, la crema catalana ya estaba casi a punto. Esquerra se aliaba con los socialistas. Solo hacía falta un poco de escenificación.
Lo que viene a continuación seguramente ya forma parte de la memoria más reciente del lector. La victoria de Zapatero situó a ERC en el eje de la nueva mayoría parlamentaria española, y al PSOE en la difícil tesitura de cumplir con la promesa del Palau Sant Jordi. ¿Por qué difícil? Porque la reclamación catalana supone romper el actual uniformismo autonómico. La demanda de más recursos —mediante una mejora estructural de la financiación de la Generalitat y una inversión en infraestructuras más acorde con el peso de Cataluña en la economía española— difícilmente puede atenderse sin modificar, aunque sea mínimamente, el statu quo de los últimos veintiocho años. Con el agravante de que en un corto periodo de tiempo las regiones más pobres de España verán reducidos progresivamente los fondos europeos.
¿Cómo recortar por arriba (fondos europeos) y por abajo (financiación autonómica), casi al unísono, sin poner gravemente en peligro la bandera igualitarista que Felipe González y Alfonso Guerra izaron en los años ochenta como victorioso estandarte de la socialdemocracia española? ¿Cómo no hacerlo, si la mayoría electoral socialista —volcadas Madrid y Valencia en favor del PP— depende del voto mayoritario de los catalanes, tanto como del de los andaluces? ¿Cómo contentar a los orgullosos catalanes sin soliviantar a los suspicaces andaluces?, ¿cómo tranquilizar a Chaves sin sacrificar al heterodoxo Maragall? He ahí el estrecho sendero por el que avanzan Zapatero y su talante después de la aprobación del proyecto de reforma del Estatut.
Un sendero que la peculiar evolución del cuadro político catalán hace todavía más accidentado. A la corriente social de fondo, a la sensación de decadencia que he intentado explicar de la manera más objetiva posible en este capítulo, se yuxtapone una tremenda competición interna en el interior del catalanismo. CiU, por primera vez en la oposición después de veintitrés años de poder y con cierto riesgo de supervivencia a medio plazo, lucha a brazo partido para que el PSC no le arrebate de manera definitiva la centralidad social y, sobre todo, para que Esquerra no le suplante como principal fuerza nacionalista. Cualquier nuevo retroceso en ambos frentes —la centralidad social y la primacía en el campo nacionalista— podría resultar letal a medio plazo.
Afirmación nacional y aceleración de la pugna interna: fuertes deseos de conjurar un posible declive de Cataluña como motor económico y a la vez dura lucha intestina. Solo así se entiende, por ejemplo, que en los primeros nueve meses de la actual legislatura CiU, ERC y también el PSC tramitasen en el Congreso de los Diputados cien iniciativas parlamentarias en defensa de la lengua e identidad catalanas: una al día, si se descuentan los periodos vacacionales. ¡Es la voracidad de los catalanes!, clama el periodismo madrileño de combate. En el teatro de guiñol hispánico, la escena en la que todos le arrean al catalán siempre ha tenido un éxito asegurado. «Es el catalán ladrón de tres dedos...», escribió Quevedo, literato de talento, pero también hombre de fino olfato a la hora de buscar la protección del poder.
¿Acaso Cataluña ha perdido el seny? Más bien cabría hablar de una sociedad que padece las angustias de la era postindustrial algo alejada de la sombra tutelar del Estado. Gracias al Estado, Madrid ha despegado de manera espectacular como capital planetaria; gracias al Estado, la España meridional se ha alejado de la miseria; gracias a un viejo pacto con el Estado, el País Vasco y Navarra gozan de un privilegio que nadie les reprocha (el único privilegio realmente existente en España), el privilegio de no aportar ni un solo euro a la caja común del Estado. ¿Y Cataluña? «¡Ladrona de tres dedos!», responde el coro.
¿Es Cataluña un compendio de virtudes que la malvada España centralista se resiste a reconocer? En el próximo capítulo hablaremos de ello, de las virtudes y, sobre todo, de los defectos. Quedémonos ahora con una sola idea: la ciudad de Barcelona es la piedra de toque del malestar catalán.