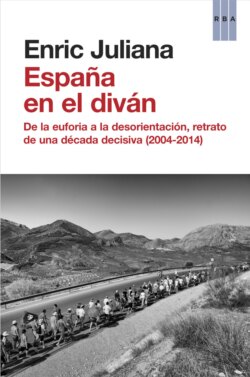Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеNo es este un libro sobre la refundación de España, ardua tarea que ni siquiera podrían proponerse, en santa alianza, todos los volúmenes almacenados en la Biblioteca Nacional. Tampoco trata de propagar la idea de que otra España es posible, porque el autor es muy escéptico sobre tal posibilidad. España es la que es y mucho será que en los próximos años no empeore más de la cuenta. A Europa —y España hoy es Europa— no le esperan tiempos fáciles.
Pero tampoco quisiera ser este un relato pesimista sobre el porvenir español, ya que ello entraría en flagrante contradicción con una de las ideas que aparecen en el subtítulo de la portada: la concordia es posible. Un mayor grado de concordia, un mayor nivel de entendimiento cívico son posibles en España. Estoy convencido. (El lector permitirá que en este preámbulo y en algunos pasajes del libro utilice la primera persona del singular, aunque no soy un gran entusiasta de ello. Decía Indro Montanelli que a los periodistas la utilización del yo solo debería serles autorizada a partir de los setenta años, cuando se supone que ya tienen cosas verdaderamente importantes que contar. Pido la venia para dar un poco más de fuerza al texto y no tener que recurrir reiteradamente a ese sujeto tan incómodo que es el autor.)
Un cierto grado de concordia parece posible, pero tampoco eso supone que otra España esté a punto de amanecer, ni que en un futuro más o menos inmediato vayan a desaparecer las tres grandes líneas de tensión que sacuden a diario los pilares de lo que todavía podríamos denominar la «arquitectura nacional»: el modelo territorial; la morfología del poder económico; y los mecanismos sociales aún decisivos en la producción de la conciencia colectiva, esto es, el sistema escolar y los medios de comunicación.
Una síntesis —en el sentido hegeliano del término— de las tensiones en curso, aunque solo fuese parcial, seguramente recibiría el apoyo mayoritario de la sociedad española en unas próximas elecciones legislativas, puesto que en la España democrática la idea de avance social sigue estando muy asociada a la capacidad de tejer acuerdos, más que a la fuerza para imponer dogmas. Y si la síntesis fuese acompañada por la esperanza razonable de una definitiva desaparición del grupo terrorista ETA, el triunfo político del actual Gobierno podría llegar a ser notable. Parece que está trabajando en ello; unos días con mayor acierto que otros.
Pero también cabe la posibilidad de que la síntesis fracase, especialmente en el flanco catalán, auténtica piedra de toque del momento español. Factor absolutamente previsible durante un cuarto de siglo, Cataluña parece haber abandonado estrepitosamente su tradicional papel amortiguador. «El seny, ¿dónde está el seny?», se pregunta mucha gente en Madrid, olvidando que toda sociedad instalada durante un prolongado periodo de tiempo en un determinado cuadro mental, necesita una sacudida. Y no hay sacudida sin fantasía. Está históricamente demostrado que la sociedad catalana se ve poseída cada cierto tiempo por un compulsivo deseo de fantasía. Cataluña fue decisiva en la derrota electoral de José María Aznar en marzo de 2004 (puesto que fue Aznar quien realmente perdió aquellas elecciones) y Cataluña puede acabar llevándose por delante a José Luis Rodríguez Zapatero, al PSOE y a toda la izquierda española por un periodo de veinticinco años o más.
Síntesis o desbarajuste. A punto de alcanzar el ecuador de la legislatura, la lucha entre ambas posibilidades se halla muy equilibrada y ello explica el extraordinario clima de tensión que parece haberse instalado en el país de manera perenne. La crispación —estado casi natural de la política española en los últimos diez años— no se moverá de sitio hasta que los ciudadanos vuelvan a ser convocados a las urnas para dictar sentencia; para revalidar o no los resultados del 14 de marzo de 2004. Del contenido de esa sentencia dependerá el futuro en mayúsculas: la manera como España se insertará en los importantes cambios de rumbo a los que Europa está abocada. Todo tiempo es importante, pero los años 2006 y 2007 pueden ser tanto o más decisivos para España como lo fueron 1977 y 1978.
¿Por qué La España de los pingüinos? ¿Acaso no se ha vertido suficiente ironía sobre la débil identidad nacional española para ahora asociarla a la imagen de uno de los animales más cómicos que existen?
De pequeño me gustaba mucho la geografía. Era mi asignatura preferida. Aprender geografía era una manera de soñar; de poseer realidades lejanas y extrañas en un tiempo en el que aún se viajaba poco. De todos los países europeos, el que más me llamaba la atención era la República Federal Socialista de Yugoslavia. El nombre de algunas de sus repúblicas era fascinante para un niño de diez u once años. Montenegro sonaba a Montecristo, a novela de Alejandro Dumas. Macedonia era nombre de postre pero también de leyenda griega. La K de Kosovo tenía algo del conde Drácula. Me intrigaba Kosovo. De mayor, cuando tuve oportunidad de ver mundo, primero me enamoré de Italia, pero no dejé escapar la ocasión de conocer un poco a fondo Yugoslavia. Recorrí el país de arriba abajo y evidentemente fui a Kosovo. Recuerdo que llovía a raudales en la carretera de montaña que desde Titogrado (hoy Podgorica) conduce a Peč, la vieja capital serbia en territorio hoy kosovar-albanés, de la que tanto se hablaría a finales de los años noventa. Verdaderamente, parecía que me acercaba al castillo del conde Drácula. En Peč no encontré rastro alguno de Nosferatu, pero sí de algo peor. Era 1986 y en el ambiente comenzaba a palparse la tensión que seis años después provocaría la sangrienta desintegración de Yugoslavia y posteriormente —otros seis años después— la guerra de Kosovo. También tengo constancia directa de ambos acontecimientos. Años después pisé las ruinas de la Biblioteca de Sarajevo destruida por las bombas de fósforo de la artillería serbia y el Viernes Santo de 1999 vi desfilar por el paso fronterizo de Kukës a miles de albano-kosovares expulsados de sus hogares a punta de pistola. Es una tarde que recordaré siempre. Vagando por los prados de aquel poblado minero perdido entre las altas montañas de Albania, comprendí que en Europa todo sigue siendo posible. ¡Todo sigue siendo posible!
De una crónica pillada al vuelo hace ya muchos años he extraído el título del libro. El corresponsal explicaba que los habitantes de la República Federal de Yugoslavia debían hacer constar su nacionalidad de origen en el documento de identidad, teniendo la opción de acogerse a la nacionalidad federal. Esto es, podían declararse serbios, croatas, eslovenos, musulmanes de Bosnia, macedonios..., pero también tenían derecho a definirse oficialmente como «yugoslavos». Apenas el 10 % de la población se acogía a esta fórmula, artificiosa, pero a la vez superadora de las viejas divisiones nacionales. En algunas repúblicas esa minoría pronto comenzó a recibir el mote de los pingüinos, por su rareza; por su débil adhesión a las identidades primigenias.
Las cosas podían haber discurrido de otra manera. Si tras la muerte del mariscal Tito hubiese habido un 20 o un 25 % de pingüinos, en Yugoslavia seguramente no habría estallado la guerra civil. El pingüino es un animal raro pero pacífico. (Probablemente la guerra tampoco habría estallado si los principales países europeos, especialmente Francia, Gran Bretaña y Alemania, se hubiesen comportado de manera decente ante la inevitable crisis de aquel desgraciado puzzle. Pero no lo hicieron. Prefirieron abalanzarse sobre el botín balcánico, cada uno en pos de sus propios intereses, antes que fijar unas normas de transición que evitasen el drama.)
Pero ¿por qué La España de los pingüinos? La idea me la dio José María Aznar. El expresidente del Gobierno declaró a finales de septiembre de 2005, pocos días antes de que el Parlament de Catalunya aprobase el proyecto de reforma de su Estatuto de autonomía, que España corría el riesgo de balcanizarse. No me sorprendió la dureza de la afirmación, porque es evidente que Aznar participa desde hace tiempo de la idea, muy bien teorizada por algunos laboratorios de ideas norteamericanos, de que la dureza en el lenguaje es una herramienta cargada de futuro, como lo fue la poesía en tiempos de Gabriel Celaya.
Ni siquiera me indigné, aunque en España, concretamente en Madrid, hoy está de moda vivir indignado. (Uno se levanta, pone la radio y oye un señor gritando que está indignado. Uno llega a la oficina y antes de darle los buenos días, su compañero de trabajo le hace saber que está indignado. ¡Qué bien se vive indignado!) La verdad es que no me indigné al leer el augurio balcánico del señor Aznar; pero al cabo de un rato exclamé: ¡La España de los pingüinos! Las palabras del líder del Partido Popular habían tenido la virtud de activar mi memoria —los links, que se les llama ahora— enlazando la vibrante actualidad política española con el vago recuerdo del día en que siendo niño abrí las páginas de mi atlas escolar y descubrí que había una tierra que se llamaba Kosovo. E imaginé que allí, entre aquellos nombres tan raros, quizá moraba el conde Drácula: el hado maligno.
El expresidente del Gobierno sabía muy bien lo que decía —creaba el campo semántico necesario para caracterizar la iniciativa del Parlamento catalán como una grave amenaza para la tranquilidad del resto de los españoles—, pero no estoy tan seguro de que supiese de qué hablaba. Esta disociación no es hoy infrecuente. Para combatir en las trincheras de la política hay que saber lo que se dice y, sobre todo, saber calcular los efectos. Dominar la materia de la que se habla es cada vez menos necesario en una cultura política en la que el discurso está siendo sustituido por el flash televisivo. España no es Yugoslavia ni lo será nunca.
Semanas después tuve ocasión de almorzar en Madrid con un diplomático de la embajada de Croacia. Una persona joven, muy interesada por España, apasionada por las posibilidades de ingreso de su país en la Unión Europea, y perpleja ante la virulencia del lenguaje político español. Este fue su comentario: «Cuando oigo hablar del riesgo de balcanización de España, no puedo sino sonreír. ¿Realmente saben lo que están diciendo? Tienen ustedes un país rico y estupendo que en nada se parece a lo que era Yugoslavia a finales de los años ochenta. Pero oigo expresiones en los medios de comunicación que superan en agresividad a las cosas que nos dijimos allí. ¡No jueguen con fuego!».
España no es Yugoslavia ni lo será nunca. Pero hoy muchos españoles seguramente se sienten pingüinos ante el alto grado de tensión que tantos días alcanza la atmósfera política. Raros, ante el abuso gratuito de la violencia verbal. Extraños, ante la imposibilidad de compartir identidades sin ser recriminados, desde uno u otro lado, por falta de pureza y convicción. Curiosa paradoja: se nos dice que el mundo avanza hacia la superposición de los sentimientos de pertenencia; se nos exigen flexibilidades de todo tipo —flexibilidad mental, flexibilidad laboral, flexibilidad emocional— para afrontar inciertos retos de futuro, pero la inflexibilidad ideológica y política tiende a apoderarse del espacio público. Se nos emplaza a tener iniciativa, a ser valientes en definitiva, pero las toxinas del miedo envenenan cada vez más rincones de la vida social. Ser pingüino es hoy una manera de contemplar el mundo. No la más cómoda. Ni tampoco la más segura. El mantenimiento de la media distancia fatiga, puesto que obliga a establecer una tensión constante con los profetas de la catástrofe y con los cada vez más numerosos portadores de verdades absolutas. No es fácil ser pingüino. Incluso es posible que se rían de ti: ¡incauto apaciguador!
La que sigue es una crónica del panorama político español desde la óptica de un pingüino catalán que reside en Madrid. Es el intento de configurar un punto de vista propio, que no me atrevería a denominar «tercera vía», porque la última vez que en este país se habló de una «tercera España», quienes se apuntaron a la causa fueron literalmente triturados.
Como todo buen estoico, el pingüino ha de saber que las mejores batallas, también las intelectuales, son aquellas que se afrontan desde la certeza de que la derrota, tarde o temprano, llegará. Hemos venido al mundo a sucumbir. Solo desde la certeza de la derrota, la contemplación de los acontecimientos puede devenir un placer e incluso, si la suerte nos sonríe, una victoria.