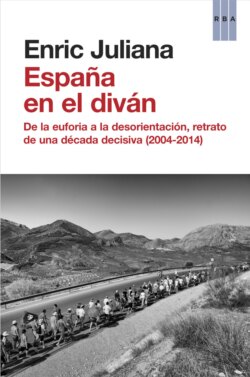Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеAUGE Y DOMINIO DEL GRAN MADRID
Decíamos en el capítulo anterior que el Estado de las Autonomías le ha ido bien a España. Le ha complicado el mercado interior de la política hasta extremos que pueden llegar a ser inquietantes, es cierto, pero también le ha permitido anticiparse al futuro, cosa que no ocurría desde hace siglos.
Sin unas administraciones regionales ambiciosas y sometidas cada cuatro años al escrutinio electoral, España no hubiese sacado tanto provecho de su ingreso en Europa. Seguramente se han cometido errores, pero la cuantía y el nivel de aprovechamiento de los fondos de cohesión pactados con Bruselas han sido motivo de envidia en todo el continente. Que se lo pregunten si no a los italianos del sur, que solo han visto la mitad de dinero que los españoles, drenada, además, por los tentáculos de la mafia. Puede afirmarse sin riesgo alguno de error: España es el país que más beneficios ha obtenido de su integración en la Comunidad Europea. Solo Irlanda podría asegurar lo mismo con cierto énfasis. Portugal y Grecia no pueden quejarse, pero han sufrido muchos más altibajos.
La sociedad tiende a identificar este sostenido clima de progreso material con la democracia. Esa es la clave, en mi opinión, de la actual identidad nacional española, aunque quizá no estarían de más algunos gestos de agradecimiento a los que han pagado, ya que pronto dejarán de hacerlo. En centenares de pueblos del norte y del sur de la península deberían erigirse monumentos al contribuyente alemán desconocido. O, en su defecto, en cada plaza mayor una placa debería rendir homenaje al modelo social renano —hoy por ti, mañana por mí—, al que Konrad Adenauer y Willy Brandt tengan en los cielos, ya que tardaremos bastantes años en volver a oír hablar de él.
Pero como tantas veces ocurre, el vértigo del día a día, la ausencia de una perspectiva adecuada, dificulta la percepción de lo evidente. Cuando España deje de percibir los fondos de cohesión —a una velocidad que todavía está por decidir y que constituye uno de los retos básicos del actual Gobierno socialista—, la nostalgia por el cheque de Bruselas mostrará con mayor claridad cuán positivos han sido los últimos dos decenios.
Las autonomías han contribuido a dar un formato moderno al Estado en tiempos de vacas gordas. Queda ahora por ver cuál será su papel cuando las vacas, poco o mucho, se vean obligadas a adelgazar. Quizás España se convierta entonces en ese irreparable patio de Monipodio que tanto dicen temer los nostálgicos del centralismo. O quizá, contra pronóstico, quede reforzado el Estado nacional gracias a la flexibilidad adquirida; gracias a un nuevo sentido del equilibrio y a la puesta en marcha de estrategias de cooperación hasta ahora inéditas y poco imaginadas. Pero no adelantemos acontecimientos: los próximos diez años se presentan tan inciertos como apasionantes.
De otra cosa también podemos estar seguros. Uno de los mayores beneficiarios del Estado de las Autonomías ha sido Madrid. Lejos de adelgazar a la capital, la descentralización le ha ayudado a engordar. Y de qué manera. Además de la estatua ecuestre de Carlos III y la placa dedicada a los héroes del 2 de Mayo, en la Puerta del Sol debería figurar una lápida de homenaje a las autonomías, para la que me atrevo a proponer el siguiente texto:
Madrid rinde tributo y gratitud a las regiones y nacionalidades de España por su contribución al asentamiento y modernización del país, sin la cual la Villa y Corte no habría podido alcanzar con tanta prontitud el rango de ciudad universal. Dedicadas las autonomías a sus menesteres, a la abnegada labor de reconstruir viejas identidades nacionales y al despertar de inquietudes regionales hasta aquel momento apagadas, Madrid dispuso de las energías en tiempo y forma necesarias para consagrarse como capital indiscutible de las Españas, como necesario punto de encuentro entre Europa y la América Latina y sede indiscutible de los monopolios del Estado privatizados. La ciudad, agradecida y emocionada por los ingentes beneficios obtenidos, así lo reconoce, con el deseo de que tan insigne gloria perdure.
La descentralización, efectivamente, le ha quitado a Madrid muchos problemas de encima. Cuando alguna cosa no acaba de funcionar en un hospital de Gijón, ningún funcionario corre el riesgo de perder el sueño en el complejo de los Nuevos Ministerios; sea grave o liviano, el problema deberá resolverlo un empleado de la Junta del Principado de Asturias. Si en Cataluña se hace del todo necesaria la construcción de nuevas cárceles, ningún director general del Ministerio de Justicia deberá romperse la cabeza para encontrar los terrenos adecuados y gestionar los consensos sociales adecuados para equipamiento tan antipático. Y si un pavoroso incendio forestal se declara en la provincia de Guadalajara y once agentes forestales mueren carbonizados durante las labores de extinción, la inevitable polémica recaerá en la Junta de Castilla-La Mancha, cuya consejera de Medio Ambiente lo más probable es que se vea obligada a dimitir, por respeto a las víctimas y para evitar daños políticos mayores: activado el cortafuegos, las llamas del debate difícilmente alcanzarán a los funcionarios del ministerio correspondiente.
Madrid se ha quitado mucho peso de encima, sí. Varios ministerios, otrora saturados de demandas y solicitudes —Sanidad, Educación, Obras Públicas y Vivienda, Justicia, Cultura, Agricultura...—, han visto notablemente aligerada su carga de trabajo, sin merma del empleo público. La capital de España se mantiene, según estimaciones fiables, en la cota de los 400.000 funcionarios, incluyendo en esta cifra al ayuntamiento y a la autonomía. Las comunidades autónomas han creado sus propios cuerpos funcionariales, imitando en muchos casos las estructuras de la Administración central, mientras que en los ministerios no ha habido cesantes. Algún día, si vienen vacas flacas, se tendrá una noticia más precisa de ello: se calcula que en la actualidad hay en España unos 2,2 millones de funcionarios, sumando todas las administraciones públicas.
Pero la clave del turbo-Madrid no son los ministerios centrifugados; no caigamos en el tópico todavía tan grato en Cataluña o, mejor dicho, en determinados sectores de opinión de Cataluña, del Madrid perezoso y funcionarial que se pone a trabajar a las once de la mañana y que en un pispás ya está escaqueándose en el bar. Como veremos a continuación, el Gran Madrid viene de lejos y se alimenta de nutrientes muy diversos, aunque el plato principal, también aquí, lo aportó Europa. En los esperanzados años ochenta, mientras las competencias administrativas del Estado salían de la estación de Chamartín con el expreso de provincias, nuevas plataformas de poder aterrizaban en el aeropuerto de Barajas inmediatamente después del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Empresas multinacionales, bancos extranjeros, sociedades financieras, operadores logísticos e inmobiliarios elegían Madrid como centro de operaciones en un país con todos los ingredientes para el «milagro económico».
Atrás, muy atrás, comenzaba a quedar la descripción que de Madrid hizo Josep Pla en 1921. Un retrato duro, implacable, sin concesiones; muy alejado de las narraciones épicas de la guerra civil: «Es un mundo muy mezclado. Veréis en Madrid un pueblo llano que todavía huele a Edad Media y habla como en las zarzuelas, que malvive con un pequeño comercio miserable. Veréis también obreros con mono azul. En las tabernas aparece el chulo de cada casa de vecindad, un poco pálido, con la espalda dibujada con tiralíneas y un pañuelo de seda blanca anudado al cuello, muy bien planchado. El chulo juega a las cartas con el chato de la esquina, el jorobado del vecindario y el zapatero remendón del sainete popular. Siempre hay una chica que lo espera. Y por las calles, entre un ir y venir de gente vaga y aceitosa, entre corrillos que se hinchan y se deshinchan, el organillo desafinado y una carreta tirada por bueyes lentos, oiréis a veces, en medio de unos ruidos infernales, la voz de una mujer que os grita en la oreja de una manera terrible e histérica: ¡Juanitaaaaa!» (Madrid, 1921).
Muy atrás también quedaban La corte de los milagros y las Luces de Bohemia de Valle-Inclán, y todavía más lejos la atroz descripción de Benito Pérez Galdós en la cuarta serie de sus Episodios Nacionales, cuando Pepe Fajardo, héroe liberal de Las tormentas del 48, regresa a Madrid tras una larga estancia en la Italia casi garibaldina: «No tuvo la Villa y Corte mis simpatías cuando en ella entré: parecióme un hormiguero, sus calles estrechas y sucias; su gente, bulliciosa, entrometida y charlatana; los señores, ignorantes; el pueblo, desmandado; las casas, feísimas...».
¿Por qué en los ochenta la mayoría de las multinacionales y grandes compañías extranjeras elegían la mayor parte de las veces Madrid, y no Barcelona u otra gran ciudad española? No por un oscuro conciliábulo, aunque en la capital de España las conspiraciones nunca faltan. En primer lugar, por una razón bastante obvia: Madrid ya era en aquel momento una gran capital económica, forjada por los planes de ordenación del franquismo y por la creación en 1964 de un área metropolitana de 22 municipios que convirtió el centro de España en la principal área industrial del país. En 1970, Madrid rozaba los cuatro millones de habitantes, contra el millón y medio de Barcelona, dotada también de un área metropolitana, algo más reducida y, sobre todo, más fiscalizada por una oposición democrática muy atenta a los desmanes urbanísticos. Casi cuatro millones de habitantes y cincuenta mil barraquistas tenía Madrid el día que murió Franco.
Al llegar la democracia Madrid ya no es la ciudad gris y funcionarial que aún aparenta, pero todavía son muy recientes las imágenes de la capilla ardiente del dictador y acontecimientos tan siniestros como el asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. La movida y el alcalde Tierno Galván pondrán color al blanco y negro de la transición hasta llegar a la gran rampa de despegue europea. A partir de aquí empieza un tremendo proceso de aceleración que aún hoy no ha finalizado.
Apuntemos solo algunos hitos. En primer lugar, la puesta en marcha de la televisión privada. Los nuevos canales rompen de manera definitiva el monopolio de Televisión Española, pero no el monopolio de Madrid como centro manufacturador del imaginario colectivo español: al contrario, la visión de España desde el centro se multiplica por tres, con la consiguiente repercusión en el ámbito de la publicidad y de la cinematografía. Televisión, publicidad y cine conforman el trípode de oro de las sociedades contemporáneas: suya es hoy el alma de los pueblos. Importantes agencias de publicidad ubicadas desde los años sesenta en Barcelona comienzan a emigrar hacia Madrid, que es donde se corta y reparte un pastel cada vez más grande. Barcelona tiene fama de producir buen teatro, pero si un actor quiere de verdad triunfar en el cine deberá olvidarse de las Ramblas y buscar un lugar bajo los focos allí donde están el dinero, las productoras, las ideas —unas geniales, otras no tan buenas, como siempre— y la oportunidad de dar el salto hacia América. Que se lo pregunten si no a la siempre elegante Ariadna Gil, hija del abogado independentista August Gil Matamala, amigo y asesor de Josep-Lluís Carod-Rovira en las largas sobremesas que el líder de Esquerra Republicana comparte en el restaurante Pitarra. Mujer de una serenidad admirable, Ariadna Gil declaraba el pasado mes de septiembre en el diario El Mundo: «Madrid no odia a Cataluña». Tenía razón. El problema español, por mucho que algunos se empeñen, no es el odio. España no es Yugoslavia. El problema es el reparto del poder; del poder real. Con el trípode televisión-publicidad-cine bien afianzado en Madrid, ¿quién se atreve a hablar de centrifugación de España?
Viene a continuación otro hito del Gran Madrid, todavía más importante que el anterior: la privatización de las grandes empresas públicas. La obligación —por mandato europeo— de colocar paulatinamente en el mercado los antiguos monopolios del Estado provoca a principios de los años noventa un enredo de colosales dimensiones. El caso Mario Conde pone fin a la edad de la inocencia de la democracia española. El ambicioso banquero acabará en la cárcel, pero la dinámica desatada a su alrededor se llevará por delante primero al vicepresidente Narcís Serra y después a Felipe González, aliviado por su «dulce derrota» de 1996.
Conde encarna una gran ambición personal, pero también es reflejo de las enormes perspectivas existentes a principios de los años noventa: las fusiones bancarias, la salida a Bolsa de los antiguos monopolios estatales, los previsibles cambios en las cúpulas de los mismos, la convergencia del poder financiero con los grupos de comunicación..., en definitiva, un fenomenal cambio de escala en las estructuras del poder económico y político. Gigantescas sumas de dinero circulan por Madrid cuando a finales de los noventa se oye el reclamo de la Bolsa, excitada por la dinámica especulativa de la nueva economía punto com. El mismo fluido también financiará el desembarco en Latinoamérica de los antiguos monopolios españoles —Telefónica, Repsol, Iberia...— una vez que el Gobierno Aznar, blindado por la mayoría absoluta, haya logrado colocar al frente de ellos a personas de su círculo de confianza.
La burbuja bursátil se deshinchará relativamente pronto, Internet proseguirá su implantación y desarrollo sin tanta excitación, y el dinero —que no se crea, ni se destruye, tan solo busca cómo multiplicarse— se desviará en avalancha hacia el mercado inmobiliario en un área metropolitana que crece, imparable, por los cuatro costados. Anchas son las dos Castillas y, si hiciese falta, también Extremadura. ¿Quién habla de centrifugación de España?
Ahí tenemos al Gran Madrid del siglo XXI. Una megalópolis que no aparece en los mapas oficiales pero que va más allá de las fronteras de la comunidad autónoma que preside la señora Esperanza Aguirre. Se extiende por el norte hasta alcanzar el acueducto de Segovia; baja por el sur hasta Toledo (ahora conectada con Madrid vía AVE) y prosigue hasta Ciudad Real, que gracias a la estación de la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad está experimentando un gran desarrollo; por el oeste, superado San Lorenzo del Escorial, merodea las murallas de Ávila y apunta a Extremadura; y por el este alcanza de lleno a Guadalajara, que vive un proceso de expansión similar al de Ciudad Real gracias a la ubicación en sus proximidades de una de las cuatro estaciones de la línea Madrid-Lleida del AVE.
Es interesante explicar el caso de Guadalajara. La estación del AVE se halla en el término municipal de Yebes, a unos diez minutos en coche de la capital de provincia, y a su alrededor se está construyendo una potente ciudad residencial (9.500 viviendas con los consiguientes equipamientos comerciales y una previsión de 30.000 habitantes) que llevará el nombre de Valdeluz, aunque ya empieza a ser conocida como Avelandia. La duración del trayecto en tren desde Madrid es de veintisiete minutos, perfectamente equiparable a lo que se tarda en recorrer cualquiera de las grandes líneas del metro madrileño. He ahí un buen ejemplo de los cambios de dinámica social y de las tensiones que el tren de alta velocidad provoca a lo largo de su recorrido. Cada estación del AVE es un manantial de plusvalías. Un manantial que todavía no ha llegado a Barcelona. Pero de Barcelona hablaremos con detalle en el próximo capítulo. Concluyamos ahora con la letanía: ¿Quién habla de la centrifugación de España?
El señor José Luis Leal, presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), habla más bien pausado. Me sorprendió su enfoque sobre el crecimiento de Madrid en el curso de una entrevista matinal con otros colegas de La Vanguardia en su despacho de la calle Velázquez. Leal recibe en una estancia decorada como una excelente veduta veneciana. «Bueno, ya ven —nos dijo el exministro de Economía de Adolfo Suárez—, Madrid, como siempre, creciendo en todas direcciones, sin ningún plan previo. Ya veremos cómo acabará. En cambio, ustedes en Barcelona creo que tienen una visión más estratégica, creo que calculan mejor».
Me quedé perplejo, porque al igual que muchos otros catalanes había aterrizado en Madrid con la íntima convicción de que en las alturas de la capital de España ha estado funcionando durante estos últimos años un Gran Comité Director, uno de cuyos objetivos sería romper de manera irreversible la vieja dualidad Madrid/Barcelona..., a favor del centro, claro está. Es un pensamiento muy propio de estos tiempos. La creencia de que existe una verdad oculta, unas fuerzas invisibles operando al otro lado del telón, probablemente alivia la enorme sensación de incertidumbre que caracteriza nuestro presente. No entendemos nada, pero alguna explicación debe de haber. De ahí, seguramente, el éxito de la novela El código Da Vinci y sus numerosas secuelas. O la aparición en las librerías de un título como Los masones, ensayo histórico en el que el escritor y radiofonista de la COPE César Vidal pretende demostrar que la izquierda española ha estado permanentemente guiada —desde la proclamación de la República hasta la elección de Felipe González como secretario general del PSOE y la imprevista victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero— por la más temible de las sociedades secretas.
De las palabras de Leal no cabe deducir, sin embargo, que en Madrid no se conspire. ¡En Madrid se conspira a destajo! Pero cada día hay tantas conspiraciones en marcha que la idea de un Gran Rector, a poco que se reflexione, resulta verdaderamente pueril. ¡Madrid es un todos contra todos! El crecimiento de Madrid obedece a una suma de factores que en los últimos años han alcanzado un alto grado de retroalimentación. Unos aceleran a los otros: la transformación de la ciudad en el gran fortín electoral del centro derecha; la llegada de Aznar al poder y su posterior mayoría absoluta; la potenciación del punto de vista central en el entramado mediático con el consiguiente refuerzo de los enfoques periféricos particularistas; las privatizaciones y las ambiciones por ellas desatadas; la plataforma euro-americana; las burbujas especulativas, primero Internet y después el ladrillo —todo ello en un marco geográfico decididamente propicio para la expansión—. Ubicada en el centro de la Meseta, Madrid puede crecer lo que quiera. Podría llegar hasta Lisboa. Otra cosa es que este modelo acabe generando a medio plazo serios problemas de articulación social —como muchos temen, no solo Leal— ya que una eficaz y potente red de ferrocarril metropolitano, siendo muy importante, no es la panacea.
Seguramente hay más visiones como las del señor José Luis Leal. Pero son difíciles de encontrar, sobre todo en la prensa. Quizá porque la dinámica centrípeta del Gran Madrid ha contribuido a sedimentar una vieja creencia de gran calado político, ideológico e incluso psicológico: la idea de que Madrid es España, la idea de que cualquier posible merma de su poder es una quiebra de España. No es esta una cuestión meramente retórica. La crónica confusión entre Madrid y España expresa un problema muy de fondo, un problema verdaderamente grave: ¿Hasta qué punto existe una clase dirigente española con una visión auténticamente «nacional»? ¿Existe una clase dirigente española verdaderamente patriótica? ¿Existe una clase dirigente capaz de integrar y dirigir el país en la actual fase posnacional o ha dejado de existir definitivamente, como ya apuntaba el gran periodista catalán Agustí Calvet, Gaziel, en los amargos años cuarenta?