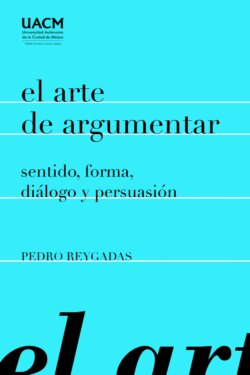Читать книгу El arte de argumentar: sentido, forma, diálogo y persuasión - Enrique Dussel - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Todos somos argumentadores
ОглавлениеCuando digo «argumentación», sé que la mayoría tiene una representación de lo que esto significa. Tal vez hagamos referencia a la discusión, a las razones en favor y en contra de algo, a la defensa y al ataque de una opinión en disputa. Sabemos ordenar y aclarar nuestras ideas. Podemos defender lo que pensamos y justificar con mayor o menor sabiduría lo que sostenemos. Modificamos nuestras razones y nuestro lenguaje en función del tema, de la situación y del auditorio al que nos dirigimos en cada ocasión. Procuramos entender las razones de los demás y seguir ciertas reglas en nuestras discusiones. Es decir, tenemos competencias lógicas, dialécticas, retóricas, lingüísticas, hermenéuticas y discursivas que se ponen en juego en la argumentación ordinaria.
El lenguaje común nos aporta palabras cotidianas que remiten al mundo argumental: «argumento», «base», «razón», «porqué»; «tesis», «pretensión», «punto de vista». Cada uno es comunicador e intérprete de argumentos; sabe emplear con mayor o menor coherencia los elementos de la lengua que conllevan secuencias, orientaciones y escalas argumentativas propias de cada idioma (Ducrot y Anscombre). En este sentido, sabemos utilizar con lógica nexos que articulan razones como «pero», «para» o «sin embargo», o introductores de conclusión como «por tanto», «en conclusión» o «en suma»; y persuadimos a partir de contraponer juicios de acuerdo con escalas de valor («pésimo-malo-bueno-excelente»), de modalidades de existencia («necesario-posible-ocasional-imposible») o de emoción («amor-sentimiento-apatía»), etcétera.
Por el solo hecho de hablar racionalmente construimos esquematizaciones logicoides de aquello de lo que hablamos. Determinamos las entidades o acciones en cuanto a sus propiedades a partir de todo lo que decimos de ellas y de cómo nos acercamos o distanciamos de las mismas (Grize y Vignaux).
Todo ser humano sano, en tanto hablante de una lengua y partícipe de una cultura, sigue una lógica «natural» multidimensional (que no es equivalente uno a uno y por completo a la lógica silogística ideal ni a ninguna de las numerosas lógicas matemáticas o discursivas hoy existentes, aunque pueda conectarse en mayor o menor medida con ellas en un caso dado y en un cierto respecto). Lo hace en tanto defiende, mejor o peor, lo que quiere, lo que cree verdadero y lo que quiere hacer creer o hacer querer a los otros. Estamos seguros de ello a partir de un mínimo lógico discursivo.
Tenemos además de una competencia lingüístico cultural y lógico natural, una serie de competencias enciclopédicas, cognoscitivas e ideológicas entreveradas, propias de nuestra época, cultura, región, clase, género e ideología que nos hacen participar de ciertos argumentos repetidos en el tiempo respecto a una cuestión (argumentarios) y nos «individuan» como pertenecientes a determinado grupo de opinión, a determinada formación discursiva (religiosa, pedagógica, política, científica, etcétera).
Así pues, todos hacemos uso de argumentos y los interpretamos. Lo hacemos a partir de una ubicación constante de los argumentos en su contexto conforme a nuestra competencia pragmática. En el proceso de uso e identificación de la argumentación, acudimos a signos y, sobre todo, a la lengua y cultura que compartimos.
Aceptamos o rechazamos una opinión a partir de un mínimo substrato lógico racional y tratamos, a veces mucho, a veces demasiado poco, de comprender lo que otros defienden (competencia hermenéutica). En este sentido es factible afirmar que los individuos mentalmente sanos podemos, comúnmente, comprender los argumentos desarrollados en un texto, en una discusión o en una conversación. Al parecer —aunque se debate el punto— es más fácil hacerlo a partir de ejemplos y, con algo más de complicación tal vez, entendemos las conclusiones extraídas a través de la comparación o analogía de un hecho con otro;1 por último, las inferencias deductivas (que van de lo general a lo particular) privilegiadas en muchas teorías, y por supuesto en la lógica y la ciencia, resultan ser las que nos resultan más difíciles de seguir en la comunicación cotidiana. Utilizamos en cambio con mayor facilidad la «abducción», esa forma de razonamiento intermedia entre la deducción y la inducción, que nos permite obtener nuevos conocimientos a partir de la intuición emocional e icónica que nos facilita la representación de ciertas propiedades del objeto ante la mente (como cuando alguien dice «hace calor» y nosotros llegamos a la conclusión de que nos pide, en forma indirecta, «abrir la ventana»).
A partir de las competencias previamente descritas, tenemos capacidad para reconstruir las opiniones de los otros, lo que se niega o se afirma acerca de algo. Asignamos un contenido a lo dicho. Construimos preguntas a las cuales suponemos que responden las proposiciones hechas por los demás.2 En este sentido, con frecuencia reconstruimos implícitos de las argumentaciones del otro y establecemos polémicas en torno a ellos. Así, en la interacción, sabemos precisar qué preocupa al otro y hacemos hipótesis sobre lo que piensa.
A partir de nuestras múltiples competencias y de nuestro conocimiento del mundo, contamos con una competencia argumentativa para producir argumentos. Seguimos al respecto reglas de formación identificables para ordenar nuestros puntos de vista y las justificaciones de los mismos.3
Las más de las veces justificamos, explicamos aquello que es objeto de nuestro rechazo. Eso está inscrito en nuestras competencias lógico-dialécticas (que comprenden la puesta en forma y contenido de los argumentos, así como el seguir determinadas reglas de interacción) para discutir con los demás, atacar y defender puntos de vista con cierta coherencia.
En principio, el argumentador común y corriente puede decir si una defensa o un ataque cumplen con los requisitos de un buen argumento en un caso dado;4 es decir, somos evaluadores normativos de argumentos en la confrontación cotidiana de los discursos. Tenemos opiniones, las defendemos y atacamos las de los otros a partir de determinados criterios («es falso», «no parece posible», «suena muy bien», «yo he sabido que no es así», «tengo una experiencia diferente», «no me parece suficiente», «ese no es el punto», etcétera) sin que, en apariencia, nadie nos tenga que enseñar el arte de argumentar y contra-argumentar. Aunque en realidad lo que sucede es que vivimos insertos en prácticas sociales argumentativas.
A las competencias lógico-dialéctica y lingüístico-discursiva, pragmática y hermenéutica se une nuestra competencia retórica que nos permite seguir diversas estrategias de persuasión del otro, acordes no sólo a la lógica sino a la lengua, a la cultura, al poder, a la ideología, a la emoción, a la creencia y al deseo. Llegado el caso, tratamos de persuadir a los otros por todos los medios de lo que nos parece justo, deseable, posible, probable, verosímil o verdadero. Lo hacemos dando un lugar al sentido traslaticio, por lo que Landeher define así la competencia retórica, pero que nosotros preferimos llamar competencia connotativa para atribuir a las palabras un sentido no literal (ya que lo connotativo no agota lo retórico):
no sólo tenemos una conciencia muy neta de los sentidos figurados consagrados y lexicalizados de los vocablos y expresiones, sino que disponemos todos también de lo que podríamos llamar una «competencia retórica», una competencia que nos permite producir espontáneamente enunciados metafóricos [...] Todos tenemos el don de la ironía, de la paradoja o de la tautología.5
Por último, argumentamos con base en la razón activa pero en ocasiones no llegamos a tanto, nos quedamos en el nivel de la intuición (en tanto razón sedimentada) o de la creencia. A la vez, indisociablemente, nos emocionamos, nos apasionamos con lo que creemos, o incluso damos al sentimiento valor de razón («Siento que me va a traicionar, lo vi en sus ojos; ¿te fijaste cómo le brillaban?») conforme a nuestras c ompetencias cultural-emocionales y de creencia.