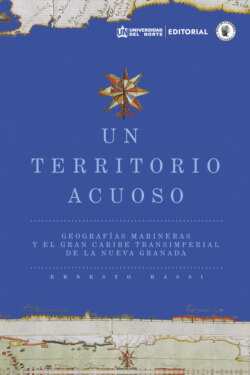Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Organización del libro
ОглавлениеEl libro está organizado en dos partes. La parte I, Configuraciones espaciales, traza el proceso de configuración de la región que denomino el Gran Caribe transimperial, enfatizando el papel de las políticas comerciales y siguiendo los barcos y sus capitanes y tripulaciones mientras cruzaban las aguas del Caribe y del Atlántico. En su conjunto, los dos capítulos que conforman la parte I proponen un argumento sobre la naturaleza cotidiana del cruce de fronteras en el Gran Caribe del tardío siglo XVIII y el temprano XIX. Basado especialmente en los libros de entradas y salidas de barcos de los puertos caribeños de Nueva Granada (particularmente Cartagena y Santa Marta) y Jamaica (especialmente Kingston), estos dos capítulos también develan el papel de la movilidad y de las redes de comunicación en la configuración de geografías transimperiales y contribuyen a los esfuerzos en curso de los historiadores para desafiar las suposiciones alrededor de la existencia de esferas aisladas de imperios autosuficientes.
El capítulo 1, “Embarcaciones: rutas, tamaño y frecuencia”, estudia el comercio interimperial desde la perspectiva de los puertos caribeños de Nueva Granada a partir de la implementación efectiva del comercio libre y protegido a mediados de la década de 1780, hasta los años finales de las guerras de independencia que llevaron a la creación de la República de Colombia. Aunque no eran nuevos, estos intercambios comerciales a través de las fronteras políticas se intensificaron durante la segunda mitad del siglo XVIII. Siguiendo las rutas de los barcos que frecuentemente cruzaban fronteras políticas imperiales, conectando las costas caribeñas de Nueva Granada con colonias extranjeras, este capítulo sostiene que desde la década de 1760, y con mayor intensidad tras la Revolución de las Trece Colonias, el Caribe se fue convirtiendo en un área de libre comercio de facto, controlada en gran parte, aunque no exclusivamente, por Gran Bretaña desde el centro comercial caribeño de Kingston, Jamaica.
En el capítulo 2, “Marineros: entrecruzar fronteras y crear regiones”, paso de los barcos a las personas que los tripulaban. Con base en la reconstrucción de las trayectorias náuticas de capitanes y marineros que, entre la década de 1780 y la de 1810, conectaron los puertos de Nueva Granada con otros puertos del Caribe y del Atlántico, este capítulo sostiene que la circulación de gente e información posibilitó la emergencia y consolidación del territorio acuoso que denomino el Gran Caribe transimperial. Los capitanes y las tripulaciones que comandaban fueron los creadores de esta región transimperial. Su circulación y la información que esparcieron llevaron a la creación de lo que Michel de Certeau llamó un “teatro de acciones” cuya configuración desafía nociones preconcebidas acerca de la existencia de esferas imperiales aisladas españolas, británicas y francesas77.
La parte II, Geopolítica e imaginación geopolítica, se concentra en cómo la región transimperial, que se configuró gracias a las redes de comunicación detalladas en la parte I, facilitó el desarrollo de proyectos geopolíticos que incluyeron, entre muchos otros, una autonomía persistente frente a las invasiones europeas (capítulo 3), una visión del Imperio británico en las costas de Nueva Granada (capítulo 4), el sueño fallido de Simón Bolívar de contar con el auspicio británico para el establecimiento de una república independiente en Suramérica (capítulo 5), y la imaginada construcción de una república andina que se asemejara a los bastiones civilizados del Atlántico norte (capítulo 6). Los cuatro capítulos presentan estudios de caso unidos conceptualmente por la noción clave de la imaginación geopolítica. Si bien son lo suficientemente amplios para dar una buena idea del sentido de posibilidades que caracterizó la vida en el Gran Caribe transimperial durante la Era de las Revoluciones, estos estudios de caso están lejos de agotar la multiplicidad de proyectos a través de los que aquellos que experimentaron este territorio acuoso desde las costas de Nueva Granada interpretaron su presente e imaginaron futuros potenciales. Si estos estudios de caso demuestran que otros mundos eran posibles, también implican que aquellos otros mundos no se limitaron a los analizados en dichos capítulos.
El capítulo 3, “Indios marítimos, indígenas cosmopolitas”, estudia las conexiones que les permitieron a los cunas y a los wayúu hacerse cosmopolitas. Asimismo, enfatiza cómo las interacciones asociadas con el cosmopolitismo hacen posible poner a estos grupos al mismo nivel de sus aliados y rivales europeos, y les permitió sostener el desafío que ofrecían a las autoridades españolas y mantener su autonomía. En el proceso, enfatizando la movilidad indígena, su multilingüismo, su capacidad tecnológica y su autonomía política, el capítulo desafía las ficciones geográficas de control territorial presentes en mapas del Caribe creados por observadores europeos y arroja luz sobre las percepciones europeas de los pueblos indígenas (y sobre lo que estas percepciones, de hecho, dicen acerca de los indios marítimos). En resumen, este capítulo sostiene que los indios marítimos, como los pueblos que Ira Berlin y Jane Landers llamaron “criollos atlánticos”, eran “cosmopolitas en todo el sentido de la palabra”. Como los criollos atlánticos, los indios marítimos estaban “familiarizados con el comercio del Atlántico, [hablaban con fluidez] sus nuevos idiomas y [conocían íntimamente] su comercio y culturas”78.
En el capítulo 4, “Girar hacia el Sur antes de virar al Este”, uso el trecho de costa desde la costa de Mosquitos en Centroamérica hasta la ciudad portuaria de Cartagena en el virreinato de Nueva Granada como una ventana hacia la imaginación geopolítica de los mercaderes y plantadores del Caribe, de los oficiales reales y de los aventureros militares. El territorio costero, ampliamente poblado por comunidades indígenas independientes, diestras en usar en su propia ventaja la rivalidad anglo-española, sirvió como una pizarra para que estos distintos grupos dibujaran sus visiones del futuro. Los plantadores y mercaderes de Jamaica, que luchaban con escaseces generadas por la prohibición del comercio con los recientemente independientes Estados Unidos, buscaron fuentes alternativas de las cuales obtener alimentos, madera y ganado para alimentar la economía de plantación de la isla. Los aventureros militares —especialmente los realistas británicos ansiosos de vengar la derrota británica en la Revolución de las Trece Colonias— y los mercaderes con intereses en Centroamérica y en el norte de Suramérica buscaron convertir esta área en un territorio formal o informalmente dominado por Gran Bretaña. Las autoridades de Nueva Granada, por su parte, buscaron establecer un control efectivo del área —un logro que, creía el virrey Antonio Caballero y Góngora, requería promover el comercio y desarrollar la capacidad productiva de la región a través del impulso del cultivo del algodón. Este capítulo reúne las visiones de estos tres grupos para sostener que, tras la Revolución de las Trece Colonias, sus intereses dispares convergieron alrededor de la idea y la necesidad de mantener al Imperio británico centrado en el Atlántico (en un momento en que aumentaba el atractivo de la India ante las autoridades imperiales británicas).
El capítulo 5, “Las aventuras caribeñas de Simón Bolívar”, sigue la ruta del exilio caribeño de Bolívar desde mediados de 1815 hasta el inicio de 1817 para explicar el papel de Jamaica y Haití en las guerras de independencia de Hispanoamérica. Ubicando a Bolívar dentro de un grupo más amplio de aventureros militares criollos que usaron su exilio caribeño para tramar proyectos para retornar a la tierra firme y reanimar la guerra por la independencia, este capítulo propone cuatro argumentos que arrojan luz sobre la imaginación geopolítica de los aventureros criollos, de los oficiales británicos y españoles, y de las autoridades gubernamentales del Haití independiente. Sostengo, primero, que la diplomacia pro insurgente del presidente haitiano, Alexandre Pétion, y la adherencia de las autoridades jamaiquinas a la neutralidad británica le permitieron a Haití surgir como un centro revolucionario internacional, exportando activamente la revolución. Segundo, que el éxito gradual de las campañas militares británicas contra Napoleón y los temores extendidos por el Caribe de la expansión de los ideales de la Revolución haitiana desanimaron a las autoridades jamaiquinas de apoyar a los insurgentes de la América española. Tercero, que garantizar la política de neutralidad británica e intentar mantener a Pétion fiel a su promesa de neutralidad requirió vigilancia y presión diplomática por parte de los oficiales españoles en Nueva Granada, Venezuela y las islas españolas del Caribe. Finalmente, que la combinación de noticias sobre el desarrollo de los sucesos en Europa, miedos personales acerca de la Revolución haitiana e ideas de la Ilustración sobre la raza y la civilización influyó en las expectativas de apoyo de Bolívar y en su estrategia durante su viaje caribeño.
En el capítulo 6, “Una nación andino-atlántica”, trazo el proceso decimonónico de imaginar y construir Colombia como lo que llamo una nación andino-atlántica. Cambiando el punto de vista geográfico de las costas caribeñas de Nueva Granada a su capital andina, este capítulo estudia el proceso a través del cual dos grupos de creadores de la nación —los criollos ilustrados y los políticos-geógrafos— se empeñaron en descaribeñizar la república naciente y en crear una república andinoatlántica que debía imitar a la Europa civilizada y a los Estados Unidos. Sus esfuerzos ilustran elementos claves de la imaginación geopolítica de los ilustrados criollos y posibilitan comprender por qué el Gran Caribe transimperial no se abrió paso en la narrativa de la creación de la nación colombiana.
Develar otros mundos o reconocer que otros mundos fueron y continúan siendo posibles, en mi aproximación, toma la forma de un interés por articular regiones de otra forma, en articular geografías vividas que no responden a esquemas de regionalización mundial contemporáneos o anacrónicos, excesivamente respetuosos de las geografías políticas. El reto es desarrollar formas que nos permitan ver más allá de las geografías políticas y de esquemas de regionalización mundial impuestos que claramente informaron, pero no reprodujeron por completo, las muchas formas en que grupos e individuos crearon, experimentaron, imaginaron y concibieron su mundo79. Al asumir este reto, Un territorio acuoso debe operar como un recordatorio de que para cualquier resultado histórico dado existieron “otras posibilidades, otras formas de estar en el mundo y otras oportunidades que fueron figurativa y literalmente desahuciadas”80. Que estas alternativas fueran fallidas y —quizá por ello— olvidadas, no debe tomarse como señal de que fueron irrelevantes ni indicar que sean objetos indignos de investigación histórica81. La Cartagena británica que nunca fue, justo como la Cartagena de la postindependencia que terminó existiendo, tiene una historia que vale la pena develar.