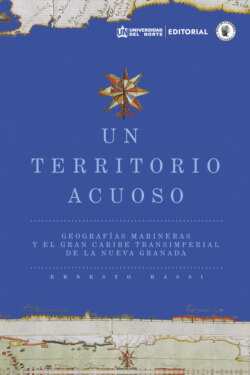Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Revisitar la conexión jamaiquina: Kingston y los puertos menores y ocultos de la Nueva Granada
ОглавлениеEn 1986 el historiador colombiano Gustavo Bell ofreció una exploración preliminar de los vínculos comerciales entre los puertos de Nueva Granada y Jamaica. La “conexión jamaiquina” de Bell enfatiza el intercambio comercial que vinculó a Cartagena con Kingston y propone hipótesis acerca de las potenciales consecuencias culturales y políticas de tal intercambio98. Basándose ampliamente en un trabajo anterior de McFarlane sobre las relaciones comerciales de Nueva Granada, Bell refuerza la importancia de Cartagena al tiempo que minimiza el papel de los puertos menores y ocultos en el comercio con Jamaica99. Basado en los registros portuarios de Jamaica, disponibles para años selectos entre 1784 y 1817, esta sección revisita la conexión jamaiquina para ofrecer un recuento más matizado de las relaciones comerciales entre Nueva Granada y Jamaica100.
Entre las décadas de 1780 y 1810 un número significativo de barcos extranjeros entró en los puertos libres de Jamaica101. De 250 en 1784, el número aumentó a 474 en 1815102. Si bien puertos como Montego Bay, Port Antonio y Savannah la Mar recibían cierta cantidad de embarcaciones extranjeras, a lo largo del período Kingston fue de lejos el puerto libre más importante, no solo en Jamaica, sino a lo largo del Caribe británico103. Navíos del Caribe español, francés, holandés y danés entraban frecuentemente al puerto de Kingston. El comercio con los extranjeros era tan importante para la actividad comercial de Kingston que en 1785, más de veinte años antes de que el comercio libre alcanzara su pico, el 33 por ciento de los barcos que entraban al puerto eran extranjeros104. Los barcos extranjeros que entraban a Kingston en la década de 1780 en su mayoría eran franceses, con barcos españoles sumando el 26 por ciento de un total de 237 naves en 1785105. Sin embargo, con el estallido de la Revolución haitiana y la toma británica de diversas posesiones holandesas, incluyendo el depósito caribeño de Curaçao, la distribución de embarcaciones extranjeras sufrió un cambio drástico, con la porción española aumentando al 51 por ciento en 1792 y al 100 por ciento en 1810 y 1814106.
Para la década de 1810, el comercio con la América española en navíos españoles se había convertido en “el pilar de la economía urbana de Kingston” y Kingston era reconocida como “el almacén de la Isla de Cuba, de Guatemala y por consiguiente de Mexico; también lo era de Santa Martha, Carthagena, Río Hacha…; de Maracaibo y Puerto Cabello”107. El comerciante convertido en novelista Michael Scott describió Kingston como un “espléndido… refugio mercantil”, que reunía “el comercio entero de Tierra Firme, desde Puerto Cabello hasta Chagres, la mayor parte del comercio entre las islas de Cuba y San Domingo, e incluso el de Lima y San Blas, y los demás puertos del Pacífico”. Durante este período, agregó, “la isla [de Jamaica] estaba en el apogeo de su prosperidad”108. Otro observador contemporáneo describió cómo los navíos españoles navegaban desde Kingston cargados con “esclavos, harina, algodón [¿manufacturado?], linos, lanas, …instrumentos de ferretería junto con todo tipo de manufacturas británicas, y, finalmente una buena cantidad de ron”. Estos barcos “traen algodón, cacao, café, ganado bovino, caballos, mulas, asnos, cueros, aceite, sebo, maíz, pescado, aves, caoba, palo de Nicaragua, palo morillo, palo de tinte, palo de Brasil y otros de tinturar, lignum vita, zarzaparrilla, índigo, moneda y lingotes109. El resultado de este provechoso comercio, anotaba Scott, “era una corriente de oro y plata que fluía directamente al Banco de Inglaterra, alcanzando anualmente tres millones de libras esterlinas”.110 La participación de Nueva Granada en el comercio español americano de Kingston era significativa y comparable a la de Cuba. Durante el apogeo del sistema británico de puertos libres en 1814, 30 por ciento de los 402 navíos que entraron a Kingston desde la América española lo hizo desde Nueva Granada, lo que es comparable con el 40 por ciento que entró a Kingston desde Cuba, e inmensamente superior al 5 por ciento que entró desde Venezuela. Cerca de una década antes, en 1796 la participación de Nueva Granada había sido del 32 por ciento, con Cuba, Venezuela y otros puertos españoles sumando, respectivamente, 39, 8 y 21 por ciento111.
Contrario a lo que ilustran los registros portuarios de los archivos colombianos y al análisis de Bell, la posición de Cartagena como el punto de contacto más importante entre Nueva Granada y Kingston no fue incuestionable. Los puertos menores de Nueva Granada (Portobelo, Santa Marta y Riohacha), e incluso puertos ocultos, como Sabanilla, San Andrés y Chagres, mantuvieron un intercambio comercial importante con Jamaica. Entre 1784 y 1817 los navíos que entraban a Kingston desde los puertos menores de Nueva Granada siempre superaron a los que entraban desde Cartagena. En 1785, de los doce navíos que entraron a Kingston desde la Nueva Granada, diez vinieron de puertos menores (cinco desde Riohacha, cuatro desde Santa Marta y uno desde Portobelo)112. A lo largo del período (con la excepción probable de los años de guerra entre 1796 y 1808 para los que no hay información estadística detallada disponible sobre arribadas y salidas), el comercio entre Kingston y los puertos neogranadinos creció continuamente hasta su colapso al inicio de la década de 1820113. En 1810 y 1814, durante el apogeo del sistema de puertos libres, setenta y nueve navíos (de un total de 164) que entraron a Kingston desde la Nueva Granada, lo hicieron desde puertos menores. La participación de Cartagena en estos dos años fue del 5 por ciento (dos navíos) y del 27 por ciento (treinta y dos navíos), con puertos ocultos (Chagres, San Andrés y Sabanilla) sumando, respectivamente, el 24 por ciento (once embarcaciones) y 29 por ciento (treinta y cinco embarcaciones)114. La creciente participación de puertos menores y ocultos en el comercio con Jamaica revela un debilitamiento del dominio cartagenero, lo que generó múltiples quejas de sus comerciantes acerca del contrabando sostenido en Portobelo y Riohacha115.
Lingotes, algodón, ganado y cueros, maderas y palos de tinte eran los productos más importantes transportados desde Nueva Granada a Kingston. Las naves comerciando entre Kingston y los puertos neogranadinos generalmente se especializaban en un área geográfica particular y típicamente entraban a Kingston con mercancías producidas en las vecindades de sus puertos de partida (véase tabla 1.2). Un análisis de los itinerarios de las embarcaciones españolas que frecuentemente entraban en Kingston desde los puertos de Nueva Granada nos obliga a reconsiderar el papel de Cartagena como el centro comercial dominante del virreinato. En cambio, Cartagena aparece como el centro de una de tres rutas con participaciones similares en la conexión entre Jamaica y Nueva Granada (véase el mapa 1.1).
TABLA 1.2. Cargas típicas de embarcaciones españolas comerciando entre Nueva Granada y Kingston, 1784-1817
Fuente: TNA, CO 142/22-29.
A través de esta ruta, el algodón y los lingotes llegaban a Kingston, y Cartagena era legalmente surtida con lencerías, harinas, licores, hierro, losas de barro y esclavos. Una variación de la ruta Cartagena-Kingston incluía una parada en el puerto oculto de Sabanilla antes de entrar a Cartagena desde Kingston. Esta parada, según se quejaban los mercaderes cartageneros en 1795, permitía “a casi todos los barcos que van con licencias para traer negros de Jamaica”, transportar “partidas considerables de ropas, que desembarcan en Sabanilla o [en las] Islas del Rosario”116.
La ruta Cartagena-Kingston se hizo particularmente importante durante la guerra de la Cartagena independiente contra la Santa Marta realista. Entre 1811 y 1815, cuando Cartagena fue un Estado independiente, dependió casi por completo de Jamaica para obtener suministros militares y provisiones, que se intercambiaban por algodón cartagenero. Durante 1814, al menos cuatro goletas —la Annette, la San José, la Marinero Alegre y la Veterano— hicieron varios circuitos entre Cartagena-Sabanilla y Kingston117.
Riohacha y Santa Marta comandaban otra ruta —la del Este— y Portobelo fue el centro de la ruta occidental de Nueva Granada. Palo de Nicaragua, ganado y cueros constituían los principales productos exportados desde Nueva Granada vía la ruta oriental, mientras que lingotes y algunos caparazones de tortuga de la vecina isla de San Blas fueron las principales exportaciones de la ruta occidental. Riohacha acogió una pequeña flota mercante que mantuvo una relación particularmente fuerte con Kingston. Uno de los barcos de esta flota —la goleta Esperanza hizo al menos siete circuitos Kingston-Riohacha en 1814118. La ruta Kingston-Riohacha fue uno de los caminos más transitados entre 1780 y 1810. Complementando la ruta Kingston-Riohacha había un itinerario triangular, que conectaba Santa Marta y Riohacha con Kingston. Bien entrando desde Riohacha y partiendo hacia Santa Marta (como la Samaria en 1814) o bien entrando desde Santa Marta y partiendo hacia Riohacha (como la Providencia), una cantidad de embarcaciones anclaron en Kingston como parte de una ruta que dotaba a los puertos orientales de Nueva Granada119. La ruta occidental de Nueva Granada, por su parte, era asimismo bien transitada por un puñado de embarcaciones que hacían el circuito Kingston-Portobelo (v. gr. el Alexandre en 1817) y otros navíos que sospechosamente navegaban en lastre desde Chagres120.
Además, la isla de San Andrés, ubicada convenientemente en el punto medio de las rutas Portobelo-Jamaica y Cartagena-Jamaica sostenía un comercio importante con Kingston. Habitada durante la década de 1790 por una gran población británica, aunque era legalmente parte del Nuevo Reino de Granada, el papel de San Andrés como núcleo para el contrabando con Jamaica fue una preocupación constante para las autoridades españolas. Su proximidad a los enclaves británicos en Honduras y en la costa de Mosquitos aumentaron la importancia de San Andrés como un centro comercial regional. Las propuestas españolas sobre cómo lidiar con la isla fueron desde naturalizar a los habitantes británicos de la misma a fomentar formalmente su colonización y el comercio a través de la aplicación de exenciones tributarias121. Una fuente particular de aprehensión era la práctica de enviar lingotes y algodón a San Andrés para cambiarlos por toda suerte de bienes británicos, importados desde Kingston122. Según el virrey Antonio Amar y Borbón, un número de navíos, de los cuales el Santísima Trinidad de Antonio Figueroa constituía un ejemplo reciente, extrajo lingotes de Portobelo, que usaron “para comprar víveres en las islas de San Andrés”123. Las conexiones de la isla con Jamaica parecían haberse estrechado con el éxito creciente del sistema británico de puertos libres, hasta el punto de que en 1814 doce embarcaciones entraron a Kingston desde San Andrés124. De estos, al menos tres —la Esperanza, la Perla y la Penélope— hicieron varios viajes de ida y vuleta.
Finalmente, un número de navíos involucrados en el comercio entre Kingston-Nueva Granada parecería haber sido menos especializado geográficamente. Embarcaciones como la Soledad de Manuel Bliz y la Flor de la Mar de Gerardo García compraron y vendieron mercancía a lo largo de diferentes puertos de la costa neogranadina. Mientras que en 1785 la Soledad sostuvo negocios en Cartagena, Santa Marta y Riohacha, en 1817 la Flor de la Mar visitó Riohacha, Santa Marta y Portobelo125. La Soledad, la Flor del Mar y todos los demás navíos involucrados en la conexión jamaiquina de Nueva Granada pueden verse como agentes importantes de la participación neogranadina en las redes caribeñas de comercio interimperial que dieron forma al Gran Caribe transimperial. Otras dos características compartidas por estos navíos mercantes –el tamaño y la frecuencia de sus viajes- contribuyeron aún más al fortalecimiento de este sistema interimperial de comercio y de este espacio regional.