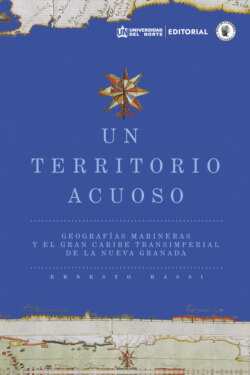Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 1 Embarcaciones Rutas, tamaño y frecuencia
ОглавлениеDe La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco barco, sin capitán.
NICOLÁS GUILLÉN, “Un son para niños antillanos”1.
El 19 de octubre de 1806, tras un viaje largo y accidentado, el bergantín español Concepción entró al puerto de Maracaibo en la Capitanía General de Venezuela. Inicialmente programado para viajar de Veracruz directamente a Maracaibo, el Concepción alcanzó su destino final tras paradas inesperadas en Sabanilla (noventa y seis kilómetros al noreste de Cartagena) y Jamaica. Según su capitán, Domingo Negrón, el bergantín fue desviado de su ruta original en los primeros días de agosto, cuando fue “apresado por el Veteran, navío británico de setenta cañones, y dos goletas españolas de comercio que [el Veteran] comboyaba”. Tras pasar tres días en Sabanilla, el Concepción fue llevado a Jamaica, donde Negrón y su tripulación permanecieron detenidos por treinta y cinco días. La descripción de Negrón de las relaciones comerciales de Jamaica con Sabanilla —durante su estadía en Jamaica atestiguó la partida de “ocho buques españoles con cargamentos para el expresado Sabanilla”— alarmó enormemente a las autoridades españolas, para quienes los intercambios comerciales con una potencia extranjera durante tiempo de guerra, especialmente si ocurrían en un puerto no autorizado, eran considerados ilegales, pese al creciente clima de apertura al comercio intermimperial2.
En contraste con el Concepción, la goleta española Esperanza (capitanes Domingo Pisco y Josef Borregio) gozó de buen viento y buena mar durante las muchas ocasiones en que, durante 1814, navegó entre Kingston y el puerto menor de Riohacha —un puerto que se beneficiaba de los permisos reales que lo autorizaban para comerciar con extranjeros3. Ni los enemigos, ni los frecuentemente citados “vientos y corrientes” parecen haber afectado ninguno de los siete viajes de ida y vuelta Kingston-Riohacha que aquel año completó, según los registros, la Esperanza. Su patrón de navegación, tal como puede concluirse con base en los registros portuarios de Kingston, fue bastante regular: tras entrar a Kingston, la Esperanza permanecía en el puerto entre cinco y once días antes de navegar de nuevo hacia Riohacha; entre tres y cuatro semanas más tarde aparecía nuevamente entrando a Kingston. Sus estadías, relativamente cortas, en un puerto eran seguidas por navegaciones cortas a un puerto cercano. Dado que no existen registros para el puerto de Riohacha, es imposible determinar con certeza la ruta de navegación de la Esperanza en esos intervalos de tres a cuatro semanas entre su partida y su arribo a Kingston4.
El ajetreado viaje del Concepción y el aparentemente tranquilo de la Esperanza contienen elementos clave para comprender las redes comerciales que unían a Nueva Granada con el mundo. Ambos, el Concepción y la Esperanza, estaban entre los millares de bergantines, goletas y balandras que, como el barco del poema de Nicolás Guillén (ver epígrafe), “anda(ban) y anda(ban)” por las aguas del Caribe, conectando esferas imperiales frecuentemente pensadas en desconexión5. Sus rutas de navegación hacen evidentes tanto los peligros como las promesas del comercio interimperial en un período marcado por un estado casi permanente de guerra en las costas y aguas del Atlántico. Sus viajes también visibilizan dos entre un puñado de puertos neogranadinos que, a pesar de su dinamismo comercial, generalmente han permanecido al margen en las reconstrucciones históricas del comercio exterior de Nueva Granada.
Para los capitanes y marineros que navegaban el Caribe y para las autoridades españolas que seguían el movimiento de las embarcaciones desde la costa Caribe de Nueva Granada, ni Sabanilla ni Riohacha eran invisibles. Tampoco eran los únicos puertos ocultos que comerciaban con Jamaica de una forma que desafiaba la clasificación estricta de lo legal o lo ilícito. En un reporte entregado al virrey de Nueva Granada en noviembre de 1803, Manuel Hernández, el tesorero real de la Corona española en Portobelo, describía el dinamismo comercial en la isla de San Andrés (en el Caribe occidental, a 190 kilómetros de la costa de Nicaragua). En esta isla, explicaba Hernández, atracaban barcos españoles y extranjeros para intercambiar “nuestros frutos coloniales” por “todas las ropas y [otros] efectos que necesitan para el consumo del virreinato [de Nueva Granada] y también… el [de] Perú por la vía de Panamá”. Caletas escondidas e islas pequeñas en la península de la Guajira (v. gr. Bahiahonda y Portete) y en las vecindades de Santa Marta (v. gr. Gayra), Portobelo (v. gr. Chagres y San Blas) y Cartagena completaban el inventario de Hernández de puertos ocultos “más aparentes al logro de tales negociaciones [clandestinas]”6.
No obstante su recurrente aparición en los archivos históricos, estos puertos ocultos no han podido asegurar un lugar en la historiografía del comercio de Nueva Granada durante el período colonial tardío. Visibilizar estos puertos e ilustrar las formas en que participaron en las redes comerciales interimperiales desafía dos duraderos supuestos acerca de las relaciones comerciales en Nueva Granada y el mundo atlántico. Primero, que el denominado puerto mayor de Cartagena dominaba el comercio de Nueva Granada tanto con España como con las colonias extranjeras7. Segundo, que para el final del siglo XVIII los imperios europeos, según dictaban los principios mercantilistas, continuaban operando “dentro de sistemas comerciales autárquicos” que consideraban ilegal cualquier interacción comercial con los extranjeros8. Mi interpretación, en gran parte basada en la inclusión de los puertos menores y ocultos de Nueva Granada en el panorama comercial del Caribe y el Atlántico, hace visible un mundo Caribe construido a partir de interacciones transimperiales cotidianas, que se hacían posibles por la creciente disposición de los imperios atlánticos a legalizar (y regular) los intercambios comerciales interimperiales. En este panorama comercial transformado, el contrabando dejó de ser estáticamente definido por el mero hecho del contacto comercial con los extranjeros y adquirió una definición más dinámica, en la que una combinación de bienes negociados, puertos de origen y de destino y circunstancias geopolíticas determinaban la legalidad de las transacciones comerciales9.
El término “puertos ocultos” requiere clarificación. La legislación comercial española clasificaba los puertos según su centralidad para el sistema comercial español trasatlántico. En Nueva Granada, el único puerto mayor era Cartagena. Los puertos de Santa Marta, Riohacha y Portobelo se clasificaban como puertos menores. A esos dos términos oficiales agrego un tercero —puertos ocultos— para referirme a puertos frecuentemente mencionados en los registros españoles como lugares usados por españoles, británicos, holandeses, franceses y daneses para realizar intercambios comerciales ilícitos. En reportes y registros portuarios británicos, puertos ocultos como Sabanilla, San Andrés y Chagres no estaban para nada ocultos. Dada la naturaleza fragmentaria de los registros portuarios de los puertos del Caribe neogranadino (solo hay disponible información de entradas y salidas para Cartagena y Santa Marta en años seleccionados), los registros británicos dan visibilidad no solo a ciertos puertos ocultos, sino también a puertos menores, como Riohacha y Portobelo10. Así, aunque los puertos menores tendían también a estar ocultos en los archivos españoles (no hay registros portuarios disponibles para Riohacha ni para Portobelo), gran parte del comercio conducido en estos puertos era legal según los estándares de finales del siglo XVIII. Los puertos ocultos (Sabanilla, San Andrés y Chagres, entre otros), de otra parte, son ocultos tanto porque su dinamismo comercial es difícil de identificar en los archivos españoles como porque, cuando aparecen, estos puertos lo hacen como lugares en donde se desarrollaban actividades clandestinas o ilícitas.
En este capítulo estudio el comercio interimperial a partir del punto de vista de los puertos caribeños de Nueva Granada desde la instauración efectiva del comercio libre y protegido a mediados de la década de 1780, hasta los años finales de las guerras de independencia que llevaron a la creación de la República de Colombia11. Aunque no eran nuevos —los intercambios interimperiales fueron una característica del panorama comercial caribeño desde el siglo XVI, cuando bucaneros y corsarios británicos, holandeses y franceses rompieron por primera vez el acceso exclusivo de España a las aguas del Caribe—, estos intercambios comerciales a través de las fronteras políticas se intensificaron durante la segunda mitad del siglo XVIII12. Siguiendo las trayectorias de los barcos que frecuentemente cruzaban las fronteras políticas interimperiales, conectando las costas de Nueva Granada con colonias extranjeras, este capítulo sostiene que desde la década de 1760, y con mayor intensidad tras la Revolución de las Trece Colonias, el Caribe se fue convirtiendo en un área de libre comercio de facto, controlada, principalmente aunque no de manera exclusiva, por Gran Bretaña, desde el centro comercial de Kingston, en Jamaica.
Basada ampliamente en registros portuarios jamaiquinos previamente inexplorados, esta reconstrucción de las redes comerciales de Nueva Granada presenta las principales rutas, puertos, tipos de embarcaciones (por tamaño y nacionalidad), frecuencia de viajes, modos de comercio (legal e ilegal) y las mercancías comerciadas (véase el mapa 1.1)13. La reconstrucción, aunque meticulosa, no obstante es necesariamente parcial. Un cuadro más completo solo podría trazarse usando registros portuarios de otros puertos importantes del Caribe y del Atlántico involucrados en el comercio con la Nueva Granada. Registros de entradas y salidas de Filadelfia, Baltimore, Curaçao, Saint Thomas, Les Cayes y otros puertos podrían agregar otros matices al cuadro que presenta este capítulo. Sin embargo, el creciente poder marítimo británico durante la segunda mitad del siglo XVIII constituye una buena justificación para elegir a Jamaica. Siendo el puerto más importante y dinámico de Jamaica, Kingston aparece en este capítulo como el centro comercial del Gran Caribe transimperial. Precedido de un breve contexto histórico del período hasta la década de 1780, la sección central de este capítulo demuestra la progresión del siglo XVIII hacia el libre comercio en el Caribe y las formas en las que el efecto combinado de la guerra y las innovaciones en las regulaciones comerciales posibilitaron que Gran Bretaña, a través de Kingston, su principal centro de acopio y distribución en el Caribe, acaparara la mayoría de los beneficios que podían obtenerse del comercio interimperial del Caribe.
Mapa 1.1 Redes comerciales de Nueva Granada. Ilustra las rutas que conectaban los puertos de Nueva Granada —mayores, menores y ocultos— con el Gran Caribe transimperial y el lugar central de Kingston, Jamaica, en estas conexiones.