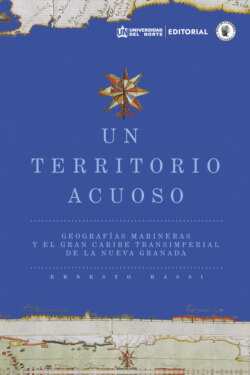Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El cruce de las fronteras y la creación de un Gran Caribe transimperial
ОглавлениеEl proceso de crear espacios está asociado con el primero de dos términos clave que constituyen los fundamentos conceptuales de este estudio: configuraciones espaciales. Siguiendo a Edward Soja y otros eruditos del espacio, argumento en contra de la existencia de una “geografía previamente establecida, [que] establece el escenario” para que ocurra la historia22. En cambio, con Doreen Massey, tomo el espacio como “siempre en proceso”, “como siempre en construcción”23. El reconocimiento de la naturaleza dinámica y construida del espacio es crucial en dos sentidos. Primero, nos obliga a hacer preguntas acerca de la naturaleza del proceso de construcción. ¿Quién construye el espacio?, ¿a través de qué procesos?, ¿bajo qué circunstancias? Segundo, nos pide interrogar el resultado del proceso. ¿Cuál es la forma del espacio que está siendo creado?, ¿para quién es significativo este espacio y cómo?, ¿cómo permite este espacio una mejor comprensión del mundo, las gentes y el período que estamos estudiando? Aunque estas preguntas se contestan empíricamente en los capítulos 1 y 2, vale la pena exponer algunas de las fuentes teóricas y metodológicas que informan mi aproximación a estas preguntas espaciales. La idea de región es un buen lugar para comenzar.
Región, como nación, es un término comúnmente usado. A diferencia de nación y nacionalismo, sin embargo, región y regionalismo no han sido sometidos a un agudo escrutinio historiográfico. El hecho de que región se use para describir espacios geográficos tanto subnacionales como supranacionales revela el grado en el que el término se mantiene sub-teorizado24. De hecho, como lo propuso el historiador Michael Goebel, parece que la forma más común para definir una región es “a través de lo que no es: una nación”25. Sin importar esta aguda distinción, las regiones y las naciones (o, más precisamente, las versiones territorializadas de las naciones: los Estados-nación) tienen muchas cosas en común.
Como los Estados-nación (y los imperios), las regiones ocupan un espacio y, por ello, pueden localizarse en mapas. A diferencia de los Estados-nación (y los imperios), sin embargo, la ubicación precisa de las regiones tiende a ser difícil de determinar. Incluso para regiones con denominaciones comúnmente usadas (v. gr. el Sureste en el Reino Unido, el Sur en los Estados Unidos, el Bajío en México, el Sudeste Asiático, Latinoamérica, el Atlántico), “es muy difícil decir con precisión dónde [están] los confines” de una región o cuándo una región constituye una unidad geográfica de análisis coherente26. Las regiones, como concuerdan los historiadores, tienden a ser “elusivas” y a estar caracterizadas por su “vaguedad”27. ¿Deberían considerarse lo eludible y lo vago de las regiones como un problema que debe resolverse? ¿Deberían los historiadores proponerse establecer criterios que hicieran posible definir las regiones como unidades espaciales claramente delimitadas? En otras palabras, ¿cómo deberían conceptualizarse las regiones y cuál es, en última instancia, el problema con las regiones?
Siguiendo a los geógrafos John Allen, Doreen Massey y Allan Cochrane, y al teórico crítico Michel de Certeau, sostengo que las regiones deben conceptualizarse como unidades espaciales fluidamente delimitadas y amorfamente demarcadas, formadas y reformadas a través de las interacciones sociales cotidianas28. Esta aproximación exige entender las regiones como espacios geográficos significativos que tienen sentido para aquellos que las experimentan día a día. Aunque lo que es significativo y tiene sentido parece intangible y difícil de medir, esta caracterización me permite apuntar a un elemento crucial de las regiones: “estas son”, como lo plantea Eric van Young, “difíciles de describir, pero las reconocemos cuando las vemos”29.
Pensar las regiones en estos términos, por su parte, crea otro conjunto de problemas asociados con la necesidad de hacer comprensibles y visibles a las regiones para académicos acostumbrados a (incluso entrenados en) ver las unidades espaciales en estrecha conexión con las geografías políticas, que en su mayoría están construidas con base en lo que Neil Smith y Anne Godlewska llamaron “una conciencia planetaria europea” que privilegia los imperios, las repúblicas y otros espacios claramente delimitados sobre unidades espaciales igualmente cohesivas (al menos para quienes las experimentan), pero menos claramente demarcadas30. El problema, como lo sostuvo Fernando Coronil, es que “carecemos... de una taxonomía alternativa” que nos permita identificar y nombrar unidades espaciales que pueden haber sido realidades vividas pero que no se beneficiaron del elaborado aparato que les permitió a los imperios y a los Estados-nación ocupar un escenario central en la imaginación histórica31. Después de todo, las regiones, a diferencia de los imperios y de los Estados-nación, generalmente carecen del soporte brindado por burocracias administrativas, ideologías nacionalistas y discursos, agendas políticas y otros aparatos propagandísticos que aseguran la visibilidad archivística de las geografías políticas y su habilidad de perdurar en la memoria colectiva32. Dado que las regiones carecen de este elaborado aparato que, enseñado a quienes aprenden a sentir el orgullo nacional y el fervor nacionalista, funciona como el pegamento que sostiene juntas a las naciones, ¿cómo pueden imaginarse y hacerse visibles las regiones —especialmente aquellas construidas desde abajo? Mi planteamiento es que tomar la movilidad como criterio definitorio tiene el potencial de iluminar configuraciones regionales y comunidades que escapan a los ojos entrenados para u obligados a buscar “comunidades imaginadas” aglutinadas alrededor de unidades lingüísticas, religiosas o étnicas, el peso de las burocracias imperiales y la huella que dejan las narrativas patrióticas, las representaciones cartográficas y otros artefactos culturales de la construcción nacional33.
La movilidad, como lo sostienen Tim Creswell y Peter Merriman, “crea espacios e historias”34. A través de la movilidad, los individuos llenan el espacio de significado; desarrollan “un sentido de lugar”; “dotan de significación al espacio”35. Durante la era de la navegación, los marineros fueron los actores móviles por excelencia. Al moverse a través de las fronteras políticas en una circulación constante entre puertos, islas y costas, marineros particulares con frecuencia trazaron rutas personales que les daban forma a sus propias geografías vividas. La suma de innumerables geografías vividas hace posible ver lo que en el capítulo 2 llamo el “territorio acuoso”, que constituye el Gran Caribe transimperial. La región que emerge de la suma de las movilidades de marineros específicos puede caracterizarse como una amorfamente delimitada, flexible, maleable, multicultural, geopolíticamente inestable, y tanto personalmente amenazante como liberadora. En este espacio transimperial, además, el mar, lejos de ser “solo... un espacio que facilita el movimiento entre los nodos de una región”, aparece como un componente central de la configuración regional36. “En vez de ser un intervalo entre lugares”, el mar se convierte en un lugar37.
Sostengo que desenterrar el Gran Caribe transimperial que emerge del conjunto de las geografías personales de los marineros contribuye a una comprensión mejor del mundo que habitaron los marineros y otros personajes de este libro. Rescatar este territorio acuoso como una geografía de vida construida y en evolución constituye un antídoto importante contra las narrativas históricas que toman a los Estados-nación, las divisiones de los estudios de área y los imperios como unidades geográficas de análisis que permanecen fijas en el tiempo. Fijar la geografía —o como Patrick Manning lo planteó en su crítica del “parroquialismo y excepcionalismo”, característica de los estudios de área, que limitan la unidad geográfica ex ante— crea la ficción de que la historia se desarrolla dentro de áreas claramente delimitadas, previamente determinadas e históricamente estáticas.38 Al hacerlo, la demarcación de un área silencia muchas experiencias vividas y entorpece nuestra comprensión del mundo, la gente y los tiempos que estudiamos. En otras palabras, al trabajar con unidades geográficas de análisis proyectadas sobre un pasado para el que carecen de poder explicativo, los historiadores corren el riesgo de malinterpretar las vidas de sus sujetos de estudio. Como lo sostuvo Walter Johnson en su replanteo de la historia del Reino del Algodón del valle del Mississippi y la guerra civil de los Estados Unidos, enmarcar las narrativas dificulta nuestra capacidad para comprender a dónde “pensaban que iban y cómo creían que podrían lograrlo los sujetos que estudiamos39.
En el contexto específico de este libro, la implicación de develar el Gran Caribe transimperial visto desde las costas de Nueva Granada es que ello representa un reconocimiento explícito de que los sujetos bajo estudio no vivieron vidas limitadas por las geografías políticas de su tiempo, y que sus experiencias vitales no se circunscribieron por marcos geográficos definidos tras su propio tiempo. Sus vidas, en resumen, evidencian el valor real, pero limitado, de usar rótulos geográficos como Colombia, Caribe, América Latina y Atlántico para encapsular sus experiencias de vida y entender cómo interpretaron su lugar en el mundo. Los sujetos de este libro habitaron un espacio que comprendía islas, costas continentales y aguas abiertas, un espacio que no era exclusivamente español, inglés o francés, sino simultáneamente español, inglés y francés, tanto como holandés, danés, angloamericano, africano —o más específicamente cocolí, bran, bifada, zape, kimbanda y más— e indígena —o, más precisamente, wayúu, cuna, miskito, caribe, creek (o muscogui) y más—. El suyo, en palabras de una historiadora del lugar de Curaçao en el temprano Atlántico moderno, era un mundo de “conexiones que se extendía a través de las fronteras políticas, geográficas, legales, socioeconómicas y étnicas, más allá de una sola colonia o de un imperio”40. Era un mundo “interconectado”41. El Gran Caribe transimperial trae estos cruces al centro del escenario analítico y, por eso, constituye un marco alternativo que, como otros esquemas de regionalización mundial concebidos en torno a oceános o mares, “nos permite ver algunas cosas claramente, mientras que dificulta la detección de otras”42. Así, la implicación aquí no es que el marco del Gran Caribe transimperial sea inherentemente mejor que otros marcos geográficos, sino que develarlo hace visibles las interacciones humanas ocluidas por las definiciones convencionales del Caribe que tienden a crear una barrera artificial entre las costas continentales y las islas caribeñas.
Como muchos otros rótulos geográficos, el “Caribe” constituye un ejemplo del tipo de “planteamientos sumarios” que, según Ann Stoler, deben ser examinados más a fondo43. El término debe reconocerse como un “rótulo impreciso pero útil”, cuyo uso acrítico puede dar como resultado la producción de narrativas históricas que inconscientemente silencian aspectos clave de las experiencias de vida de los sujetos que estudiamos e, inconscientemente o no, puede tender a transformar la historia en una narrativa teleológica que precluye la posibilidad de pensar los espacios geográficos (y la historia) de otra forma44.
Definir el Caribe constituye una suerte de rito de paso para los caribeñistas. Siguiendo y expandiendo las huellas que dejó Sidney Mintz, innumerables caribeñistas nos han dado una variedad de respuestas a la pregunta ¿qué es el Caribe?45. Al enfatizar el papel de las Plantaciones (con P mayúscula) como factor unificador, Mintz, Antonio Benítez Rojo, Franklin Knight y muchos otros han definido el Caribe como un área geográfica, caracterizada por una “economía de tierras bajas, subtropical e insular”, una historia de colonialismo europeo caracterizada por la rápida extirpación de la población nativa de la región, el desarrollo de unidades agrícolas productivas orientadas a la exportación, la introducción masiva de poblaciones extranjeras (en su mayoría esclavos africanos, pero también coolies asiáticos), una persistencia del colonialismo y el surgimiento de lo que Knight llamó un “nacionalismo fragmentado”46. El resultado de esta caracterización, al verse sobre un mapa, es un espacio geográfico que comprende Cuba, La Española (Haití y República Dominicana), Jamaica, Puerto Rico, las Bahamas, las Antillas Menores, Belice y las Guyanas. A las costas caribeñas del continente, sin embargo, en su mayoría se les niega su pertenencia al Caribe.
Los esfuerzos por entender el Caribe más allá de las plantaciones le han permitido a los historiadores visualizar la región como un espacio geográfico más grande, como un Gran Caribe47. Enfatizando los factores ambientales, Matthew Mulcahy, Sherry Johnson y Stuart Schwartz han demostrado que los huracanes pueden ser creadores de regiones. En sus estudios, un fenómeno natural —los huracanes— da coherencia a un espacio geográfico que nos obliga a reconsiderar el tamaño y los límites del Caribe. El Gran Caribe es una región definida por la naturaleza —allí está. Los humanos no la crean; se adaptan a ella48. Dejando un poco más de espacio a los humanos en la creación del Gran Caribe, J. R. McNeill combina contextos ecológicos con actividad humana para mostrar cómo los humanos, en su capacidad de agentes de cambio ambiental, convirtieron lo que ya era un sitio ideal para la incubación de los mosquitos que transmiten la malaria y la fiebre amarilla en un campo mejorado de crianza y alimentación donde estos mosquitos podían desarrollarse. En la aproximación de McNeill, sin embargo, los mosquitos portadores de malaria y fiebre amarilla, ayudados por la deforestación y por el agotamiento del suelo producidos por los humanos, le dieron sentido a un espacio geográfico que comprendía “las regiones atlánticas costeras de América del Sur, Central y del Norte, tanto como las mismas islas del Caribe que, en el curso de los siglos XVII al XVIII, se convirtieron en zonas de plantación, de Surinam a Chesapeake”49. Este Gran Caribe no estaba simplemente allí para que los humanos se adaptaran a él, como aquel de Schwartz, Mulcahy y Johnson. En cambio, surgió como una consecuencia inesperada de la actividad humana en un área que compartía un conjunto de cualidades ecológicas.
Un territorio acuoso propone otra aproximación: una que resalta las configuraciones regionales como construcciones humanas, el papel de las interacciones sociales en la creación de regiones y los peligros asociados con proyectar los esquemas de regionalización mundial del siglo XX sobre un pasado para el que carecen de poder explicativo. Aunque no sea intrínsecamente mejor que otras aproximaciones a la región, el Gran Caribe de este libro ofrece una vía históricamente sensible para comprender cómo los capitanes y marineros, aventureros militares, pueblos indígenas, burócratas imperiales, líderes insurgentes y creadores de nación, que pululan en las páginas de este libro, produjeron, usaron y transformaron un espacio geográfico. Un marco transimperial grancaribeño permite una mejor comprensión de las formas en que estos sujetos móviles y no tan móviles “ordenaron su conocimiento [y experiencia] del mundo”50. Parafraseando a Karl Marx, es posible afirmar que así como “los hombres hacen su propia historia”, la gente hace su propia geografía. Ni la historia ni la geografía están hechas “bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” y, debe agregarse, por el presente51.