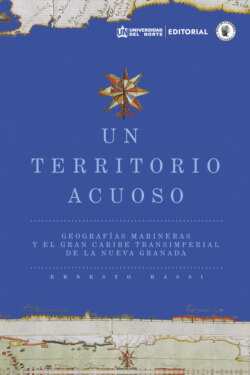Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Navíos buhoneros y la importancia de la frecuencia
ОглавлениеEn su estudio del comercio global, publicado en 1979, Fernand Braudel propuso una distinción entre mayoristas y buhoneros como herramienta para interpretar las operaciones del comercio del océano Índico. Al debatir si el océano Índico de la modernidad temprana era “un mundo de buhoneros o de mayoristas”, Braudel concluyó que se “inclinaba más a ver [los comerciantes del océano Índico como] … mayoristas”126. Transferido a los mundos atlántico y Caribe del tardío siglo XVIII y del temprano XIX, el marco de Braudel lleva a una conclusión obvia. Mientras que el Atlántico fue un mundo de mayoristas, con pocos navíos cargando altos volúmenes y valores, el Caribe era un mundo de buhoneros.
Los navíos oceánicos españoles involucrados en el comercio libre pesaban, en promedio, 182,4 toneladas127. Cargados con el tipo correcto de mercancía, una pequeña cantidad de tales embarcaciones entrando a Cartagena o a Santa Marta una o dos veces al año (cerca de once entraron a Cartagena entre 1785 y 1788), junto con una red operativa de distribución interna, podría haber satisfecho la mayor parte de la demanda neogranadina de bienes importados128. Este escenario ideal constituyó el objetivo principal de la política de la Corona con el comercio libre. Sin embargo, como ya se ha visto, una realidad plagada de conflictos con otros poderes europeos limitó enormemente el impacto efectivo del comercio libre. En la práctica, Nueva Granada —y esto se aplica probablemente para otros territorios españoles en el Circuncaribe— se suplió a través de redes caribeñas de comercio interimperial poco relacionadas con la política comercial proyectada por España.
El comercio exterior del Caribe neogranadino se condujo en pequeñas embarcaciones (véanse figuras 1.3 y 1.4), incapaces de llevar grandes cantidades de productos, pero lo suficientemente veloces para evitar a los enemigos en el mar y en los puertos extranjeros. Para vender grandes cantidades de mercancía, estas embarcaciones buhoneras involucradas en el comercio intercolonial dependían de hacer viajes frecuentes con estancias relativamente cortas en los puertos, más que de transportar grandes cargas y permanecer anclados por períodos extendidos en los puertos que visitaban129. Navíos pequeños, múltiples viajes de ida y vuelta y estadías cortas en los puertos difuminaban el riesgo asociado con un comercio que muchas veces, como en el caso del comercio de ropas oculto bajo la trata legal de esclavos, incluía un componente ilegal. Este método también permitía un dinámico intercambio de noticias, ideas y rumores que, tal como el comercio de contrabando, preocupaban grandemente a las autoridades españolas y a los mercaderes con intereses en el comercio trasatlántico español. Como las balandras de las Bermudas que estudió Michael Jarvis, los navíos buhoneros de Nueva Granada, de los cuales la goleta Esperanza de Domingo Pisco y Joseph Borregio son un útil ejemplo, contrarrestaron “lo que les faltaba en tamaño” con “velocidad y eficiencia”. Velocidad y eficiencia no solo medidas en términos de navegación, sino en su capacidad de gastar “menos tiempo en puerto, cargando y descargando”, de alcanzar puertos y caletas semiocultas “imposibles para los barcos de aguas profundas” y de hacer múltiples viajes de ida y vuelta en un solo año, hacen que la conclusión de Jarvis de que “más grande no siempre era mejor” sea válida tanto para el sur del Caribe como para el Atlántico Norte130.
Figuras 1.3 y 1.4. Goletas del Gran Caribe transimperial. Arriba: goleta británica Hornet. Abajo: goleta española Esperanza. Imágenes: cortesía del National Maritime Museum, Greenwich, Londres.
La información para años selectos sobre el tonelaje y el tamaño de las tripulaciones de los navíos que entraron a Kingston desde Nueva Granada (véanse las figuras 1.5 y 1.6) ofrece una buena idea de los tipos de embarcaciones involucrados en la conexión jamaiquina de Nueva Granada. Clasificados en general por los oficiales de aduanas como goletas, los navíos españoles que entraban a Kingston eran mayormente de menos de 50 toneladas (68 por ciento), con un significativo 25 por ciento pesando entre 51 y 100 toneladas. Los grandes navíos de más de 100 toneladas constituían una ocurrencia extraña, con el Lugan, bergantín de 140 toneladas navegando la ruta Este de Nueva Granada en 1814, sobresaliendo como el único visitante frecuente de Kingston con estas características131. De forma similar, al medirlos por la cantidad de hombres, la vasta mayoría de los navíos entrando a Kingston desde Nueva Granada fue clasificada como goletas con tripulaciones de diez o menos hombres (70 por ciento), con goletas medianas de once a treinta hombres sumando cerca del 30 por ciento. El único navío con una tripulación de más de treinta hombres fue el Hermosa Americana, goleta de 200 toneladas con cuarenta y dos hombres que navegó desde Cartagena en agosto de 1814, cargada con ropas, vajillas y cerámica, y retornó a Kingston a finales de septiembre con 120 bolsas de algodón y 20 000 dólares en lingotes132.
Figura 1.5. Tamaño de los navios españoles entrando a Kingston desde Nueva Granada, 1785-1817 (por tonelaje).
Figura 1.6. Tamaño de los navios españoles entrando a Kingston desde Nueva Granada, 1785-1817 (por tamaño de tripulación)
Dado que los navíos pequeños solo pueden transportar cargas muy limitadas, produciendo por ello menos beneficios que las embarcaciones más grandes, los viajes frecuentes constituían una condición importante para hacer rentable el comercio de embarcaciones pequeñas en la conexión jamaiquina. Según el gobernador de Santa Marta, Antonio Narváez y la Torre, una goleta típica navegando a colonias extranjeras para vender ganado y maderas para tinturar y para comprar esclavos que vender más tarde en Cartagena o en Santa Marta, podía producir ganancias considerables haciendo ocho viajes de ida y vuelta a Jamaica y seis a Curaçao. Asumiendo que los viajes estándar de ida y vuelta duraban quince días a Jamaica y veinticinco a Curaçao, y tras dar cuenta de los salarios y raciones de los marineros, los impuestos de aduana y el costo de comprar las cabezas de ganado y los palos de tinte, Narváez calculaba que cada goleta involucrada en este comercio podía importar cerca de 300 esclavos y, tras venderlos, generar cerca de 30 000 pesos de ganancia. Las transacciones, explicaba él, no solo eran atractivamente rentables, sino, aún más importante en su opinión, contribuirían grandemente a la transformación de las provincias del norte en economías altamente productivas basadas en el desarrollo de plantaciones comerciales133.
La frecuencia y el tamaño fueron también cruciales para difuminar el riesgo asociado con los naufragios, la captura por fuerzas enemigas y el decomiso de mercancía por los oficiales españoles en los puertos y costas de Nueva Granada. Un análisis detallado de las listas de navíos españoles comerciando entre Kingston y Nueva Granada permite identificar cerca de cuarenta embarcaciones que estuvieron activamente involucradas en esta red comercial. La conexión jamaiquina de Nueva Granada, muestra la evidencia, dependía en gran parte de una flota relativamente pequeña de visitantes frecuentes. En 1810 y 1814, el apogeo del sistema británico de puertos libres y de la conexión jamaiquina de Nueva Granada, cerca de la mitad de los 164 arribos registrados en Kingston desde puertos de Nueva Granada (y un porcentaje similar de las 209 partidas registradas) fue acometida por embarcaciones buhoneras134. Un estimativo conservador del número de embarcaciones buhoneras que mantenían la conexión jamaiquina de Nueva Granada muestra que al menos trece embarcaciones buhoneras estaban en operación en 1810 y no menos de veintidós en 1814 (véase la figura 1.7)135. Esta flota de embarcaciones buhoneras no solo estaba tomando control del comercio, sino, según las autoridades españolas, debilitando el control español en las costas de Nueva Granada.
Figura 1.7. Embarcaciones buhoneras identificadas comerciando entre Nueva Granada y Kingston, 1785-1817
En el contexto del período revolucionario, las operaciones de esta flota de embarcaciones buhoneras constituyeron una importante materia de preocupación para los oficiales reales españoles, temerosos de la difusión de panfletos revolucionarios, ideas y noticias acerca “de las inquietudes que actualmente padece la Francia”136. La existencia de esta flota también preocupaba a los mercaderes, especialmente de Cartagena, quienes enfrentaban la competencia por el contrabando que introducían subrepticiamente estos navíos en las muchas caletas ocultas y costas inhabitadas que rodeaban las ciudades portuarias de Nueva Granada. En sus quejas y soluciones propuestas, las autoridades imperiales de alto rango y los mercaderes enfatizaron la interrelación entre el tamaño y la frecuencia como una fuente importante del problema creado por los navíos buhoneros del Caribe. En dos reportes sobre el comercio de contrabando en los puertos de Nueva Granada escritos en 1800 y en 1804, el líder comercial de Cartagena, José Ignacio de Pombo, se refirió reiterativamente a los “múltiples viajes y entradas” de las pequeñas embarcaciones y a la práctica de los “repetidos viajes” como facilitadores del contrabando. Combinadas con el hábito de navegar “en lastre” a lo largo de la costa, los viajes frecuentes a Jamaica y a otras islas extranjeras eran, en opinión de Pombo, las fuentes principales de la notoriedad del contrabando en el Caribe neogranadino137. Una década antes, el virrey Ezpeleta había expresado preocupaciones similares, proponiendo “que lejos de convenir se disminuya el número de toneladas de las embarcaciones que se ocupan en el trato de negros, debe aumentarse”. Esta medida, creía él, reduciría el número de viajes y limitaría la eficiencia de las embarcaciones para descargar cargas ilegales en las costas con aguas poco profundas de las vecindades de los puertos del Caribe neogranadino. De forma casi contraintuitiva, Ezpeleta concluía que para limitar el comercio de contrabando que, en su opinión, resultaba “de los frecuentes viajes que se hacían a las colonias vecinas” en busca de esclavos y de los permisos concedidos para exportar frutos del país a colonias extranjeras, la mejor medida era aumentar el tamaño y el tonelaje de los navíos del Caribe138. Cuando se trataba de ayudar a limitar el contrabando, lo más grande, en efecto, era lo mejor.