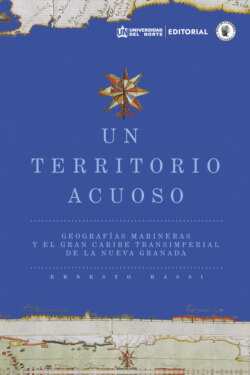Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las relaciones comerciales del puerto mayor de la Nueva Granada: Cartagena
ОглавлениеDurante el medio siglo entre la aprobación del comercio libre en 1778 y la expulsión definitiva de las autoridades españolas de la recién establecida República de Colombia (1821), los barcos que entraban a Cartagena generalmente lo hacían a través de un conjunto de rutas modelo, dictadas por una combinación de políticas y expectativas comerciales españolas, rivalidades interimperiales y contingencias locales. Usualmente, los barcos entraban a Cartagena siguiendo rutas que incluían viajes trasatlánticos (desde España), recorridos por el Caribe transimperial (desde una o más islas extranjeras del Caribe), o navegaciones costeras (desde otros puertos de Nueva Granada y Venezuela). Algunos itinerarios, como aquel del Nazareno, que en 1785 navegó de Cádiz a Cartagena y, tras cinco meses en dicho puerto, regresó directamente a Cádiz, eran más o menos simples39. Otros, como el del Santiago en 1793, incluyeron visitas múltiples a puertos mayores y menores controlados por distintos poderes europeos40.
Las embarcaciones que navegaban la ruta trasatlántica española entraban en Cartagena o bien directamente desde España o vía La Habana y/o Puerto Rico. Generalmente, los navíos españoles que cruzaban el Atlántico hacia el oeste estaban cargados de frutos, géneros, caldos y efectos de Castilla. Estos rótulos genéricos incluían una variedad de mercancías que abarcaban desde provisiones y comestibles (jabón, harina, arroz, pescado seco y carne, queso y más) hasta licores (vino, cerveza y aguardiente), ropas (lino, lana y algodón), materiales de construcción (hierro) y equipos militares y navales (balas, pólvora y cuerda)41. En su ruta de regreso hacia España, los navíos transportaban lingotes (plata y oro) y un conjunto de productos agrícolas y animales, que incluían algodón de Cartagena, cacao de Santa Marta y Guayaquil (exportado a través de Portobelo y Cartagena), maderas de tinturar (palo brasilete o palo del Brasil) y cueros de Santa Marta y Riohacha, y caparazones de tortugas de Portobelo y Riohacha42.
La ruta trasatlántica que comunicaba a Cartagena con España, un componente clave para el proyecto español de convertir sus territorios americanos en exportadores de materias primas que sustentaran el desarrollo industrial de la Península, atravesó dos grandes transformaciones entre el final de la década de 1770 y el estallido de la guerra anglo-española de 1796. De un lado, el número de embarcaciones que cruzaban el Atlántico para entrar a Cartagena alcanzó números sin precedentes. De otro lado, más puertos, tanto en España como en Nueva Granada, se involucraron directamente en el comercio trasatlántico. De seis en 1784, el número de barcos que llegaban a Cartagena desde España subió a veinticuatro en 1785 y a treinta y dos en 178943. Entre 1785 y 1788, los mejores años del comercio libre, el número promedio de partidas desde Cartagena directamente a España fue de 11.5 por año.44. En lo que era considerado como uno de los triunfos incuestionables de la nueva política comercial española, navíos de Barcelona y Málaga empezaron a disputar la hegemonía comercial de Cádiz, debilitando efectivamente su monopolio del comercio español trasatlántico. De los setenta y un navíos que entraron en Cartagena desde España en 1785, 1789 y 1793, treinta y cuatro venían de Barcelona y Málaga, y treinta y uno de Cádiz (véase la tabla 1.1). Durante la década de 1790 el regreso de las hostilidades internacionales (especialmente tras 1796) produjo una dramática y definitiva caída en el comercio entre España y la América española. La cantidad de barcos navegando de Cartagena a España sufrió un declive similar45.
TABLA 1.1. Barcos que entraron a Cartagena desde España, 1785-1793, por puerto de origen
Fuente: AGNC, AA-I, Aduanas, 8, 195-219; AGNC, AA-I, Aduanas, 16, 1099-1042; AGNC, AA-I, Aduanas, 22, 539-569.
Un análisis de las comunicaciones entre Santa Marta y España refleja una tendencia similar para la primera década del siglo XIX. En 1801, 1807 y 1814 solo un barco identificado, el Rayo, navegó desde Santa Marta hacia España46. Además del Rayo, solo otra embarcación española (cuyo nombre no está disponible en los registros) partió de Santa Marta hacia España en los tres años para los cuales hay información disponible47.
En definitiva, por lo tanto, sin importar el incremento obvio del comercio de Nueva Granada con España y la diversificación exitosa de los puertos españoles que comerciaban con Cartagena, el comercio libre no dejó lo que había prometido para este virreinato. Mientras que entusiastas defensores de esta política comercial, como José Moñino, conde de Floridablanca (primer ministro durante la década de 1780), alabaron el comercio libre por haber producido “una feliz revolución en el comercio de España a Indias”, las voces de desacuerdo en Nueva Granada creían que los resultados no ofrecían motivo alguno de celebración48. Como lo han mostrado John Fisher y Anthony McFarlane, entre 1782 y 1796 las exportaciones de Nueva Granada a España sumaron tan solo el 3.2 por ciento de todas las exportaciones de la América española49. Este récord, para un virreinato que contenía cerca del 10 por ciento de la población de la América española, claramente no era causa de celebración50. Así, es difícilmente sorprendente que quienes se hallaban descontentos con estos logros pronto comenzaran a expresar sus desilusiones con los resultados del comercio libre. Viendo el comercio con extranjeros como la única forma de aliviar “la suma escasez de ropas” y otros bienes que afectaban al virreinato, los comerciantes y las autoridades provinciales presionaron por una intensificación mayor de las reformas comerciales51.
Las peticiones y quejas de los comerciantes y de las autoridades provinciales en Nueva Granada capturaron la atención de los virreyes y de los legisladores metropolitanos y llevaron a la aprobación de un número de reales órdenes permitiendo el comercio con extranjeros52. Considerado siempre como una medida provisional y sujeto a numerosas restricciones, el comercio con los extranjeros fue, desde la década de 1780 hasta el final de la de 1810, una característica permanente, aunque muy controversial de las relaciones comerciales de Nueva Granada53. Los mercaderes con elevadas inversiones en el comercio con España fueron fuertes oponentes de la medida; aquellos que veían el comercio con Jamaica y con otras colonias del Caribe como una oportunidad para obtener beneficios apoyaron la extensión de medidas temporales. Los virreyes y las autoridades provinciales adoptaron distintas aproximaciones frente al comercio foráneo dependiendo de cómo los grupos de interesados lograron capturar su atención. Alabado por algunos como “el único recurso que se presenta” para combatir el “comercio clandestino”, ya que estaba comprobado que “cuando se abren los caminos lícitos se cierran los ilícitos”, el comercio con neutrales foráneos también enfrentó las críticas de aquellos que argumentaban que era, de hecho, la fuen te de todo el contrabando sostenido en el virreinato de Nueva Granada54. Como lo dijo José Ignacio de Pombo, uno de los más informados analistas contemporáneos de asuntos comerciales, el comercio con los extranjeros constituía “un vicio de difícil curación cuando se contrae”55. En su mayoría conducido en naves españolas, pero con una innegable participación de barcos británicos, daneses, angloamericanos, franceses y holandeses, el comercio extranjero del Caribe fue siempre objeto de un conjunto de críticas que lo vinculaban con un aumento en el contrabando y con la divulgación de ideas revolucionarias56.
Entre 1785 y 1818, el comercio con extranjeros se movió a través de diversas etapas. Inicialmente promovido con base en la necesidad de suplir los pueblos recientemente establecidos en el Darién, para el inicio de la década de 1790 la necesidad de comerciar con extranjeros, especialmente para adquirir esclavos, se invocaba como parte de una estrategia más amplia para promover el desarrollo agropecuario y las exportaciones57. En tanto que comenzó la guerra anglo-española de 1796-1808 y se sintieron por primera vez sus efectos negativos en el comercio trasatlántico español, los intercambios con extranjeros se convirtieron en el único mecanismo disponible para abastecer las posesiones españolas en América. Durante la década de 1810 las escaseces y la necesidad de armas creadas por las guerras de independencia forzaron tanto a realistas como a republicanos a acudir a los extranjeros para mantener el esfuerzo bélico. Como un todo, en las cuatro décadas entre la de 1780 y la de 1820, el comercio con extranjeros pasó de ser uno generalmente prohibido a uno absolutamente necesario. Reconocido inicialmente como un complemento muy necesario y una competencia dañina para el comercio español trasatlántico, el intercambio con extranjeros se convirtió en el único medio para que los neogranadinos obtuvieran harina, licor, especies, aceite, hierro, ropas, armas y muchos otros productos que no eran fáciles de conseguir en el virreinato58. Sin importar las condiciones impuestas en él y los debates que encendió, el comercio con los extranjeros fue una realidad que transformó lentamente al Caribe en un área de libre comercio de facto donde un número siempre creciente de embarcaciones cruzó legalmente las fronteras políticas para comprar y vender distintos tipos de mercancías.
Durante la década de 1780 el argumento en pro del establecimiento del comercio extranjero encontró su defensor de más alto rango en el virrey Antonio Caballero y Góngora (que ejerció entre 1782 y 1789). Las medidas del virrey favoreciendo el intercambio comercial con extranjeros encontraron oposición tanto desde el interior como de las provincias costeras de Nueva Granada y estuvieron acompañadas por un aumento en la vigilancia de las costas de Nueva Granada para restringir el contrabando. Caballero y Góngora defendió sus medidas argumentando que la afluencia de comestibles y artillería era necesaria para colonizar exitosamente el Darién —área en la que indios bárbaros (grupos nómadas que habían resistido exitosamente la conquista española), auxiliados por contrabandistas británicos, vivían independientes de la Corona española. En su opinión, la escasez de harinas en los nuevos pueblos del Darién lo forzaba a permitir la importación de “harinas extranjeras” como su “único recurso… para no dejar perecer a los vasallos del Rey”59. Navegando con pasaportes otorgados por Caballero y Góngora, treinta y nueve navíos, en su mayoría españoles, entraron a Cartagena desde territorios extranjeros entre enero de 1786 y abril de 1787. Jamaica, con dieciséis naos, seguida de Santo Domingo, con siete, Curaçao con cuatro y Charleston (Estados Unidos) con tres, figuraron como los socios comerciales más importantes de Cartagena60. Desde las provincias interiores de Nueva Granada, los opositores a esta medida se quejaron de que Caballero y Góngora había mandado enviados a Nueva York, Charleston y Jamaica a comprar comestibles (especialmente harina) “con el especioso pretexto de socorrer la desgraciada expedición del Darién”61. Esta medida, clamaban los mercaderes y notables de Santa Fe, resultaba en la ruina de las provincias interiores de Nueva Granada y constituía “un manantial de riqueza” para los extranjeros”62.
En la costa Caribe de Nueva Granada el oponente más importante de los deseos de Caballero y Góngora era el recientemente nombrado comandante de guardacostas, Juan Álvarez de Veriñas. Encomendado con la misión de restringir el contrabando entre las islas del Caribe, especialmente Jamaica, y la costa norte de Suramérica, desde la desembocadura del río Orinoco hasta Panamá, Veriñas creía que otorgar permiso a “buques nacionales y extranjeros” para “conducir víveres para los nuevos establecimientos del Darién” ofrecía el mejor “pretexto” para el contrabando. Más aún, planteaba Veriñas, el permiso de comerciar con extranjeros era la razón por la que los puertos de Nueva Granada estaban poblados “con más extranjeros que españoles”63.
Sin importar la oposición, el comercio con extranjeros, especialmente con Jamaica, fue legitimado más aún durante los primeros años de 1790, como una forma de promover la agricultura del virreinato. Al percibir la economía de plantación de Saint-Domingue como un modelo de desarrollo digno de imitarse, líderes de Santa Marta y Cartagena defendieron la necesidad de importar esclavos en masa64. Otorgado a Cartagena y a Riohacha en el primer trimestre de 1791, el permiso de importar esclavos de colonias extranjeras enfrentó críticas inmediatas65. Los opositores a la medida sostuvieron que viajar a colonias extranjeras a comprar esclavos era “en lo más un pretexto para comerciar ropas” y protestaban que los barcos que iban a colonias extranjeras a adquirir “negros e instrumentos de agricultura” retornaban con bienes de contrabando66. Sin importar estas bien fundadas quejas, el comercio legal con los extranjeros (y el contrabando sostenido bajo su fachada) continuaron victoriosos durante la primera mitad de la década de 1790. Los registros portuarios de Cartagena en 1793 muestran que veintiún navíos, todos españoles, entraron legalmente a Cartagena desde Jamaica, mientras que solo seis entraron de otros territorios extranjeros (cuatro desde Curaçao y dos de Sint Eustatius)67. De los veintiún navíos que entraron desde Jamaica, once transportaban esclavos, siete entraron en lastre —una extraña práctica que los observadores contemporáneos creían que servía de fachada para cubrir las paradas para descargar bienes de contrabando antes de entrar a Cartagena— y cuatro importaron provisiones (harina y carne seca) y equipo militar y naval68. Más aún, de los once barcos que importaron esclavos, dos llevaban más de veinte, otros dos más de diez, y seis menos de cinco; números sospechosamente bajos que llevan a concluir que estos navíos en realidad estaban comerciando otro tipo de mercancías (figura 1.1)69. Números igualmente bajos importados en 1791 habían ya llevado al virrey Ezpeleta a concluir que esta trata de esclavos era solo “una sombra para el contrabando”70. El contrabando asociado con la trata de esclavos estaba vinculado también con “el permiso de embarcar frutos del país para las colonias extranjeras”71. Juntos, la exportación de productos agrícolas y animales (palos de tinte, algodón, ganado y cueros) y la importación de esclavos se consideraban una oportunidad única para que los extranjeros adquirieran los codiciados oro y plata españoles72.
Figura 1.1. Embarcaciones que transportaban esclavos de Kingston a Nueva Granada, 1780-1800.
Las sospechas españolas sobre la trata como encubridor para el contrabando encuentran soporte en evidencia estadística que demuestra que Nueva Granada nunca se convirtió en el importador masivo de esclavos imaginado por quienes apoyaban el esquema de convertir las provincias del norte del virreinato en una economía de plantación al estilo de la colonia francesa de Saint-Domingue. Sin importar ruidosos argumentos económicos hechos por criollos reformistas como Antonio Narváez y la Torre, los números soportan la convicción del virrey Ezpeleta de que en el Caribe neogranadino había “poca necesidad … de negros”, o, alternativamente, que “los vecinos y hacendados” de aquellas provincias carecían de las “facultades … para comprarlos”73. Como lo muestra la figura 1.1, en una muestra de veintitrés navíos que entraron a Cartagena desde Kingston, entre 1785 y 1796, y que llevaban esclavos como parte de su carga, el 52 por ciento (doce barcos) transportó menos de diez esclavos. Esta evidencia claramente demuestra la falla dramática de los esquemas propuestos por Narváez y otros. Más aún, los números sugieren que, como reclamaban Ezpeleta y sus informantes, la venta en Nueva Granada no era el propósito del transporte de estos esclavos74.
Los esquemas —tanto para convertir el norte de Nueva Granada en una sociedad de plantación como de usar la trata de esclavos como coartada para el contrabando— también hicieron visibles otras formas en las que la esclavitud y la trata fueron centrales para las formas en las que el Gran Caribe transimperial fue experimentado desde las costas de Nueva Granada. En el punto más alto de la trata, un lugar como el Caribe de Nueva Granada no necesitaba importar números gigantescos de esclavos, ni necesitaba, de hecho, convertirse en una sociedad de plantación para que los esclavos, la trata y la esclavitud fueran elementos centrales de su geopolítica y la imaginación geopolítica y vida cotidiana de sus habitantes.
La discusión previa sobre el comercio con los extranjeros en el período de paz angloespañola entre 1783 y 1796 muestra claramente la importancia creciente de Jamaica como el mayor socio comercial de Cartagena. Idealmente posicionada para comerciar con Nueva Granada y con una larga historia de intercambios comerciales ilícitos con este virreinato español, Jamaica también fue legalmente dotada con la legislación comercial —el sistema de puertos libres— que le permitía responder al llamado de Nueva Granada para el intercambio con extranjeros. Durante la década de 1780 Jamaica enfrentó la competencia de Saint-Domingue, del Caribe holandés y de los recién independizados Estados Unidos. El viajero francés François Depons, por ejemplo, no solo afirmó que hasta finales de la década de 1780 Saint-Domingue fue el socio comercial extranjero más importante de Nueva Granada, sino también sostuvo que la disponibilidad, calidad y precio de los artículos franceses en Saint-Domingue “alejaba hasta el pensamiento de ir a Jamaica por suministros”75. Si bien los registros portuarios disponibles no ofrecen evidencia suficiente para desaprobar la afirmación de Depons, está claro que para mediados de la década de 1790 las revoluciones francesas y haitiana habían eliminado la competencia francesa, favoreciendo el fortalecimiento del dominio comercial británico de las aguas del Caribe.
El estallido de la guerra anglo-española en 1796 inauguró una nueva fase en las relaciones comerciales interimperiales en el Caribe. Con España y Gran Bretaña en guerra, se hizo ilegal el próspero comercio entre Jamaica y la América española y su existencia misma fue amenazada. El número de barcos entrando a Cartagena desde Jamaica, según los registros de los puertos españoles, cayó de veintiuno en 1793 a cuatro en 1800 y a cinco en 180876. De los nueve navíos anotados en los registros de la aduana de Cartagena en 1800 y en 1808, cinco entraron tras el final de la guerra, dos entraron con soldados españoles enviados desde Jamaica, como parte de un intercambio negociado de prisioneros, y uno entró tras ser liberado por las autoridades jamaiquinas luego de su captura cerca de Curaçao por un bergantín británico77. El declive en el comercio de Santa Marta con Jamaica fue igualmente dramático, con solo un barco, la goleta danesa Hob, entrando desde Jamaica en 1801 y 180778.
Para evitar escaseces durante la guerra, las autoridades españolas recurrieron al comercio con extranjeros neutrales para asegurar el abasto de los puertos de Nueva Granada. Así, el declive en el comercio con Jamaica estuvo acompañado por un aumento en el número de barcos extranjeros entrando a Cartagena y Santa Marta desde los Estados Unidos y el Caribe danés. En 1800, seis navíos de los Estados Unidos entraron a Cartagena desde puertos estadounidenses, especialmente Filadelfia, y tres barcos (todos daneses) entraron desde Saint Thomas79. En 1805, un reporte del comercio de Cartagena registró que cinco embarcaciones entraron al puerto desde Nueva York, Filadelfia y Alexandria. Por contraste, durante el mismo año, solo dos barcos entraron a Cartagena desde España80. El intercambio con extranjeros neutrales, especialmente con el Caribe danés, también probó ser importante para Santa Marta, que en 1807 recibió siete navíos (cuatro españoles y tres daneses) de las islas danesas de Saint Thomas y Saint Croix81. La creciente aparición de navíos estadounidenses en los registros portuarios de Cartagena confirma el reclamo de un observador británico, quien se quejaba de que “los comerciantes de los Estados Unidos eran los primeros y, por mucho, los aventureros más involucrados en el nuevo campo abierto a los neutrales”82. De forma similar, una descripción del comercio y la navegación del Saint Thomas danés como “florecientes” y “aumentando cada año”, y de su bahía y calles como “llenas” de “muchos excelentes navíos pequeños y grandes” y con “gente de todos los colores y naciones” sugiere el importante papel que jugó la isla en las redes comerciales que conectaban diversas esferas imperiales83.
La sustitución del comercio británico por el de los Estados Unidos y el danés, no obstante, fue solo aparente. Como lo han mostrado Francis Armytage y Adrian Pearce, el comercio entre las islas británicas del Caribe y la América española, incluyendo a la Nueva Granada, continuó, aunque con menor intensidad, durante las guerras anglo-españolas84. Aprovechándose de las licencias otorgadas por las autoridades británicas y beneficiándose de la protección naval británica en los mares, barcos españoles, como las ocho goletas que vio partir Domingo Negrón desde Kingston hacia Sabanilla en 1806, continuaron navegando entre Nueva Granada y Jamaica. Pese a la guerra, continuó siendo legal que estas naves entraran a Kingston. Debido a que la guerra con los británicos hacía ilegal este comercio a ojos españoles, partir de Nueva Granada y regresar a ella requería de algunas maniobras legales. El observador contemporáneo William Walton describió “la forma cómo se mantenía ese tráfico clandestino con las islas británicas, gracias a los pases otorgados por los gobernadores”: “las naves españolas eran inspeccionadas al salir de Guadalupe, Martinica y Santo Domingo, entonces en posesión de los aliados, y al regreso presentaban liquidaciones y papeles falsos en vez de documentos… Así, la mayoría de las inspecciones de aduana se realizaban para islas con las cuales nunca se había sostenido intercambio alguno”85.
De forma similar, Depons afirmó que durante 1801 era esto tan común que pese a “que todo el mundo decía en alta voz que tal o cual barco iba para Jamaica, [o] para Curazao”, los registros portuarios “afirmaban que se despachaban [para] … Guadalupe”86. Además de este comercio realizado en barcos españoles, una buena cantidad de las mercancías se intercambiaban, de manera ilegal, en barcos británicos87. El comercio con neutrales bajo permisos españoles, el comercio con Jamaica en embarcaciones españolas bajo permisos británicos (legal para británicos, ilegal para las autoridades españolas) y el contrabando en navíos británicos continuaron siendo los medios para abastecer los puertos de Nueva Granada hasta el final de la guerra en 1808.
El fin de la guerra contra Gran Bretaña en 1808 solo llegó como resultado directo de la invasión napoleónica a España. Así pues, la paz con los británicos no prometió ninguna reanimación económica para el comercio trasatlántico español. De hecho, la invasión de Napoleón a España resultó rápidamente en la erupción de una guerra civil a lo largo de la América española88. En el Caribe neogranadino, las provincias de Cartagena y Santa Marta entraron en guerra en 1811, con el gobierno de Santa Marta declarando su lealtad al monarca español y Cartagena inclinándose a declarar la independencia de España89. En noviembre de 1811, cuando Cartagena declaró su independencia absoluta de España, el surgimiento de un nuevo actor político —el gobierno independiente de Cartagena— transformó aún más los intercambios comerciales entre nueva Granada y Jamaica90.
Figura 1.2. Nacionalidad de las embarcaciones entrando a Cartagena desde territorios extranjeros, 1817
Para los comerciantes de Kingston, la primera mitad de la década de 1810 constituyó una era dorada, que marcó “el punto más elevado del comercio de puertos libres”91. La alianza británicoespañola contra Napoleón y el compromiso británico de permanecer neutral en el conflicto entre España y sus territorios americanos, les permitieron a los mercaderes de Kingston comerciar tanto con Cartagena como con Santa Marta92. Dotar de armas y comestibles a los ejércitos que peleaban en Nueva Granada a cambio de oro, algodón, palos para tinturar y cueros fue un negocio rentable, que aumentó el dinamismo de la actividad comercial de Kingston. En 1814, Santa Marta, el puerto más importante entonces en Nueva Granada, recibió veintiún embarcaciones (diez británicas y once españolas) entrando desde Jamaica93. La importancia creciente de las embarcaciones británicas en el comercio entre Santa Marta y Jamaica apunta a un cambio en las características del comercio exterior de Nueva Granada. Este cambio se hizo más claro para 1817, cuando, como se evidencia en la figura 1.2, los barcos españoles en el comercio de Cartagena con Jamaica fueron casi completamente reemplazados por barcos británicos94. Adicionalmente, evidencia de Nueva Granada confirma la conclusión de Frances Armytage de que para 1817 el comercio libre en aguas del Caribe alcanzó su cénit95. Si bien es cierto que los barcos británicos y Jamaica se destacaron como principales transportadores y como punto de intercambio, el papel de los barcos holandeses, daneses y estadounidenses y la importancia de Saint Thomas, los puertos de EE.UU. (especialmente Filadelfia y Baltimore) y Curaçao no pueden ser considerados como marginales.
El anterior análisis, desarrollado con base en los registros portuarios disponibles para Cartagena y Santa Marta, resalta naturalmente la participación de estos dos puertos en el comercio exterior de Nueva Granada. La ausencia de registros para otros puertos de Nueva Granada deja la impresión de que Cartagena dominaba el comercio exterior. Una mirada más detallada a los registros de Cartagena y Santa Marta revela, sin embargo, que muchas embarcaciones españolas involucradas en el comercio exterior de Nueva Granada fueron parte también del comercio local. En 1793, por ejemplo, navíos como el Santiago, la Esperanza y el Santo Cristo de la Espiración entraron repetidamente a Cartagena desde Jamaica, cargados con esclavos o con lingotes, o en lastre, y después partieron hacia puertos locales como Riohacha y Sabanilla, cargados de provisiones (v. gr. maíz) o en lastre, declarando que iban a recoger palos de tintura o algodón para exportarlos luego a colonias extranjeras. Otros, como la goleta Ana María, se ocupaban en un tipo similar de comercio local-exterior a través de Portobelo96. De forma similar, embarcaciones como la Bella Narcisa, que entró a Santa Marta desde Saint Thomas varias veces durante 1807, conducían un comercio que conectaba los puertos locales, como Cartagena, Santa Marta y Riohacha, con colonias extranjeras neutrales97. Desde la perspectiva de los registros portuarios de Cartagena y Santa Marta, el papel de puertos menores como Santa Marta, y más aún Riohacha y Portobelo, aparece de forma secundaria en las redes que conectaban a la Nueva Granada con territorios foráneos. Sin embargo, un giro hacia fuentes alternativas (en este caso los registros portuarios de Kingston) muestra el papel central de los puertos menores y ocultos en el comercio exterior de Nueva Granada.