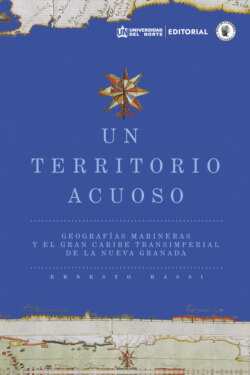Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción Develar otros mundos posibles
ОглавлениеEl apego discursivo de la geografía al estatismo y a la corporeidad física, la idea de que el espacio “simplemente es” y de que el espacio y el lugar son meros contenedores para las complejidades humanas y las relaciones sociales es terriblemente seductora…
Si el espacio y el lugar parecen fijos e invariables, sin riesgos, entonces lo que posibilitan el espacio y el lugar fuera y más allá de las estabilidades tangibles… puede desvanecerse potencialmente.
Sin embargo, la geografía no es segura ni estática; nosotros producimos el espacio, nosotros producimos sus significados y nosotros trabajamos arduamente para hacer que la geografía sea lo que es.
KATHERINE MCKITTRICK, Demonic Grounds (énfasis añadido)1.
El 13 de octubre de 1815 la legislatura de la joven república de Cartagena aprobó una propuesta para poner la ciudad bajo la protección de la Corona británica. El gobernador de Cartagena, Juan de Dios Amador, creía que jurar fidelidad a Su Majestad Británica constituía “la única medida” capaz de salvar la ciudad. Sitiada desde mediados de agosto por un fuerte contingente español al mando del mariscal de campo Pablo Morillo, Cartagena, independiente desde noviembre de 1811, era un blanco para las autoridades españolas por haber apoyado la autonomía política en contra de la lealtad al rey Fernando VII tras la invasión francesa a la Península en 1808. “Ofrezcamos”, había dicho el gobernador Amador “la provincia [de Cartagena] a una nación sabia y poderosa, capaz de salvarnos y gobernarnos, pongámosla bajo el amparo y dirección del Monarca de la Gran Bretaña”. La legislatura de Cartagena no necesitó demasiado tiempo para llegar a una decisión. Persuadida de que “en las circunstancias que se han manifestado” la propuesta del gobernador era “la única capaz de salvar el Estado”, la legislatura aprobó unánimemente la medida de Amador y le otorgó el poder de contactar a las autoridades británicas de Jamaica2. Al día siguiente, Amador despachó una comisión para informar sobre la decisión a las autoridades de Jamaica. Aquel mismo día (14 de octubre de 1815), nos dice Gustavo Bell que “la bandera británica fue izada en la ciudad [de Cartagena]”3. En Jamaica, afirmando su reciente compromiso a permanecer neutrales en el conflicto español con sus territorios americanos, las autoridades británicas se negaron a proveer cualquier ayuda a los delegados cartageneros. Sin apoyo externo, Cartagena, incapaz de resistir el asedio español, se rindió a las fuerzas españolas el 6 de diciembre de 18154.
El sitio de Cartagena es una pieza bien conocida de la narrativa patriótica de Colombia5. Por su tenaz resistencia durante el sitio, los colombianos conocen la ciudad como “La Heroica”. La solicitud de la legislatura cartagenera para ofrecer la provincia a la Corona británica es menos conocida. Los historiadores de Colombia, especialmente aquellos que se especializan en la historia local del Caribe colombiano, están familiarizados con la declaración, pero no han ahondado en sus posibilidades analíticas, presentándola simplemente como una medida desesperada tomada bajo circunstancias desesperadas. Dado que la propuesta fue finalmente rechazada, se ha considerado inconsecuente, una mera anécdota de escaso valor para comprender el proceso de la creación de la nación en Colombia.
Aunque este libro no es sobre Cartagena (si bien esta figura prominentemente en sus páginas), el sitio de la ciudad en 1815 y, en particular, la solicitud de su cuerpo legislativo, sirven como una buena introducción a la aproximación del libro. En vez de ofrecer una historia que se ocupa de explicar los orígenes (v. g., una genealogía de lo que acabó pasando), este libro ofrece una historia que rescata la noción de que para cualquier resultado histórico dado existieron varias alternativas. Estas alternativas, muchas de las cuales, como lo señalan Peter Linebaugh y Marcus Rediker, “han sido generalmente negadas, ignoradas o que, simplemente, han pasado inadvertidas”, nos ofrecen una ventana para comprender que lo que terminó pasando no estaba destinado a ocurrir6. Vista bajo esta luz, la solicitud de la legislatura cartagenera surge como un ejemplo elocuente de que “otro mundo era posible”, uno en que, como lo esperaron sin éxito los legisladores cartageneros, las guerras de independencia que resultaron en la creación de la República de Colombia podrían haber resultado en el establecimiento de una colonia británica en la costa Caribe del Virreinato de Nueva Granada7. Este estudio no presenta aquel futuro irrealizado (v. g., no persigue la pregunta contrafactual de qué habría podido ocurrir si las autoridades británicas hubiesen aceptado la solicitud de la legislatura cartagenera). Sin embargo, toma en serio la noción de que una Cartagena británica fue parte constitutiva del “horizonte de expectativas” de los legisladores de la ciudad8. Esta posibilidad fue parte de lo que, en su análisis de los internacionalismos coloniales de entreguerras en el siglo XX, Manu Goswami llamó la “enorme constelación de futuros políticos en contienda” que informó aquello que los legisladores de Cartagena y otros residentes de la ciudad consideraron como un mundo plausible9.
Las implicaciones de esta aproximación para nuestra comprensión de la historia del Caribe y de Colombia son considerables. Pensar en lo que creían posible los sujetos que estudiamos nos obliga a abandonar arraigados hábitos narrativos, que naturalizan una definición de la región del Caribe como aquella que consiste tan solo en sus islas y en la que se interpreta a Colombia como un país carente de conexiones fuertes con sus vecinos caribeños. Al enfatizar las fuertes conexiones que vincularon las costas de Nueva Granada con Jamaica, Curaçao, la Española, Saint Thomas, y las ciudades costeras de los Estados Unidos (capítulos 1 y 2), y al explicar el proceso de “descaribeñización” a través del cual los creadores de la reciente nación colombiana eligieron borrar dichas conexiones (capítulo 6), este libro devela formas de habitar el mundo que no están sometidas a esquemas anacrónicos de regionalización mundial y, así, nos permite entender cómo los sujetos históricos que estudiamos desarrollaron un sentido del lugar —cómo se localizaban a sí mismos en el mundo más amplio— y cómo concebían futuros potenciales para sí mismos y para aquellos a quienes decían representar.
Un territorio acuoso: geografías marineras y el Gran Caribe transimperial de la Nueva Granada traza la configuración de un espacio geográfico —el Gran Caribe transimperial— y los múltiples proyectos que sus habitantes desarrollaron para concebir su futuro, su imaginación geopolítica10. El libro aborda estos dos procesos desde la perspectiva de la costa Caribe del noroeste suramericano —desde el cabo Gracias a Dios hasta la península de la Guajira o lo que durante el siglo XVIII y el temprano siglo XIX se denominaba en las fuentes españolas las provincias del norte del Virreinato de Nueva Granada y en las fuentes británicas Spanish Main [Tierra Firme]. Desde esta perspectiva geográfica, el estudio de la configuración de un Gran Caribe transimperial y de la imaginación geopolítica de sus habitantes se convierten en un estudio de la creación de una geografía transimperial que conectaba al Caribe neogranadino con el Caribe “británico” (especialmente Jamaica), el Caribe “francés” (especialmente Santo Domingo o Haití) y, bajo circunstancias específicas que se explican en el capítulo 1, con el Saint Thomas “danés” y los Estados Unidos11.
La perspectiva geográfica del análisis es importante porque permite que el Gran Caribe transimperial —espacio regional que defino en el capítulo 2 como maleable y flexible— se vea de forma diferente, cubriendo un área distinta dependiendo del punto de vista que se tome. Mientras que desde el punto de vista de la costa Caribe de la Nueva Granada puertos neogranadinos como Portobelo, Cartagena, Santa Marta y Riohacha y puertos geográficamente orientados hacia el sur del mar Caribe (Kingston, Les Cayes, Curaçao) aparecen prominentemente, el uso de un punto de vista diferente conlleva que otros puertos tengan una figuración central. Los estudios de Nueva Orleáns como centro comercial de un espacio geográfico que también evolucionó a partir de conexiones transimperiales o transnacionales, por ejemplo, hacen más visibles puertos como La Habana y Cap Français (después Cap Haïtien). Algo similar ocurre cuando Florida se convierte en el punto de vista analítico. Al estudiar las conexiones comerciales entre Nueva España (México) y el Caribe, aparecen como puntos nodales del Gran Caribe Veracruz, La Habana, Puerto Rico, la Florida española, la Luisiana española y Santo Domingo, todos los cuales recibían situados (transferencias financieras para cubrir gastos defensivos) del Virreinato de Nueva España12.
El punto de vista geográfico resalta también la forma desigual en que se extendieron instituciones económicas y políticas claves a través del espacio. La esclavitud, para los propósitos de este libro, ofrece el mejor ejemplo. Mientras que desde el punto de vista de Cuba las solicitudes por más esclavos que surgieron inmediatamente después del estallido de la Revolución haitiana marcaron el comienzo de la revolución azucarera de la isla y su concomitante lealtad a la Corona española, clamores similares emitidos desde las costas caribeñas de Nueva Granada fueron inicialmente ignorados o desoídos por las autoridades imperiales y luego completamente silenciados por la agitación y los imperativos diplomáticos de las guerras de independencia. Así, desde las costas cubanas, la esclavitud y las personas esclavizadas estaban entre los elementos más visibles de un Gran Caribe transimperial13. El panorama desde Nueva Granada era bastante diferente. Dado que Un territorio acuoso aborda el Gran Caribe desde las costas de Nueva Granada, en este libro la esclavitud aparece más como un proyecto en las mentes de burócratas y élites locales que aspiraban a convertirse en ricos plantadores que como una realidad experimentada en carne propia por un gran grupo de habitantes de la región. Ello no implica afirmar que no hubiera esclavos en la costa Caribe de Nueva Granada, sino que las provincias del norte del Virreinato fueron, como Cuba antes de su revolución azucarera, “más una sociedad con esclavos que una sociedad esclavista”14.
Un territorio acuoso presenta dos argumentos centrales: primero, que en las décadas entre la guerra de los Siete Años y los años finales de las guerras que llevaron al surgimiento de la República de Colombia, los marineros, que con frecuencia cruzaban fronteras en aguas del Caribe y del Atlántico y que acumulaban y difundían información obtenida en puertos y en alta mar, construyeron el espacio de interacción social, o la región que yo denomino el Gran Caribe transimperial. Segundo, que, como los marineros, muchos otros sujetos menos móviles usaron este marco geográfico transimperial como una pizarra sobre la que concibieron análisis de su presente y visiones de potenciales futuros. Mientras que muchas de estas visiones nunca se materializaron, aquellos que las imaginaron ciertamente intentaron convertirlas en realidad. Debido a que tanto los móviles marineros como los menos móviles moradores de las costas e islas influyeron y fueron influenciados por el desarrollo de esta geografía transimperial, puede afirmarse que los actores de este libro vivieron en lo que Jesse Hoffung-Garskof ha llamado un “campo social transnacional [o transimperial]”. La vida en este ámbito transimperial los llevó a desarrollar lo que Micol Seigel llamó “mapas mentales transnacionales [o transimperiales]”, que les ayudaron a darle sentido al mundo que habitaban15.
Dado el agitado ambiente geopolítico de la segunda mitad del siglo XVIII y de la primera mitad del XIX, las circunstancias en que los habitantes del Caribe crearon espacios e imaginaron futuros fueron complejas y estuvieron llenas de contradicciones. Durante la Era de las Revoluciones, el mapa político del Atlántico, así como sus códigos comerciales y culturas legales, se transformaron enormemente. Comenzaron a surgir nuevas repúblicas en donde hubo previamente colonias y territorios europeos ultramarinos. Los reformistas imperiales presionaron exitosamente a favor de restricciones comerciales menos rigurosas y los poderes europeos comenzaron a ver el comercio interimperial en términos más favorables, mientras permanecían recelosos de las prácticas de contrabando asociadas con estas transacciones comerciales16. La esclavitud y el comercio de esclavos se convirtieron en blancos de críticas —desde abajo y desde arriba— que llevaron a algunos imperios y repúblicas emergentes a abolirlos durante la primera década del siglo XIX. Al mismo tiempo, no obstante, el período atestiguó la mayor alza en importación de esclavos a las Américas, tendencia particularmente marcada en la América española, que en el siglo transcurrido entre la revolución que culminó en la independencia de Estados Unidos y 1886 importó el 60 por ciento de los esclavos introducidos desde el inicio del comercio esclavista17. En palabras de Greg Grandin, la Era de las Revoluciones, caracterizada algunas veces como la “Era de la Libertad... fue también la Era de la Esclavitud”. Desde las costas de la América española los clamores por “más libertad” se acompañaron con el reclamo por “más comercio de negros”18. Estas dramáticas transformaciones y contradicciones alimentaron el sentido de lo que era posible en los habitantes del Caribe, afinando su conciencia de lo que la geógrafa Doreen Massey llamó la “pluralidad contemporánea” y, muy probablemente, impulsando a muchos a perseguir proyectos quiméricos, concebidos dentro de la geografía transimperial del Gran Caribe19.
Este libro devela otros mundos al hacer visible un espacio geográfico vivido y experimentado en la cotidianidad, pero no explícitamente articulado con el sentimiento patriótico de los estados nacionales o las justificaciones geopolíticamente cargadas de las delimitaciones geográficas de los estudios de área20. Adicionalmente, ya que los proyectos perseguidos por los sujetos que pueblan este trabajo no llegaron a dar frutos, Un territorio acuoso devela otros mundos en el sentido de que complica las narrativas estándar de la Era de las Revoluciones que ven este período como uno de transición violenta, pero directa, de la Colonia a la nación. Por contraste, tomando seriamente la concepción de estos proyectos y la creencia de que estos constituyeron escenarios plausibles, este libro revela la existencia de “estructuras de sentimiento” que cruzaron las fronteras imperiales y determinaron “formas [transimperiales] de estar en el mundo”, muchas de las cuales permanecen silenciadas por el peso historiográfico de los Estados nacionales, los proyectos de construcción de la nación y los nacionalismos21.