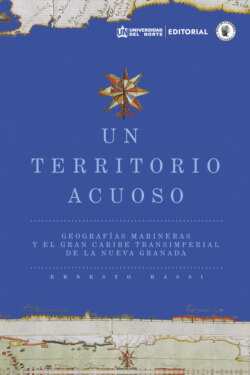Читать книгу Un territorio acuoso - Ernesto Bassi - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
De cómo la guerra de los Siete Años y la Revolución de las Trece Colonias transformaron el comercio del Caribe
ОглавлениеEl siglo XVIII, como lo caracterizó Jaime Rodríguez, fue un período de “guerra total” entre la Corona británica y las monarquías francesa y española unidas a través del pacto de familia de los Borbones14. Desde la guerra de Sucesión española (1701-1713) hasta las guerras napoleónicas (1799-1815), el siglo XVIII rara vez vio períodos de paz que duraran más de una década15. Las contiendas del siglo XVIII alteraron el balance de poder, reformaron el mapa político del mundo y ocasionaron transformaciones dramáticas en las políticas y prácticas comerciales del Caribe16. A su vez, las prácticas comerciales, que en el Caribe se caracterizaban mayormente por la violación de los principios mercantilistas, ofrecieron usualmente justificaciones válidas para que un monarca europeo le declarara la guerra a un poder rival.
La guerra dificultó continuar con el comercio por sus canales usuales. Las escaseces asociadas con las contiendas forzaron con frecuencia a las autoridades imperiales a introducir excepciones comerciales que legalizaban el intercambio con los extranjeros. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, estas excepciones dieron impulso a nuevas ideas económicas, que favorecían el libre comercio sobre las políticas mercantilistas tradicionales17. Los tratados de paz firmados al final de las guerras frecuentemente incluían cláusulas con concesiones comerciales y transferencias territoriales que reformaban el mapa político del mundo. En el Caribe del siglo XVIII, la combinación de excepciones bélicas y concesiones hechas en distintos tratados resultó finalmente en la destrucción gradual de las barreras al libre comercio.
Completamente prohibidos hasta los primeros años del siglo XVIII, los intercambios comerciales interimperiales en el Caribe fueron legalizados por primera vez, bajo circunstancias excepcionales, en 1701, cuando Francia se aseguró el derecho exclusivo de introducir esclavos a la América española18. Al final de la guerra de Sucesión española, sin embargo, Francia perdió su privilegio ante la Gran Bretaña, que también obtuvo de España el “derecho a enviar un navío comercial (el ‘navío anual’) a las ferias comerciales de Portobelo y Veracruz”19. Pese a la aprobación de esta concesión, el apoyo oficial por parte de cualquier corona europea al comercio con extranjeros se mantuvo tenue hasta la década de 176020. Usualmente, a los barcos en peligro de naufragar, sin importar su nacionalidad, se les permitía entrar a puertos extranjeros, pero las interacciones regulares nunca fueron impulsadas oficialmente21. La guerra de los Siete Años, contienda luchada a escala global y con consecuencias igualmente globales, inauguró una nueva época en términos de actitudes gubernamentales hacia el comercio con extranjeros en el Caribe. En palabras de un observador contemporáneo, la guerra forzó a los poderes europeos, empezando por Francia a “acudir al recurso de relajar [sus] monopolios comerciales” y a “admitir… navíos neutrales” en sus puertos22. La ocupación británica de La Habana durante la última fase de la guerra de los Siete Años (1762-1763) mostró la inmensa debilidad de parte de España para mantener control efectivo, no solo en las áreas periféricas de su vasto imperio, sino, más alarmantemente aún para las autoridades españolas, de los puertos clave en el sistema comercial trasatlántico español. El impacto de este traumático evento en España fue más allá del costo que tuvo que pagar la Corona española para recuperar su más valiosa ciudad caribeña: “la entrega de Florida occidental a los ingleses, el control inglés de la costa de Honduras y sus bosques, de los que se extraían tintes, y la renuncia al derecho español a pescar en los alrededores de Terranova”23. Además de transformar el mapa del continente, la guerra y la ocupación británica de La Habana influenciaron grandemente las formas en que los burócratas imperiales y los ideólogos tanto en España como en Gran Bretaña repensaron la administración y defensa de sus territorios24.
Desde la perspectiva española, el problema iba más allá de la obvia inhabilidad para garantizar la defensa de La Habana y de otras ciudades caribeñas de futuros ataques ingleses o de otros rivales europeos. El problema, para algunos estadistas españoles, residía en el anticuado sistema comercial —el sistema de flotas monopolizado por los comerciantes de Cádiz— que aún regulaba el comercio trasatlántico entre España y sus territorios americanos25. La solución, propuesta por una junta a cargo de “conferenciar sobre los medios de ocurrir al grande atraso que se observa en el comercio que hace España con sus propias colonias y con los Reynos extranjeros”, pedía abrir más puertos en España para dirigir el comercio con las colonias, eliminar el sistema de convoyes y ofrecer incentivos para los comerciantes españoles dispuestos a viajar a África en búsqueda de esclavos para el Caribe español26. Las recomendaciones de la junta, disponibles a inicios de 1765, pronto se convirtieron en el Reglamento del comercio libre a las Islas de Barlovento (o el Primer Reglamento, un nuevo código comercial que regulaba el comercio entre España y el Caribe español), que no solo le permitía a Cuba comerciar directamente con puertos españoles, sino también autorizaba a los plantadores de la isla a comprar esclavos directamente de los depósitos extranjeros en el Caribe27. Más allá de Cuba, los efectos de esta nueva política fueron limitados, pero su aprobación, al señalar la dirección potencial de la legislación comercial, levantó las esperanzas de muchos, tanto en España como en las colonias, quienes se habían quejado por largo tiempo acerca de la necesidad de ajustar las desactualizadas legislación y prácticas comerciales.
Para la Gran Bretaña, la victoria en la guerra significó más que la adquisición de territorios españoles. La posterior adquisición de varias islas francesas del Caribe —Dominica, Granada y Saint Vincent—convirtió a la Gran Bretaña en el poder dominante en el mar Caribe. La victoria en la guerra, no obstante, vino a un alto costo. Para recuperarse financieramente de los gastos en los que incurrió durante la guerra, el Parlamento británico propuso un número de actos legislativos, diseñados para extraer mayores ingresos de sus colonias. La aprobación de la Ley del Azúcar (1764) y de la Ley del Sello (1765) dispararon una crisis en los intercambios comerciales entre la Gran Bretaña y las colonias norteamericanas. La combinación de su recién adquirido estatus como nuevo poder del Caribe y de la crisis comercial en el Atlántico Norte le dieron a los comerciantes de Kingston la oportunidad de promover exitosamente su propuesta para legalizar (y, así, expandir) el comercio entre el Caribe británico y la América española. Referido en Gran Bretaña como “el comercio español”, el fortalecimiento de esta línea de comercio pretendía contribuir a sobrellevar la crisis en el comercio norteamericano y, más importante, evitar la explotación francesa y holandesa de los codiciados mercados españoles americanos. Convencido por este argumento, el Parlamento británico pasó la Primera Ley de Puertos Libres, que recibió consentimiento real en junio de 1766. El acto abría cuatro puertos en Jamaica y dos en Dominica a barcos extranjeros cargados de lingotes y otros productos no disponibles en las islas. A cambio, los extranjeros podrían comprar “todos los productos y manufacturas británicos… exceptuando solo una serie de elementos navales estratégicos y hierro de la Norteamérica británica”28. Desde este momento fue legal, a ojos británicos, que los navíos españoles entraran a Kingston y a otros puertos específicos en el Caribe británico, incluso si estos viajes continuaban prohibidos en la legislación española.
Sin importar el entusiasmo inicial con que jamaiquinos y cubanos recibieron la nueva legislación comercial, ni el comercio libre español para sus islas del Caribe, ni la Primera Ley británica de Puertos Libres lograron alterar substancialmente el panorama comercial caribeño. En Gran Bretaña, un oponente de la Ley de Puertos Libres dijo en 1773 que “los beneficios que han surgido del comercio de los puertos libres eran superados con creces por las desventajas”29. En el caso español, los beneficios que produjo el nuevo código comercial en Cuba y en los nuevos puertos autorizados recientemente en España (en particular en Cataluña) se convirtieron en argumentos poderosos para expandir el alcance espacial del Primer Reglamento. Convencida por el argumento de convertir las colonias en el motor del crecimiento peninsular, la Corona expandió el comercio libre a Luisiana (en 1768), Yucatán (1770), Santa Marta (1776), Riohacha (1777) y, con la aprobación del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias (el Segundo Reglamento) en 1778, a toda la América española, con excepción de Nueva España. Al incrementar a veinticinco el número de puertos americanos autorizados para comerciar directamente con trece puertos peninsulares, el nuevo Reglamento aumentó las expectativas sobre las perspectivas del desarrollo colonial. Las expectativas de cambio inmediato, sin embargo, fueron rápidamente reducidas con la entrada de España en la Revolución de las Trece Colonias30.
En 1779, cuando España entró en la guerra revolucionaria de las Trece Colonias como enemiga de Gran Bretaña y aliada de Francia, prácticamente colapsaron tanto el sistema británico de puertos libres como el aún no probado Segundo Reglamento español. Con solo barcos holandeses y daneses elegibles para entrar a los puertos libres británicos, los beneficios comerciales que podían obtenerse eran mínimos31. España, por su parte, en vez de experimentar la reanimación comercial prometida por el comercio libre, sufrió la interrupción de su comercio trasatlántico, lo que la forzó a ceder ante las presiones coloniales que impulsaban una medida que, no obstante su naturaleza siempre contenciosa, se convirtió en característica permanente del panorama comercial de la América española: el comercio legal con potencias neutrales32. El fin de la guerra, sin embargo, trajo las condiciones necesarias para que tanto el comercio libre español como el comercio de los puertos libres británicos florecieran. El Imperio británico, tras perder las Trece Colonias norteamericanas, se embarcó en un proceso de reorganización imperial, que incluyó buscar nuevos socios comerciales33. España fue finalmente capaz de ver lo que el comercio libre podía hacer por ella. Los resultados fueron inmediatos y asombrosos. Solo en un año entre 1784 y 1796 fallaron las exportaciones de España a la América española en al menos triplicar su valor de 1778. Las exportaciones de la América española a España experimentaron un aumento aún más sorprendente: en los doce años entre 1785 a 1796 solo una vez alcanzaron menos que diez veces su valor de 177834. Nueva Granada, un virreinato joven, separado de Jamaica por solo cinco días de navegación y con muchos proyectos de desarrollo por consolidar, parecía un mercado perfecto para lo que ambas políticas comerciales prometían ofrecer.