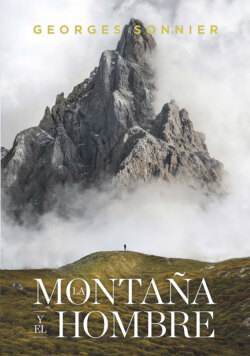Читать книгу La montaña y el hombre - Georges Sonnier - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA
ОглавлениеApenas franqueadas, habitadas por pueblos salvajes profundamente separados de los de las llanuras y sometidos a condiciones de vida primitivas y precarias, las montañas quedaron como un apartado misterioso y sombrío de las civilizaciones que se desarrollaban a sus pies. A lo sumo, algunos grandes valles y ciertos desfiladeros fueron lugares de paso, pacíficos o guerreros. Pero la marea humana que a veces recorría la montaña no hacía más que rozarla, batir sus linderos con un contacto que no tendría consecuencias, que no dejaba ni recibía huella alguna. ¿Qué podemos saber de ella, a través de tantos siglos oscuros? Si algunos la conocieron, no nos dejaron testimonio. Y así vemos que, a los ojos de la historia, la acción no es nada sin el relato que la perpetúe; de hecho, se encuentra bajo la estrecha dependencia de la literatura. Y a través de esta vamos a abordarla.
* * *
Durante el siglo VI antes de nuestra era, un osado navegante cartaginés traspuso las Columnas de Hércules —el estrecho de Gibraltar— y, lanzándose a las olas del Atlántico, costeó el Africa occidental, hasta las proximidades del ecuador. Es el famoso «periplo de Hannón», del que tan solo nos queda una breve relación griega. Desde el océano, Hannón vislumbró una cumbre muy alta, que algunos comentaristas han identificado como el monte Camerún. ¡Extraño descubrimiento de una montaña por un marino, que no podía aproximarse a ella! Solo aparece al fondo, fugitiva del relato, como en sobreimpresión.
Dos siglos más tarde, hacia el año 400, se produjo la famosa expedición de los diez mil, narrada por Jenofonte en su Anábasis. Aquí la montaña es afrontada y duramente experimentada por aquel ejército en retirada a través del Asia Menor, que debió forzar su paso y luchar al mismo tiempo contra las tribus hostiles y contra los elementos. Remontando el valle del Tigris, los diez mil se adentraron en el macizo de Armenia, donde les aguardaban, con la nieve y el frío, los más crueles sufrimientos. Con todo, acabaron alcanzando, a más de dos mil metros de altitud, la cima desde donde libremente podrían descender hacia el mar, dulce y maternal. Lo vieron desde la cumbre: «¡Thalassa, Thalassa!», exclamaban exultantes. Grito casi visceral, porque para ellos se trataba ciertamente de la vida recobrada. Embargados por la alegría, gran parte de los rudos soldados de Jenofonte no pudieron contener sus lágrimas.4
Tito Livio relata que, también en el siglo IV, Filipo II de Macedonia escaló en Tesalia, con fines guerreros, el monte Haemus, observatorio excepcional. No hemos llegado todavía al alpinismo por pura afición. Pero, sea cierta o falsa esta noticia —Tito Livio no es a veces demasiado creíble—, sin duda se trata de uno de los primeros relatos históricos referentes a una ascensión.
Un siglo más tarde, nos encontramos de nuevo ante la leyenda mitológica, narrada por el poeta Apolonio de Rodas: la de los Argonautas, que, de regreso de la Cólquida, tomaron el valle del Danubio antes de atravesar los Balcanes o los Alpes orientales para llegar a Istria. Remontando seguidamente el curso del Po y luego uno de sus afluentes, «se encontraron —escribe el poeta— en medio de los lagos de que está lleno el país de los celtas y se expusieron, sin saberlo, a ser arrojados al océano, de donde no hubieran regresado jamás».5 Esta descripción nos induce a creer que los lagos en cuestión no podían ser más que los de Suiza. En todo caso, la topografía de los Alpes era ya muy bien conocida, en líneas generales, en el siglo III antes de nuestra era. El mismo Apolonio de Rodas describe el panorama del Olimpo; y casi nos atreveríamos a creer que se apoya únicamente en su imaginación…
A menudo se ha resaltado el gusto de los griegos por la montaña: se trataba de un pueblo que habitaba un país de relieve muy atormentado. No puede decirse otro tanto de los romanos, hombres de llanura, a quienes la montaña solo inspiraba en principio temor y repulsión. Si no tuvieron más remedio que aproximarse a ella, poco a poco, la franquearon bajo la exigencia de necesidades guerreras. Mediante altares, templos y columnatas, rematadas por estatuas o sin ellas, aquellos constructores de vías consagraron los principales pasos de los Alpes a divinidades propiciatorias. La toponimia conserva más de un vestigio de aquella costumbre. Monts Jovet y collados de Joux se refieren a Júpiter; Lautaret o Autaret nos recuerdan los altares que otrora se levantaron en esos parajes; Dea se ha convertido en Die, y Augusta en Aosta. No citaré más, pero podría escribirse todo un libro…
Pasando de la gran historia a la pequeña, no quiero silenciar la curiosa anécdota narrada por Salustio: durante la guerra de Numidia contra Yugurta, Mario asediaba con sus legiones una fortaleza edificada sobre un alto pitón rocoso del Atlas, que seguramente sobrepasaría los dos mil metros y aparentemente era inaccesible. Uno de sus soldados descubrió, por pura casualidad, una vía de escalada que él mismo exploró. De regreso al campamento, se ofreció para conducir por ella un destacamento. La empresa fue un éxito, y así fue tomada la posición. Esto sucedía en el año 106 a. C. Aquel soldado anónimo resulta ser así no solo uno de los primeros escaladores, sino también el primer guía que menciona la historia. Pero no era un romano, sino un ligur…
Para tocar temas menos guerreros, Virgilio, el dulce Virgilio, celebraría —¡pero a distancia!— el monte Viso (Vesulus), cuya elevada masa, visible desde lejos, domina todo el Piamonte, y que, durante mucho tiempo, fue tenido por la cumbre más alta de los Alpes. «Majoresque cadunt altis de montibus umbrae…». Es la montaña vista desde el llano, al que vigila, la montaña tutelar; sus sombras, al moverse, marcan la hora un día tras otro, estación tras estación.
En el año 130 de nuestra era se produce una ascensión notable, más verosímil que la de Filipo: la del emperador Adriano al Etna, cuya cima se eleva a más de tres mil trescientos metros. Por lo demás, parece que este volcán debió ser escalado bastantes veces en la antigüedad; su acceso es fácil y se encuentra aislado y bien delimitado en medio de una llanura fértil y poblada. Se conoce la famosa leyenda de Empédocles, que se arrojó en su cráter —siglo V a. C.—. Si semejante suicidio resulta más que dudoso, la ascensión de Empédocles, por el contrario, no escapa del ámbito de lo posible.
NOTAS
4 Anábasis, libro IV.
5 Apolonio de Rodas, Argonáuticas, canto IV.