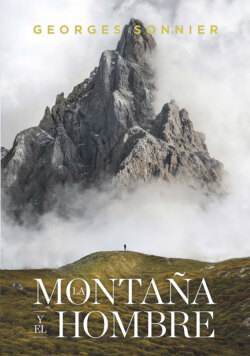Читать книгу La montaña y el hombre - Georges Sonnier - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL PASO DEL POETA
ОглавлениеHacia el año de gracia de 1280, el rey Pedro III de Aragón debió escalar el Canigó; unos precisan que le acompañó un numeroso séquito, mientras que, según otros, únicamente dos caballeros iban con él. En la cima había un lago, ¡de donde salió un dragón! Nos gustaría que la ascensión fuese más probable que el dragón, o incluso que el numeroso séquito… Pero con estas reservas, la ascensión no deja de ser verosímil debido a su facilidad, aunque sea larga y fatigosa. Pero también es legítimo suponer que la crónica aduladora embelleciera los hechos y que en realidad el monarca se hubiera limitado a una excursión por la región del Canigó, escalando alguno de sus contrafuertes, pero no más. Tras lo cual, hubiera creído de buena fe poder decir, y permitir decir, que había «subido al Canigó», puesto que se había aproximado a él. La misma noción de cumbre era entonces mucho más vaga que en nuestros días —el nombre de una cima, caso de que lo tuviera, comprendía generalmente sus alrededores—, y su atractivo era a la vez menos imperioso. En suma, nos hallamos una vez más ante lo que se pudiera denominar la «leyenda histórica»; y esta dista mucho de carecer de interés. Pero un acontecimiento mucho más importante, y esta vez de indiscutible autenticidad, iba a producirse unos sesenta años más tarde…
* * *
Dante fue el primero en experimentar la intuición genial de los valores poéticos y metafísicos de la altitud, que no había vivido directamente. Correspondería a otro gran poeta, al pasar a la acción, gozar aquella vivencia.
«Cupiditate ductus ascendi…». Conducido por el deseo de elevarse: admirable frase, que en su simbolismo expresa a la vez el instintivo impulso hacia la cima terrestre y las eternas aspiraciones del alma humana. Sentimientos inseparables que guían el deseo del alpinista y que todo ser, un día u otro, ha debido experimentar más o menos confusamente… El relato de un poeta nos ha dejado su testimonio más cabal.
El 25 de abril de 1336, Petrarca abandonaba Vaucluse para ir a dormir en una pequeña posada de Malaucène, al pie del Ventoux. Le acompañaban su hermano menor, Gherardo, y dos servidores. Su intención consistía en escalar al día siguiente la montaña, aquella ciudadela avanzada de los Alpes, aislada en medio de los llanos del Comtat y a los que domina por todas partes. Se comprenderá que la mirada de Petrarca hubiera sido muchas veces detenida y cautivada por aquella gran silueta familiar, que ya de niño viera desde Carpentras, y que cierra su horizonte. Pero más insólito es el deseo, tan excepcional en aquel tiempo, de llegar a la montaña misteriosa, y aún más el de intentar su ascensión. ¿A qué habremos de atribuirlo?
En 1336, Petrarca tenía treinta y dos años: la fuerza de la edad. Había llevado una vida brillante, que no tardó en resultarle vana y decepcionante. Hacía nueve años que se había alejado de Laura de Noves, pero continuaba amándola sin esperanza. Mantenía una relación de la que, al año siguiente, le nacería un hijo natural. Insatisfecho, vivía en la contradicción, sentía y deploraba vivamente el desorden de su vida, en profundo desacuerdo con sus aspiraciones espirituales. En suma, atravesaba una crisis moral y se había refugiado en Vaucluse, en una especie de retiro del que esperaba una pacificación espiritual y acaso una certeza. Había elegido entonces por compañero a su hermano Gherardo, que no tardaría en abandonar el mundo para hacerse cartujo en Montrieux, en Provenza, y como corresponsal y confidente al padre Dionisio de Borgo San Sepolcro, un monje toscano. Queda bien claro, pues, por dónde iban sus más profundos pensamientos.
Así era el hombre que había decidido escalar la montaña de sus años jóvenes. Un cierto gusto le predisponía a ello: cuando era estudiante en Bolonia, disfrutaba haciendo excursiones por las cercanas pendientes de los Apeninos. Pero ahora, su determinación se hace más precisa, y su propio relato nos ayudará a descubrir el sentido que revestía.
Así pues, al despuntar el día 26 de abril, Petrarca y sus compañeros abandonaron Malaucène. Caminaron a través del bello campo, surcado de valles, del Comtat, tan parecido en su dulzura teñida de aspereza a muchas comarcas italianas. La mañana es buena, fresca. Un ruido de agua discurre por un arroyo, un pájaro se despierta y canta… Así comienza el secreto diálogo entre la naturaleza y el poeta.
La morada de los dioses. El Olimpo.
O beata solitudo… Monasterio de la Grande Chartreuse.
Se ha escrito mucho sobre su itinerario. Entremos en este juego, aunque sin creer demasiado en él: su camino debía pasar naturalmente por la fuente vauclusiana y el valle del Groseau, de donde parte un víacrucis que conduce al Puy Haut —nombre actualmente deformado en Piaut—, contrafuerte del Ventoux, a una altitud de setecientos metros. Desde allí, los escaladores debieron seguir la cresta hasta el Pré de Michel, o Bois-BrÛlé (1.094 metros), donde el contrafuerte se suelda a la masa principal del Ventoux. Parece que fue allí donde se encontraron con un viejo pastor, que intentó desanimarles: él mismo había intentado la aventura cincuenta años antes. ¡Todavía estaba temblando! Pero nuestros alpinistas continuaron con bravura. No podemos menospreciarles aduciendo al carácter fácil de aquella ascensión: la facilidad no comienza más que con el hábito. Lo desconocido es siempre temible. A veces se han planteado otras cuestiones que no obtendrán respuesta: ¿Estaba entonces el monte cubierto de bosques que hubieran podido oponer un obstáculo serio a la marcha? Al comenzar la primavera, ¿cubriría aún la nieve la cumbre y las últimas pendientes? Ambos factores pudieron determinar la continuación del itinerario. Pero, una vez más, no es eso lo importante. La marcha de Petrarca se caracterizaba por una cierta fantasía, que a menudo le hacía perder el tiempo; también, por una cierta independencia: con frecuencia elegía un camino propio, abandonando a sus compañeros e incluso dejando a veces las crestas, para atravesar vallejos como el de Maraval. No podemos dejar de evocar aquellos versos del Canzoniere:
Solo con mis pensamientos, con pasos graves y lentos
me adentro por los rincones más desiertos:
mi mirada atenta evita los senderos
donde algun pie humano haya dejado su huella.
Finalmente, hacia los mil ochocientos metros, el poeta se reunió con sus compañeros. Y poco después llegaron a la cima, que quizá no fuera sino el Petit-Ventoux, que parece una auténtica cumbre para quien se halla en él. ¿Pero qué importa? Una vez llegado allí, Petrarca se recogió. Y se conmovió al adivinar a lo lejos el gran mar latino y unas montañas que creyó las de Italia. ¡Incluso intentó, en vano, distinguir los Pirineos! Pero no tardaría mucho en abrir un libro del que apenas se separaba: las Confesiones de san Agustín.
Sus ojos dieron con este pasaje:
Los hombres van a admirar las cimas de las montañas, las olas del mar, el curso de los ríos, los movimientos del océano, la marcha de los astros, y se despreocupan de sí mismos.
Petrarca, que durante toda la ascensión no había dejado de meditar sobre las contrariadas aspiraciones de su alma, las contradicciones de su vida y la pena que un amor imposible había dejado en ella, no pudo dejar de encontrar allí una respuesta providencial, y casi una censura de su actitud contemplativa:
Permanecí sobrecogido —escribe—. Me sentía irritado por admirar todavía las cosas de la tierra, cuando hubiera debido, desde hace mucho tiempo, aprender de los filósofos, incluso de los gentiles, que nada hay más admirable que el alma, y que para el alma, cuando es grande, nada es grande. Saciado a partir de entonces del espectáculo de la montaña, volví sobre mí mismo mis miradas interiores,10 y, en lo sucesivo, no se me oyó hablar hasta que hubimos llegado abajo.
Agustín es, sin duda, un gran santo. Pero ¿acaso es verdaderamente necesario, para conocernos, dejar de ver el mundo que nos rodea? Por el contrario, ¿no puede su contemplación ser la mejor incitación a la vida interior, por poco que se tenga vocación para ella? ¿No son varios los caminos del conocimiento? Otros santos de la Iglesia, y no los menores, han respondido afirmativamente. Toda la importancia reside aquí en la mirada y en el corazón del hombre. Petrarca quiso en principio ver el mundo desde lo alto de la montaña, y luego quiso no verlo, pero sin dejar nunca de ser fiel a sí mismo: continuó persiguiendo un único y mismo objetivo, aunque por un camino opuesto. Pero dejemos esta cuestión, dictada por el gusto de la contemplación en cuanto alimento espiritual. El poeta, pues, inició el descenso, cuya última parte recorrió al claro de luna, y llegó a Malaucène agotado pero feliz. Aquella misma noche escribió la bellísima y larga carta al Padre Dionisio de Borgo San Sepolcro en que narra su ascensión.11 ¿Tuvo el espíritu intacto en un cuerpo exhausto verdaderamente energías para escribirla inmediatamente? ¿O no sería al día siguiente, o un poco más tarde.? Es una cuestión harto secundaria. Mejor será que escuchemos al poeta en su inspirado comentario:
Las pruebas que has soportado tantas veces en el día de hoy has de saber que las has encontrado también en la búsqueda de la felicidad. La vida que llamamos feliz está situada en un lugar elevado.12 Un camino estrecho conduce a ella. Muchas escarpaduras cortan ese camino y es preciso avanzar de virtud en virtud, por unos peldaños que ascienden. En la cumbre está el objetivo supremo.13 Todo el mundo quiere llegar a él; pero, como dice Ovidio, querer es poco: para triunfar es preciso desear apasionadamente.14
Este texto tan bello expresa de maravilla una metafísica de la altitud, la constante y simbólica relación de la ascensión física y la ascensión moral; y, de este modo, el valor ético de la primera. Pero Petrarca llega más lejos en el análisis de este simbolismo :
Tras haber vagado mucho, será preciso que, al precio de un esfuerzo que neciamente has diferido, llegues hasta la cúspide de la misma felicidad, o bien caigas en el fondo15 de tus pecados.
Y también :
Quiera Dios que yo pueda realizar el hermoso viaje por que suspiro día y noche de la misma manera que mis pies, tras haber superado al fin todas las dificultades, han finalizado hoy su camino.
Y Petrarca advierte la grandeza del hombre, la del pensamiento; comparada con ella, la cumbre del Ventoux, al regreso, le parece «apenas de la altura de un codo». Pensamiento ya pascaliano y, en todo caso, eminentemente clásico, que pudiera justificar el juicio de Renan al ver en Petrarca al «primer hombre moderno», a la vez que, por otra parte, se comporta y se expresa como precursor del romanticismo, atento y sensible a las cosas de la naturaleza, aun sabiendo llegar más allá de un fácil pintoresquismo exterior.
Resulta significativo y admirable que la primera gran ascensión histórica haya sido a la vez un camino espiritual y un camino poético, nacidos del amor. Este hecho sintomático fundamenta con dignidad el alpinismo y le confiere, sin disputa, el crédito más alto.
En lo alto del Ventoux, Petrarca protagonizó el primer encuentro conocido entre la montaña —en el sentido de «cumbre»— y el Hombre: la mayúscula significa aquí al ser excepcional que medita la acción en tanto que la ejecuta y va más allá de la misma. Poco importa que fuera o no una «primera». Es posible que muchos pastores oscuros hubieran escalado aquel monte antes que Petrarca, sin que la Historia haya recogido sus nombres. Reconozcámoslo: el acontecimiento sería minúsculo si no se hubiera tratado de Petrarca. Porque este es el privilegio del poeta: transfigurar el instante mortal, en letras de oro, en la perennidad de los siglos.
En su propia vida, aquella aventura, inaudita en su época, debió dejar un recuerdo singular, tanto más profundo por cuanto se puede ver en ella el punto de partida de su renovación moral. Es la línea cimera que, una vez pasada, permite apresurarse con toda claridad y toda certeza hacia otros horizontes del alma y otras fuentes de vida. Es el grano lanzado al viento sobre el suelo aparentemente estéril de la altitud, pero que, al germinar, da por último una milagrosa cosecha. Si Petrarca ascendió al Ventoux fue muy voluntaria y conscientemente para elevar también su alma y encontrar acaso en la cumbre la grandísima luz a que aspiraba su corazón. Se trataba, pues, como puede advertirse, de una peregrinación a las fuentes de lo desconocido, de un itinerario místico. Aventura sorprendente en plena Edad Media, tan exenta de precedentes como de émulos. En los linderos de la montaña, un breve relámpago iluminaba una noche larguísima. Después volvían a caer las tinieblas. Pero no por ello habían dejado de ser dispersadas, y de un modo tal que esta ascensión, a través del relato que nos queda, señala para siempre la toma de conciencia de la montaña por el hombre.
Yo fui a Arqua Petrarca: allí, entre Venecia y Ferrara, en la encrucijada de las colinas Euganeanas, en una campiña armoniosa que recuerda las de Provenza, el poeta pasó sus últimos años y murió. Visité su casa, bella, grave y dulce, como le correspondía. Evoqué con emoción aquella gran sombra.¿Cuántas veces el hombre, al envejecer, debió rememorar el día triunfante de su juventud en que, habiendo perdido de vista a sus compañeros, escalaba la montaña deseada? ¿Y con qué nostalgia? «Cimas de este mundo y cima de la vida, ¡cuán lejanas estáis ya para mí! Escapáis de mí, inaccesibles, cuando ya me inclino hacia la tierra, que me llama y a la que debo unirme. Es el crepúsculo…».
NOTAS
10 Las frases en cursiva han sido subrayadas deliberadamente por el autor de la obra.
11 Epistolae familiares, IV. I.
12 Formulamos la misma observación que en la nota 1.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Ibíd.