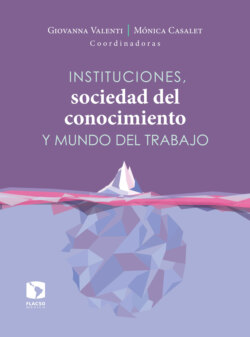Читать книгу Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo - Gonzalo Varela Petito - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hacia la mayor integración entre conocimiento, economía y sociedad: nuevas formas de generación de conocimiento[1]
ОглавлениеDiversos autores (Cozzens et al., 1990; Gibbons et al., 1994; Ziman, 2000) han discutido en los últimos años las fuertes transformaciones que la producción internacional del conocimiento experimentó hacia fines de siglo XX. Ziman (2000) discute el cambio de la ciencia académica a la ciencia postacadémica y Gibbons et al. (1994) contraponen el Modo 1 con el Modo 2 de producción de conocimiento; a continuación se discuten las principales aportaciones de estas dos posiciones, de las que se derivan reflexiones sugerentes para la discusión sobre la sociedad y la economía basadas en el conocimiento.
Lo que Ziman (2000) llama ciencia verdadera (real science), incluida aquella que se desarrolla en las universidades, se está desviando cada vez más del modo académico establecido por mucho tiempo. La investigación académica está siendo complementada o invalidada por un “nuevo modo de producción del conocimiento”, lo que implica un cambio estructural —radical en muchos aspectos— del modelo que hasta ahora ha sido denominado ciencia académica (Ziman, 2000), esto evidencia que cada vez es más difícil para los científicos adecuarse al esquema mertoniano[2] en sus interacciones.
Los cambios en la forma en que se produce el conocimiento científico se deben tanto a factores externos como internos a esta actividad. Entre los externos, Ziman señala las presiones políticas, económicas e industriales que actúan cada vez con mayor fuerza sobre la comunidad científica. Los internos, que son igualmente importantes que los anteriores, se deben a que la ciencia es un sistema dinámico y no una caja negra pasiva; tiene que adaptarse socialmente a los tensiones acumuladas que se generan dentro de la ciencia como resultado del rápido progreso científico y tecnológico (Ziman, 2000: 68).
La ciencia postacadémica, como la denomina Ziman, ha nacido históricamente fuera de la ciencia académica, y se sobrepone a ella; preserva muchas de sus características, desarrolla muchas de las mismas funciones y está localizada más o menos en el mismo espacio social; normalmente las universidades, los institutos de investigación y las empresas, pero aun cuando la ciencia académica y la postacadémica se integren entre sí, sus diferencias culturales y epistémicas son lo suficientemente importantes para justificar el carácter novedoso de la última.
A medida que fueron desarrollándose instrumentos de investigación más poderosos para generar la ciencia y que éstos se hicieron más costosos y sofisticados, empezaron a generarse modos colectivos de acción en la investigación científica. Aquí resulta necesario mencionar la física de altas energías, las ciencias espaciales, y más recientemente el proyecto del genoma humano, en donde cientos de investigadores deben trabajar juntos y durante años para desarrollar un solo experimento.
El trabajo en equipo, las redes y otras formas de colaboración entre los investigadores especialistas no son meros desvíos por el gusto de la comunicación electrónica instantánea y global; son el resultado de las consecuencias sociales de la acumulación de conocimiento y de técnicas. La ciencia ha progresado hasta un nivel en el que sus problemas más importantes no pueden ser resueltos por individuos que trabajen independientemente.
Otros autores como Gibbons et al. también sostienen que una nueva forma de producción de conocimiento está emergiendo paralelamente al modelo tradicional, denominado por ellos Modo 1:
El nuevo modo de producción de conocimiento afecta no sólo qué conocimiento es producido, sino también cómo se produce, el contexto en el que se genera, la forma en que se organiza, el sistema de recompensas que utiliza y los mecanismos que controlan la calidad de lo que se produce (Gibbons et al., 1994: VII).
El Modo 1 que ha prevalecido hasta muy recientemente, se ha caracterizado sobre todo por la investigación disciplinaria y por estar institucionalizado ampliamente en las universidades; este modelo distingue entre lo fundamental y lo aplicado; esto implica la distinción operacional entre el núcleo teórico y otras áreas del conocimiento, como las ciencias de la ingeniería, en donde las ideas teóricas se traducen en aplicaciones; es decir, la generación de conocimiento se concibe bajo un concepto lineal en el que se va de la investigación básica a la aplicada, y de ahí al desarrollo experimental y a la innovación.
En este modelo cualquier conocimiento es validado por una comunidad de especialistas claramente definida, que trabaja sobre problemas que son retos intelectuales, los cuales son suficientemente interesantes para captar la atención de otros especialistas, así como de un amplio conjunto de organismos financieros, De tal manera, estas comunidades tratan de que sus teorías se vuelvan marcos de referencia obligados para todos los investigadores de un campo determinado.
En el Modo 1, sostienen Gibbons et al. (1994), la producción de conocimiento es en sí misma válida, interesante e importante; quienes claman producir conocimiento científico tienen que seguir ciertos métodos generales y deben ser entrenados mediante procedimientos y técnicas aceptados por el resto de la comunidad; en contraste, lo que se produce fuera de estos modelos puede ser calificado de no científico, ya que se produce fuera de las estructuras legitimadas.
En cambio, en el llamado Modo 2 la producción de conocimiento adopta otras características. La primera de ellas es que el conocimiento es producido en un contexto de aplicación. El contraste relevante aquí es entre la solución de problemas siguiendo los códigos y la práctica relevante a una disciplina en particular (lo que iría de acuerdo con el Modo 1) y la solución de problemas que se organizan alrededor de una aplicación particular. En el Modo 1 el contexto se define en relación con las normas cognitivas y sociales que gobiernan la investigación básica y la ciencia académica. En el Modo 2, en contraste, el conocimiento resulta de una más amplia gama de consideraciones. Tal conocimiento intenta ser útil a alguien, sea la industria o el gobierno o la sociedad más general, y este imperativo está presente desde el comienzo. El conocimiento siempre se produce bajo una continua negociación y no será producido a menos y hasta que los intereses de varios actores estén incluidos. La producción de conocimiento se difunde a través de la sociedad, ésta es la razón por la cual Gibbons et al. afirman que se trata de conocimiento socialmente distribuido.
La segunda característica del Modo 2 es la transdisciplinariedad; es decir, en este modelo el conocimiento es más que el conjunto de especialistas o de disciplinas que trabajan en equipos sobre problemas específicos. La solución potencial implica la integración de diferentes habilidades y la construcción de marcos de conocimiento que se valen y van más allá de los campos disciplinarios. Es decir, en el Modo 2 el logro de la solución final estará más allá de una sola disciplina, y es por ello que será transdisciplinario.
La tercera característica del Modo 2 es la heterogeneidad; esto es, las habilidades y experiencias que la gente brinda. La composición del equipo de investigación que se aboca a un problema cambia a través del tiempo, a medida que los requerimientos evolucionan. No implica coordinación por ningún organismo central, sino que se caracteriza por el incremento potencial de sitios en donde el conocimiento puede ser generado: no sólo universidades y colegios, ni institutos o centros de investigación u organismos gubernamentales, laboratorios industriales, think tanks o consultorías, sino todos en sus interacciones. Estos sitios se vinculan a través de una variedad de formas —electrónica, organizacional, social e informalmente— mediante redes funcionales de comunicación.
La cuarta característica es la flexibilidad que representa un factor crucial en este nuevo modo de generar conocimiento. Nuevas formas organizacionales emergen; los grupos de investigación están menos firmemente institucionalizados; la gente se reúne en equipos temporales y en redes que se disuelven cuando el problema es resuelto o redefinido. A pesar de que los problemas son pasajeros y los grupos son de corta vida, el modelo de organización y comunicación persiste como una matriz a partir de la cual futuros grupos y redes dedicados a problemas diferentes serán conformados. El conocimiento en el Modo 2 se crea en gran variedad de organizaciones e instituciones. Los patrones de financiamiento también muestran una diversidad similar.
Los problemas del medio ambiente, de la salud, de las comunicaciones, la privacidad y la procreación, han estimulado el crecimiento de la producción de conocimiento en el Modo 2. La creciente preocupación sobre la variedad de formas en que la ciencia y la tecnología pueden afectar los intereses públicos ha incrementado el número de grupos que desean influir en los resultados de los procesos de investigación. Esto se refleja en que los equipos de investigación están compuestos por científicos sociales junto con científicos naturales, ingenieros, abogados y administradores, porque la naturaleza de los problemas requiere que esto sea así. La responsabilidad social permea todo el proceso de producción de conocimiento y esto se refleja no sólo en la interpretación y difusión de los resultados sino también en la definición del problema y en la selección de las prioridades de investigación. En el Modo 2 la sensibilidad de los impactos de la investigación se construye desde el inicio y forma parte del contexto de aplicación.
Contrariamente a lo que pudiera esperarse, el trabajar en un contexto de aplicación incrementa la sensibilidad de los científicos y tecnólogos por las amplias implicaciones sociales que su trabajo puede tener. Operar en el Modo 2 hace a todos los participantes más reflexivos, ya que los aspectos en que se basa la investigación no pueden ser respondidos sólo en términos científicos y técnicos, sino también a partir de su relevancia social y económica; por tanto, a los criterios de interés intelectual se agregan nuevas preguntas: ¿Si la solución se encuentra, será competitiva en el mercado? ¿Será efectiva en términos de costo? ¿Será aceptable socialmente?
En el Modo 1 se insiste en la creatividad individual, en tanto que en el Modo 2 la creatividad es esencialmente manifiesta como un fenómeno de grupo. Las contribuciones individuales son consideradas como parte del proceso y el control de calidad, que es ejercido socialmente y que integra diversos intereses en un contexto de aplicación dado.
Aunque el Modo 1 y el Modo 2 proponen distintas formas de producir conocimiento (véase cuadro 1.1), interactúan entre sí y ninguna excluye a la otra. En conclusión, Gibbons et al. sostienen que el Modo 2 es una respuesta tanto a las necesidades de la ciencia como a las de la sociedad. En este sentido es una forma de organización de la producción del conocimiento para lograr una integración más estrecha con la economía y la sociedad.
| Cuadro 1.1 Comparación de las características del modo 1 con las del modo 2 | |
| Modo 1. Modelo lineal | Modo 2. Modelo interactivo |
| Problemas definidos en el ámbito académico.Es disciplinario.Formas de organización regidas por las normas de la cienciaNo es responsable socialmente.Se transmite en formas de publicación académica.Validado y evaluado por la comunidad de especialistas. | Se produce en un contexto de aplicación.Es transdisciplinario.Es heterogéneo y se da en diversas formas de organización.Es responsable socialmente y reflexivo (valores e intereses de otros grupos).Control de calidad (dimensiones cognitivas sociales, económicas, ambientales y políticas). |
| Fuente: Gibbons et al. (1994). |
Estas ideas sugieren pensar en las posibilidades de la construcción de una sociedad y una economía basada en el conocimiento, en el marco de los países en desarrollo. Sin embargo, habría que tener en cuenta algunos argumentos críticos sobre estas formas de conceptualizar la producción de conocimiento.
Etzkowitz y Leydesdorff (2000) argumentan que el llamado Modo 2 no es nuevo, sino que es el formato original de la ciencia antes de su institucionalización académica en el siglo XIX.[3] Estos autores se preguntan por qué el Modo 1 ha surgido después del Modo 2, cuando la base organizacional e institucional original de la ciencia, consistía en redes o “colegios invisibles” que varios autores documentaron en los años setenta. Desde su punto de vista, el Modo 2 representa la base material del conocimiento científico; es decir, la forma como opera realmente, por lo que sus relaciones con la economía y la sociedad debieran ser naturales. El Modo 1, desde su perspectiva, es una construcción artificial para justificar la autonomía de la ciencia, especialmente en una etapa en la que ésta fue orientada a intereses militares, principalmente durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, este modelo de “la mejor ciencia” ya no es aceptado por muchos como el único referente en la distribución de los recursos para la investigación. Los autores citados sostienen que la legitimación futura de la ciencia está en proveer una base para el desarrollo industrial y contribuir al desarrollo económico como una fuente de competencia regional e internacional.
Lo que se deriva de las argumentaciones de Etzkowitz y Leydesdorff (2000) es que nos encontramos en un proceso de vuelta al Modo 2, que se plasmaría en una fuerte integración entre las instituciones que generan y utilizan conocimiento con las estrategias de desarrollo económico y social. Este retorno al Modo 2 de alguna manera está implícito en las concepciones de sociedad del conocimiento y economía basada en conocimiento, en donde este último constituye una fuerza impulsora importante del desarrollo.