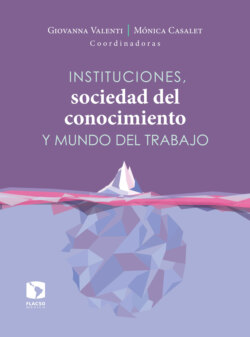Читать книгу Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo - Gonzalo Varela Petito - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Distinción entre conocimiento, información e innovación
ОглавлениеDe acuerdo con Tylak (2002: 298) “el conocimiento es un concepto amplio cuyo alcance y fronteras son difíciles de definir”. Stehr (2001) define el conocimiento como la “capacidad de actuar”; es decir, como el “potencial de poner algo en movimiento”. Siguiendo la misma idea, David y Foray (2002: 9) afirman que el conocimiento dota a sus poseedores de la “capacidad de acción manual o intelectual”. La información, por otro lado, toma la forma de un conjunto de datos estructurados y formateados que permanecen pasivos hasta que son usados por quienes poseen el conocimiento necesario para interpretarlos y procesarlos.
Fritz Machlup (1980) fue uno de los primeros autores que trató de diferenciar información y conocimiento. Él usó el término información para referirse al acto o proceso por el cual el conocimiento (ya sea una señal o un mensaje) es transmitido, y definió el conocimiento como cualquier actividad humana eficazmente diseñada para crear, alterar, o confirmar en la mente humana (propia o de alguien más) una percepción significativa, comprensible o consciente (Brint, 2001). El concepto de conocimiento de Machlup es muy amplio y no se reduce sólo al conocimiento científico, tecnológico, intelectual o práctico. Lo anterior es importante porque hasta muy recientemente se pensó que únicamente la ciencia podía hacer contribuciones originales al conocimiento. Sin embargo, como se expondrá más adelante, el conocimiento que las organizaciones usan proviene de diferentes tipos de conocimiento (científico, tecnológico, legal, etc.), cuya integración crea algo único en la forma de innovación; tal conocimiento tiene carácter colectivo (que no resulta de la simple suma de piezas de conocimiento) y requiere comunicación (Saviotti, 1998a: 41).
Algunos economistas —principalmente aquellos situados en la perspectiva “neoevolucionista” o “institucionalista” (Dosi, 1996: 84)— también han distinguido entre información y conocimiento. La primera incorpora proposiciones bien sustentadas y codificadas acerca del “estado del mundo” (por ejemplo, “está lloviendo”), propiedades de la naturaleza (A causa B), o algoritmos explícitos sobre cómo hacer las cosas. Por su parte, el conocimiento incluye, según la definición de Dosi, los siguientes aspectos: 1) categorías cognoscitivas, 2) códigos de interpretación de la información, 3) habilidades tácitas y 4) solución de problemas.
David y Foray afirman que la distinción entre conocimiento e información se vuelve más clara cuando se analizan las condiciones en que se presenta la producción de conocimiento y la información. Así, mientras el costo de reproducir cantidades de información no implica más que el precio de hacer las copias, reproducir conocimiento es un proceso bastante más caro y complejo “porque la capacidad cognitiva no es fácil de articular explícitamente o de transferirla a otros” (David y Foray, 2002: 13).
Soete (2001) sostiene que la información tiene bastantes características de artículo de consumo, en tanto que el conocimiento es un concepto mucho más extenso que incluye no sólo “información codificada” sino también otras clases de conocimiento. Por ejemplo el conocimiento local; es decir, cercano a la tecnología de la firma (Nelson y Winter, 1982; Saviotti, 1998b); el conocimiento específico y acumulativo (Pavitt, 1984), o bien, el conocimiento tácito o codificado (véase más adelante: Polanyi, 1958; Teece, 1981; Nelson y Winter, 1982).
Desde luego, existe cierta relación entre información y conocimiento, por ejemplo, “piezas particulares de información pueden únicamente ser entendidas en el contexto de un tipo dado de conocimiento”. El nuevo conocimiento, relativo por ejemplo a innovaciones radicales, crea nueva información; sin embargo, esta información puede ser únicamente entendida y usada por quienes poseen el nuevo conocimiento.
Cabe destacar que el conocimiento puede ser considerado como un bien público o como un bien privado. Cuando el conocimiento producido es un bien público o semipúblico hay una base para una política gubernamental, sea para subsidiar o para hacerse cargo directamente de la producción de conocimiento. El financiamiento público de las escuelas y universidades, así como de las tecnologías genéricas, ha sido motivado por este tipo de razonamiento, que también trae a colación la protección de conocimiento, por ejemplo, mediante el sistema de patentes (OCDE, 2000: 13).
De acuerdo con la OCDE, la característica pública-privada del conocimiento, así como la cuestión sobre cómo compartir conocimiento es difícil de mediar —es decir, si el conocimiento puede ser transferido o no— son dos asuntos que permanecen en el centro del debate en la teoría económica y particularmente en la economía de la producción de conocimiento.