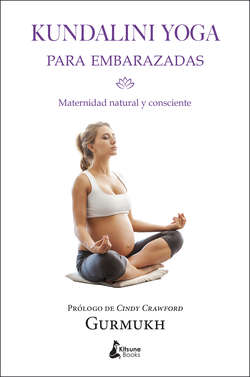Читать книгу Kundalini yoga para embarazadas - Gurmukh - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеConcha blanca, la mujer, se mueve… Ante ella, todo es hermoso, se mueve tras ella, todo es hermoso, se mueve.
Canción de los indios navajos
Llevo treinta y dos años ejerciendo como profesora de yoga y meditación y he sido testigo en infinidad de ocasiones del increíble potencial de esta antigua ciencia para elevar el espíritu y sanar la mente y el cuerpo. La palabra «yoga» viene de yugo y remite a la unión de una persona con el Infinito. El yoga es, en esencia, una relación y eso se pone de manifiesto con mayor contundencia, si cabe, durante el embarazo, ese tiempo en el que la vida de la madre está íntimamente ligada a la del bebé. En nuestro centro de yoga de Los Ángeles, Golden Bridge, recibimos cada semana a cientos de mujeres con sus parejas que se apuntan a cursos de yoga para embarazadas, cursos de preparación al parto y clases de yoga para después del parto. Esas madres y padres acuden porque desean tener un embarazo saludable, pero lo que me hace sonreír es ver cómo van tomando conciencia de que prepararse para el nacimiento de su hijo es, en realidad, prepararse para toda una vida como padres. El yoga crea un estado de receptividad que nos permite aprender e introducir en nuestras vidas, cambios duraderos.
Tener un hijo provoca una hermosa alquimia. Lo que el alma del hijo te aporta como madre y lo que tú aportas al alma de tu hijo os transformará a ambos a la vez. No exagero si afirmo que dar clases a mujeres embarazadas me apasiona. Tener un hijo es como vivir una oración, un estado de gracia extraordinario. El poder que se nos ha otorgado a las mujeres para crear una vida en nuestro cuerpo es de una grandeza inabarcable. En nuestra cultura, olvidamos con excesiva frecuencia que se trata de un milagro sagrado. Esta importante lección me la enseñó hace mucho tiempo una joven llamada Mary.
De niña, Mary era tranquila y tenía mucha imaginación. Podía pasar horas sentada junto a la ventana, soñando despierta mientras contemplaba el paisaje desde la ventana o jugando con sus muñecas. Como era de naturaleza reservada, en su familia la llamaban «Mary la que se sienta y no hace nada», un apodo que hizo que sintiese que era una decepción para su entorno. Dio por sentado que no debía de ser demasiado inteligente y que debía de tener algún problema porque era la única persona que conocía a la que le gustaba estar tranquila. Creció en la década de los cuarenta y los cincuenta, una época en la que éxito equivalía a acción. En su pequeña granja de un pueblo de Illinois, nadie había oído la palabra «meditar».
A principios de la década de 1960, cuando era adolescente, un médico le recetó a la hermana de Mary unas pastillas para adelgazar, algo muy habitual en aquellos tiempos. El médico no explicó que el medicamento en cuestión contenía anfetaminas y creaba adicción. Cuando la hermana de Mary le sugirió que las tomase ella también porque proporcionaban mucha «energía», ella aceptó de buen grado y pronto obtuvo su propia receta. Las pastillas hicieron que su mente se acelerara y su peso bajara y, además, le dieron una energía frenética. «¡Vaya! Ahora soy “Mary la que lo hace todo”», se dijo. Al fin podía satisfacer a sus padres y comportarse como una joven productiva más.
Mary se volvió adicta a las pastillas enseguida. En aquella época, la sociedad norteamericana desconocía el término «adicción», pero ella era consciente de que no podía estar ni un solo día sin las pastillas. Aun así, mantuvo su adicción en secreto. Al fin y al cabo, ¿con quién podía hablar de ello en realidad? Con nadie que conociese.
A los diecinueve años, Mary dejó su pequeño pueblo de Illinois para ir a la Universidad de San Francisco, California. En California le fue imposible conseguir recetas para las pastillas. Al principio sintió pánico, pero después se dio cuenta de que tenía que dejarlas. Y así lo hizo. El brusco abandono de las pastillas hizo que pasase un año enferma y apática. De noche, las pesadillas no la dejaban dormir.
Al cabo de un tiempo, conoció a un hombre y se enamoró. Se trataba de un estudiante de doctorado doce años mayor que ella. Mary le vio como un hombre sabio y fiable que, según pensó, podría sustituir a su padre, que había muerto de cáncer tras un largo y doloroso proceso meses antes de que Mary se enamorase de aquel hombre.
Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, no supo qué hacer. Tenía veintiún años. Pensar en llamar a su familia, tan conservadora, y explicarles que se había quedado embarazada le resultaba muy estresante y sentía vergüenza porque estaba segura de que sería una decepción para ellos. Y aunque ninguno de los dos estaba listo para el matrimonio, tanto ella como su novio pensaron que no tenían más opción que casarse. El aborto no era legal y la sociedad no estaba preparada para aceptar a una madre soltera. Fue un momento duro y lleno de confusión pero, a la vez, la entusiasmaba la idea de sentir una vida creciendo en su interior.
Buscó un ginecólogo en las páginas amarillas de San Francisco, y eligió el que quedaba más cerca de su domicilio. Por mucho que se esforzó por apreciarle y confiar en él, no lo logró. Era la clase de médico que ni siquiera decía «hola» cuando el paciente entraba en su despacho y hacía comentarios insensibles como «Si aumenta más de peso no podrá entrar en la sala de partos porque no pasará por la puerta». Se sentía humillada. Al haber dejado las pastillas para adelgazar, ya no tenía la falsa sensación de autoestima que proporcionan las drogas, ni mucho menos la energía o el sentimiento de que podía hacer lo que se propusiese. Su ánimo caía en picado y se sentía gorda y fea y el médico no hacía sino confirmar la mala impresión que se había creado de sí misma.
Al salir de la consulta, Mary lloraba sin parar, y le explicaba a su marido que aquel médico le daba miedo. A pesar de ello, a ninguno de los dos se le ocurrió que pudiesen cambiar de ginecólogo. Era como si les pareciese tan bueno que no se atreviesen a llevarle la contraria. Así, con un rictus de angustia, siguió acudiendo a la consulta del médico cada semana, sintiéndose como una auténtica fracasada en todo momento.
Dio a luz el 4 de noviembre de 1964, el día en que Jerry Brown salió elegido gobernador de California. Su marido no pudo acompañarla a la sala de partos, en la que había un televisor encendido, porque el equipo médico no quería perder detalle de las elecciones a gobernador. La extendieron en una camilla y la dejaron con las piernas abiertas y los pies en los estribos. Sin comentar nada ni pedirle permiso, el anestesista la pinchó en la espalda con una aguja muy larga. Más tarde, comprendió que le habían administrado la epidural sin su consentimiento.
Durante el parto, el anestesista fue el único que le hizo alguna pregunta. También le sostuvo la mano. Pensó que era el único a quien le importaba. Años después, se dio cuenta de que la única razón por la que le hablaba era para valorar el efecto de la anestesia. Pero ella no olvidaría nunca su mano en la suya porque era lo único humano en aquella sala de partos deshumanizada. Las paredes eran de un verde frío y apenas podía ver los rostros de quienes la atendían porque estaban todos pendientes de la televisión y de los resultados de la elección. Por supuesto, solo hablaban de quién iba a ganar. Mientras tanto, Mary estaba allí, bajo el peso de la política y de la cháchara, rezando para que alguien la ayudase, la animase, la tranquilizase y le dijese que todo iba a salir bien y que podía hacerlo. Nada de eso ocurrió.
Así fue como vino al mundo su bebé.
Mary era demasiado ingenua e ignorante y estaba demasiado asustada para exigir que se ocupasen de ella. De hecho, ni siquiera sabía a ciencia cierta qué necesitaba. Estaba totalmente desconectada de su propio sentir. No había oído hablar jamás del yoga, de las clases de preparación al parto ni de libros sobre embarazos. Finalmente, perdió la conciencia y no recuerda cómo salió su hijo de su vientre.
Después de tres días en el hospital —que en aquel entonces era el periodo habitual—, Mary se dispuso a volver a casa con su hijo, un bebé de 3 kilos y 270 gramos al que llamó Shannon Danuele. Había empezado a darle el pecho, a pesar de que nadie la hubiese animado a hacerlo. El personal del hospital le proporcionó biberones y leche, pero ella sentía en lo más hondo de su corazón que lo apropiado era darle el pecho a su hijo como su madre había hecho con ella.
De una cosa estaba segura: no quería circuncidar a su hijo. No tenía ni idea de qué aspecto tendría un joven sin circuncidar porque todos los hombres de su familia y todos los bebés a los que había cuidado de adolescente estaban circuncidados. Sin embargo, ella no veía por qué su hijo habría de pasar por la dolorosa extirpación de una parte natural de su cuerpo. Le dijo al médico que aquella táctica, además de algo bárbara, le parecía innecesaria. El hombre se subió por las paredes.
—¡Creará un monstruo que la odiará por no haberle circuncidado! —advirtió—. No permitiré que se lleve a este niño hasta que haya entrado en razón.
Ella lloró, suplicó, pero sentía que tenía las de perder. Una vez más, los demás tenían razón y ella estaba equivocada. Al final, consintió en la operación para que le permitiesen irse a casa con su hijo.
A los once días de nacer, Shannon sufrió un paro cardiaco. Había nacido con un defecto cardiaco congénito. Mary y su marido lucharon por mantenerle con vida. Shannon no podía llorar porque, de hacerlo, su corazón se detendría. Muchas noches, la pareja se subía a su furgoneta Volkswagen vacía y conducían por las calles solitarias de San Francisco, colina arriba y colina abajo, para evitar que el pequeño Shannon llorase. Y, aunque le costaba mucho mamar, Mary siguió dándole el pecho aunque completase su alimentación con leche maternizada y biberón. Casi siempre lo tenía en brazos, por lo que apenas dormía ni comía, pero sentía que aquella era su misión. Los médicos explicaron que si Shannon llegaba cumplir dos años, podrían operarle y salvarle la vida.
Pero no llegó a los dos años. A los siete meses, Shannon abandonó su cuerpo y regresó al lugar sin tiempo en el que moran las almas. Murió en el hospital, justo cuando Mary había ido a casa para dormir un par de horas. No tuvo ocasión de sostenerle en sus brazos en sus últimos momentos. Ni siquiera se pudo despedir de él.
El día después de la muerte del pequeño, al marido de Mary le dieron un puesto de interno para realizar su doctorado en una clínica psicológica, al norte del país. Le preguntó si debía ir. Ella le contestó: «No te preocupes, estaré bien». Y así, se quedó sola. No hay palabras para describir el dolor que sintió ni la locura, rabia y tristeza que la embargaron. Solo oía una voz muda y dolorida en su interior. Apenas era consciente de que se llevaba las manos a la cabeza, tiraba de sus cabellos y gritaba al cielo: «¡No! ¡No!». ¿Qué mal había hecho? ¿Acaso no había nadie con quien pudiese hablar, nadie que la pudiese ayudar? Pasó días enteros andando en círculo, por su apartamento vacío, silencioso, pero ni siquiera el movimiento constante aliviaba su agonía ni su sensación de pérdida y de culpa.
No tenía herramientas para enfrentarse al duelo, no sabía cómo superar su aislamiento. Mary tardó muchos años en comprender hasta qué punto entregar su poder a los demás e ignorar sus instintos naturales la había llevado a tan trágico desenlace.
Conozco bien esa sensación. Mary «la que se sienta y no hace nada» era yo.
De mi historia y de las muchas que otras mujeres han compartido conmigo a lo largo de los años, extraigo la conclusión de que los avances técnicos disponibles en nuestro tecnológico sistema médico suponen, a la vez, un reto para las embarazadas y parturientas. La autoritaria tradición médica occidental no solo hace caso omiso del conocimiento que las mujeres tienen de sí mismas, de sus cuerpos y de sus sentimientos, sino que, abiertamente, lo desacredita. En muchas ocasiones, los únicos datos que se consideran son los que dan los médicos o los que resultan de los análisis clínicos. Y muchas mujeres dan por sentado que, si quieren ser mujeres modernas y madres responsables, no se pueden dejar llevar ni por sus sentimientos ni por su intuición. Mi misión en esta vida es impedir que un número creciente de mujeres y niños sufran, como me ocurrió a mí con mi primer hijo, a causa de la ignorancia.
Ahora comprendo que Dios no comete errores. Toda vida tiene un propósito profundo. Creo que mi hijo fue una especie de ángel guardián para mí porque, de no ser por él, no habría buscado sanarme y tal vez no hubiese cumplido mi destino, que es el de compartir contigo la profunda sabiduría de la ciencia del yoga kundalini y la meditación que Yogui Bhajan puso al alcance de todos. La sabiduría de las antiguas tradiciones te ayudará. a reconciliarte con tu verdadera naturaleza. Si sabes ser persona, sabrás ser madre, ¡podrás ser lo que quieras!
Al final, me divorcié de mi primer marido. Más que cruel, fue una separación triste. Pasé años deseando volver a estar con alguien. La tristeza por la muerte de mi hijo y por toda una vida sintiéndome fuera de lugar, viviendo sin un propósito claro, me llevaron a cuestionarme el porqué de mi presencia en la Tierra y el fin de todo ello. Viajé por todo el mundo, como si recorrer miles de kilómetros fuese a hacer más fácil que encontrase lo que buscaba: a mí misma. Ahora, cuando pienso en aquellos tiempos, entiendo que había iniciado una búsqueda espiritual, que trataba de dar respuesta a las grandes preguntas de la existencia. Buscaba a mi gente, a mi tribu y mi casa.
Dejé de vivir en Haight Ashbury y fui hacia el Gran Sur, luego recorrí México en autostop y conviví con comunidades nativas de la zona. Tras eso, pasé dos años en una playa de Maui, viviendo como una hippie, bailando, cantando, ayunando, tomando drogas alucinógenas, haciendo surf y sin poseer nada. Para mí, la libertad era aquello, una vida sin compromisos, nada que ver con el ambiente estricto en el que me había criado. En un momento dado, Dios me condujo a una comunidad zen budista donde conocí el zazen. Durante un año, pasé siete horas al día sentada en silencio, meditando, sin tomar drogas y practicando el celibato. De hecho, tenía previsto hacerme monja zen, pero antes de viajar a Japón para formarme regresé unos días a casa para visitar a la familia y despedirme. No tenía ni idea de lo que la vida me tenía reservado.
Era el año 1970. Y nuevamente por la gracia de Dios, llegué a un ashram en Arizona en el que practicaban el yoga kundalini y la meditación. En el Gran Sur había coincidido con un viejo amigo. Bueno, de hecho, al cumplir los veintiuno, me buscó porque, según dijo, soñó que Dios le pedía que me llevase con él a un ashram en Arizona. ¿Un ashram? Ni siquiera conocía el término. Pero era alguien en quien yo confiaba plenamente y estaba tan seguro de que cumplía un encargo que no podía no hacerle caso. Así que pensé, bueno, ¿y por qué no? Llevaba años siguiendo el flujo de la vida. Podía retrasar mi viaje a Japón unos días. Metimos todo en su pequeño Volkswagen, un escarabajo, y partimos rumbo a Tucson sin imaginar lo que nos esperaba.
Al llegar, pagó setenta y cinco dólares por el alquiler de una habitación durante un mes y me inscribió en el ashram. Se quedó conmigo, meditando, durante siete días y, luego, simplemente se marchó sin decir adónde. No volví a verle jamás. No sé cómo explicarlo pero en cuanto crucé las puertas del ashram sentí una gran paz en mi interior, como si ya hubiese estado allí antes. Aquel día encontré mi verdadero camino, mi dharma. El cansado viajero había, al fin, vuelto a casa. De eso hace ya más de tres décadas.
Mi maestro espiritual, Yogui Bhajan, dio a conocer la tecnología del kundalini yoga y la meditación en Occidente. Durante miles de años, el kundalini fue una práctica mística secreta que pasaba solo de maestros a alumnos, pero Yogui Bhajan rasgó el velo del secretismo y puso esta poderosa técnica, antes destinada solo a ascetas, al alcance de todo el mundo. La vida de muchas familias y personas que viven en comunidad ha mejorado mucho y se ha vuelto más dichosa, sana y plena gracias a ello. Fue él quien me dio mi nombre espiritual, Gurmukh, que significa «la que ayuda a miles a cruzar los océanos del mundo». También me anunció que ayudaría a traer hijos al mundo.
Al principio, me tomé sus palabras al pie de la letra. Vivía en un ashram en el norte de Nuevo México. Fui a ver a un obstetra y ginecólogo de Santa Fe especializado en partos en casa. Me ofrecí a limpiar su casa y su despacho a cambio de que me permitiese ayudarle en los partos y me enseñase cuanto supiese de alumbramientos. Ver a tantas almas llegar al mundo y respirar por primera vez fue una experiencia divina. Aprendí mucho sobre cómo ayudar a esas almas a nacer y sobre el poder que tenemos las mujeres, nada que ver con la experiencia que había vivido dando a luz a mi hijo Shannon. Sin embargo, no me veía convirtiéndome en comadrona, me formé como profesora de yoga y me dediqué a ello a tiempo completo.
En 1977, fui a la India en yatra o peregrinaje espiritual y, al volver, me mudé a Los Ángeles, donde finalmente conocí a mi alma gemela, a mi pareja espiritual, Gurushabd Singh. Nos casamos en otoño de 1982. Nos levantábamos siempre a las 3:30 e iniciábamos la jornada con una sadhana, una práctica de oración, yoga y meditación diarias. Soñé que me quedaría embarazada el 15 de mayo. Guardo un recuerdo tan vivo de ello que, si cierro los ojos, puedo volver a contemplar las visiones como si se tratase de una película. Ya había cumplido los cuarenta y pensé que concebir no sería asunto sencillo. Pero, como no podía ser de otro modo, el 15 de mayo de 1983, a los cuarenta y dos años, me quedé embarazada de nuestra hija, veinte años después del nacimiento de mi hijo. Fue un milagro divino.
En aquella época, solo había una clase de gimnasia para embarazadas en todo Los Ángeles. Acudí pero no me pareció ni acogedora ni educativa. Me sentía gorda, rara y fuera de lugar. No hablábamos ni nos sentíamos en familia; nos limitábamos a movernos al ritmo de una música frenética, como si se tratase de una vulgar clase de aeróbic. Luego, me apunté a una clase de estiramientos en el estudio de Jane Fonda, un estupendo centro de entrenamiento situado a poca distancia de casa. La clase la daba Peter, un hombre muy amable que me apoyaba en todo y al que cogí mucho cariño durante mi embarazo. A medida que mi vientre crecía, él iba adaptando la clase a mis necesidades. Yo me salía antes de acabar, cuando empezaban la tanda de abdominales, le daba un abrazo a Peter y volvía a casa dando un paseo, agradecida, consciente de que los abdominales no eran para mí. Me sentía tan cómoda y feliz que acudía a clase prácticamente a diario; principalmente por el placer de compartir tiempo con otras personas.
Como profesora de yoga que era, ideé un programa de ejercicios para mí. Cada día caminaba, hacía una serie de los ejercicios que Yogui Bhajan recomendaba para las embarazadas y meditaba. Gracias a Dios y a ese programa de ejercicios, pude hacer frente al reto de dar a luz a los cuarenta y tres años. Algo difícil pero en ningún caso imposible.
Nuestra hija Wahe Guru Kaur nació en febrero de 1984, en casa; con la ayuda de una comadrona. Contrariamente a lo que le había pasado a la ingenua Mary, la experiencia del parto fue como una larga meditación, un ir constantemente hacia el interior que abrió mi cuerpo como se abren los pétalos de una flor al sentir el calor del sol. Por lo menos, así es como lo recuerdo. Hace un par de años, alguien me preguntó si grité durante el parto y, muy segura, contesté qué no. Mi marido me miró como si me hubiese vuelto loca y apuntó: «¿Qué dices? ¡Gritaste como una posesa!». Bueno, lo cierto es que no lo recuerdo porque estaba inmersa en un viaje interior, sin palabras.
Tanto mis estudiantes como personas que no conocía me preguntaron qué había hecho durante el embarazo. Comprendí que había aprendido ciertas cosas que podía compartir y empecé a dar clases de yoga a un reducido grupo de mujeres embarazadas en mi diminuta casa —nuestro «nidito», como lo llamábamos, porque era acogedor y cálido—, mientras mi hija Wa dormía en la habitación de al lado. El número fue creciendo y me encontré enseguida con una gran cola de mujeres que aguardaban en mi puerta, ávidas de que les enseñaran a enfocar de un modo distinto su embarazo. ¡Tuvimos que mudarnos a una casa más grande para poder dar las clases!
Hoy, diecinueve años después, cientos de mujeres siguen El Camino Khalsa, el programa educativo semanal para mujeres embarazadas y sus parejas que enseñamos en nuestro centro Golden Bridge. La mayoría de las madres vuelven a los cuarenta días con sus bebés para asistir a clases de «Madres y bebés». También recibimos con los brazos abiertos a los padres. El centro se ha convertido en una gran familia que no para de crecer. Tras estos años, he comprendido al fin lo que Yogui Bhajan quiso decir cuando me anunció que ayudaría a traer hijos al mundo. Se refería a que ayudaría a que nuevas almas llegasen a brazos de madres preparadas física, mental y espiritualmente para guiar sus pasos por el extraordinario viaje que es la vida.
Yogui Bhajan explica que no fue a América a buscar alumnos sino a formar profesores. Siguiendo esa línea, nuestro centro de entrenamiento para profesores Khalsa Way atrae a mujeres de todo el mundo que siguen un curso de setenta horas de formación que dura una semana, tras las que reciben un certificado. Estas mujeres pueden, luego, volver a enseñar en sus lugares de residencia llevando así más y más lejos estos conocimientos. Gracias a eso, estas antiguas enseñanzas están ayudando a mujeres y familias de todo el mundo y, con ello, están mejorando el propio mundo.
Como padres, tenemos la obligación de elevar nuestra conciencia no solo en lo relativo a la concepción, el embarazo, el parto o el hecho de ser padres sino en el conjunto de nuestras vidas. Es nuestro deber procurar todo lo necesario para que nuestros hijos lleven una vida que les permita recordar quiénes son en realidad: seres espirituales que han nacido para tener una experiencia humana.
Nuestros cuerpos son el medio que nos permite conocer y cuidar nuestra conexión con el Infinito. Hacemos ejercicio para despertar la kundalini, la energía primigenia que descansa en la base de la columna, enroscada como una serpiente dormida. El kundalini yoga actúa como la flauta de un antiguo encantador de serpientes indio que es capaz de sacar a la cobra de su sopor. Para lograr que la energía suba por la espalda, el kundalini yoga se vale de combinaciones de asanas (posturas), pranayamas (ejercicios de control de la respiración), mudras (posturas de manos) y mantras (sonidos que se repiten para cambiar la conciencia).
Al practicar esta clase de yoga, aun en su forma más simple, no solo se consigue fortalecer el cuerpo físico, sino que se estimula y equilibra el sistema de chakras. Chakra es un término sánscrito que significa «rueda». Imagina tus chakras como vórtices de energía que giran en distintas partes del cuerpo. Cada uno de los chakras irradia un tipo de energía concreta que es vital para la salud, la felicidad y el bienestar de la persona. ¿Qué hace el kundalini yoga en realidad? Aúna la energía del sistema glandular y la del sistema nervioso central y crea un estado de sensibilidad que estimula el cerebro. Gracias a ese estímulo, el cerebro puede interpretar las señales tal y como las recibe. El resultado es una claridad cristalina en las percepciones, los pensamientos y las intuiciones. De ahí que, a menudo, se diga que el yoga kundalini es el «yoga de la conciencia».
Cuando una mujer pone en práctica las antiguas enseñanzas y técnicas crea una comunión entre su ser y el alma que crece en su vientre. Los seres exterior e interior alcanzan una unión más completa y la mujer se conecta a la serena fuente de fuerza y compasión que es el centro de su ser.
En mis plegarias, siempre pido que cuando una mujer empiece a utilizar esta hermosa ciencia que es el kundalini yoga, experimente un auténtico cambio en su vida que aumente su bienestar y felicidad y la anime a seguir dedicando tiempo a estas técnicas que cambian la vida, consiguiendo así una existencia más plena tanto para ella como para sus hijos, su familia y el mundo en sí. Que el embarazo sea la chispa que encienda un aprendizaje que dure toda la vida.
Este libro no es un manual. No te explica cómo dar a luz de manera nueva, mejor o diferente. Tampoco se refiere a la «gestión» de tu embarazo. Al igual que el yoga es más una práctica de autoaceptación que un programa de ejercicios orientado a la mejora personal, el kundalini yoga y las meditaciones que figuran en este libro pretenden orientar tus pasos hacia tu interior, para que recuerdes el conocimiento que ya está en ti. La experiencia de tener un hijo contiene en sí lo necesario. De ti, solo requiere que la aprecies como merece.
Te ofrezco este libro a modo de herramienta, consciente de que las antiguas prácticas de la tradición yóguica pueden avivar la llama de un conocimiento innato que ya llevas dentro de ti. Uno de los mayores desafíos que presenta el embarazo y el hecho de ser madre es que nadie puede enseñarte a hacerlo. Puedes buscar inspiración y aprender técnicas, pero cada hijo y cada parto es único e irrepetible, como un copo de nieve; ninguno es idéntico a otro.
Durante miles y miles de años, las mujeres no leían libros sobre partos que no existían. Y aunque no sabían nada de fechas de salida de cuentas, se regían por las lunas crecientes y menguantes. Por encima de todo, sabían muy, muy bien cómo se sentían. Cada persona que existe en la Tierra es la manifestación de eones de partos de éxito. Este antiguo conocimiento está inscrito en los huesos y las células de todas las mujeres. Este libro refleja la voz y la historia de muchas mujeres que, a lo largo de los siglos y de generación en generación, han hecho uso de conocimientos atemporales sobre el parto y el cuidado tanto de los bebés como de sus preciosos cuerpos.
A través de este libro pongo a tu alcance técnicas comprobadas a lo largo del tiempo, meditaciones y ejercicios que te ayudarán a mejorar tanto física como mental y espiritualmente. Haz hasta donde te sientas cómoda. Con la práctica podrás ir aumentando los tiempos, y tu fuerza y concentración se incrementarán también. Transmito estos conocimientos desde lo más profundo de mi corazón tal y como los he recibido de la Cadena Dorada de mujeres que me han precedido: profesoras, madres, santas, guerreras, líderes y amadas. En su nombre, rezo para que tengas un hijo sano, un embarazo feliz y para que recibas la inspiración necesaria para ser una madre consciente que elige conscientemente.
¿A qué me refiero cuando digo «consciente»? Tal vez sea más sencillo explicar lo que no quiero decir. No pretendo sugerir que adoptes un nuevo sistema de creencias. Ser consciente implica tener una experiencia genuina de aquello que se presenta ante ti, evaluar la vida sobre la base de la verdad y no en función de una «realidad consensuada» por la sociedad, los medios de comunicación, tu familia, tus coetáneos o quien sea que decida qué debemos ver, qué deberíamos estar haciendo o qué es imperativo hacer. Vive el mundo desde ti y deja que tu intuición y tu inteligencia sean quienes determinen tus elecciones.
Hay un dicho que afirma que las mujeres paren como viven. Si llevas una vida tranquila, radiante y feliz y gozas de buena salud, ese será el ambiente en el que nacerá y se criará tu hijo. Lo primero que deseo es que tu hijo nazca sano, lo segundo es que tú estés en el parto todo lo activa y presente que puedas. Lo tercero es que disfrutes al máximo la dicha que supone que una nueva alma venga al mundo a través de ti.
Este libro pretende que te des permiso para reír, para bailar, para llorar e ir más allá de lo que nunca hubieses imaginado. También te indica que es tiempo de cuestionar lo que te han hecho creer sobre tus relaciones o tu cuerpo, sobre cómo debes dar a luz y cómo tienes que criar a un hijo. Prepararte para ser madre es como pasar por el horno de una fragua, tendrás que templar el acero de tu mente y reforzar tu espíritu. Aprovecha la fuerza de la creación que se arremolina en tu interior y ¡no mires atrás!
Que Dios te bendiga
Gurmukh
Los Ángeles, 2002