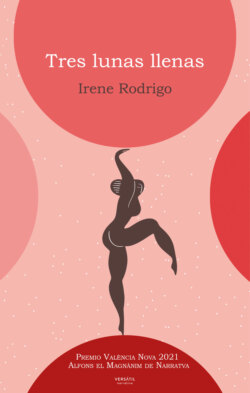Читать книгу Tres lunas llenas - Irene Rodrigo - Страница 11
ОглавлениеLa marabunta de turistas y el ruido de los petardos han convertido la ciudad en un territorio que no reconozco, por mucho que sus fiestas se repitan año tras año sin apenas variaciones, como una cápsula hermética en la que el tiempo hiberna, congelado. A través del balcón se cuela el olor a buñuelos fritos de la chocolatería de abajo. A las once de la mañana la cola para comprarlos da la vuelta a la esquina. Una amalgama de piezas de cartón piedra aprisionadas en film transparente cortan la calle. Llevan ahí desde antes de ayer, dejadas caer en medio del asfalto como desechos que nadie reclama. Esta noche alguien construirá una torre con ellas, un monumento de formas ondulantes y caricaturas en colores pastel que desaparecerá dentro de cuatro días entre las llamas de un fuego rápido, funcional.
En la editorial me han dado unos días de vacaciones y yo no sé qué hacer con ellos. Pienso en irme al campo o a una aldea de montaña, pero intuyo que me pasaré dos horas delante del ordenador buscando hotelitos rurales sin que ninguno llegue a convencerme del todo. Escribo a mi padre, y cuando me despierto de la siesta veo que me ha contestado: está en Bruselas con un amigo. No se lo digas a nadie, me escribe. Lleva tres meses de baja y yo diría que se ha pasado uno y medio de viaje con Ryanair.
A las ocho de la tarde me llama Natalia y me pregunta que por qué no salimos. Cuando estoy en mi ventana de fertilidad ansío el contacto humano, soy como un gatito que se acurruca en el regazo del cuerpo que desprende más calor. No obstante, hoy insonorizaría la casa y me encerraría dentro, perdiéndome sin remordimientos la oportunidad mensual de fecundarme.
—Vente cuando quieras, cenamos aquí y vemos cómo avanza la noche —le digo a Natalia—. Si nos apetece, salimos, y si no, nos ponemos una serie y te quedas a dormir.
Natalia trae dos aguacates, medio paquete de pan de molde con semillas y una botella de vino tinto empezada. Era lo único que tenía en casa, me dice, todavía en el rellano, buscando mi absolución. No hacía falta, le digo, y le hago un gesto para que entre. En la cocina nos servimos lo que queda del vino. Yo tuesto el pan de molde y preparo un guacamole con los aguacates de Natalia y medio limón reseco que encuentro al fondo de la nevera. Lleno un cuenco de cacahuetes con cáscara y hago una tortilla de queso que parto en dos mitades antes de llevar nuestra frugal cena al salón.
Después del vino de Natalia nos abrimos una botella que me regalaron en la entrega de unos premios literarios patrocinados por una bodega —¿por qué a las bodegas les gusta tanto patrocinar certámenes literarios?— y, en cuanto me acabo la segunda copa, ya me han entrado ganas de salir. Natalia se está fumando un cigarrillo y yo escucho uno de sus recuerdos sobre nuestros años de instituto mientras me como un yogur con miel. Debajo de casa, las risas de los niños se confunden con el ruido de los petardos. A lo lejos suena una música sintética y repetitiva que me evoca una guirnalda de bombillas led multicolores como las que decoran las verbenas de los pueblos.
Bajamos al portal guiadas por el eco de la música, pero una vez en la calle dejamos de oírla. La voz alegre de Natalia me dice que no me preocupe, que tiene un plan b, y me lleva a una cervecería cercana que le han recomendado en el trabajo. Varios camareros con barba y camiseta negra manipulan los tiradores con una gracia impostada. Vanidosos, pienso. Me enfado en secreto con el camarero barbudo que nos sirve las pintas, pero se me pasa en cuanto me he bebido la mitad. Natalia me cuenta su último rifirrafe con un colega de la oficina. La segunda pinta nos la sirve el mismo camarero de antes, casi sin mirarnos. Me vuelvo a enfadar con él y le digo a Natalia que deberíamos irnos sin pagar, pero mis palabras se pierden en la música y en el barullo que resuena a nuestro alrededor en cuatro o cinco idiomas diferentes.
Me da rabia la barbilla cuadrada del camarero, su barba netamente esculpida, sus facciones angulosas. Intento trasladarlas a la cara de un bebé, como si superpusiera un retrato hiperrealista a una de esas fotos estándar de niños sonrientes que traen por defecto los marcos de las tiendas de los bazares chinos.
Yo invito a las pintas, anuncia Natalia, y yo sé que lo hace porque me va a pedir que nos vayamos a casa. Nos pasa lo mismo constantemente: ella está animada y yo no, y cuando yo me vengo arriba a ella le da el bajón, o viceversa. Antes de salir de la cervecería miro por última vez al camarero, pero su barba morena se ha diluido entre las barbas de varias decenas de hombres idénticos a él, y sus manos hábiles con el tirador han quedado sepultadas bajo un océano de cabezas que hablan, beben y ríen, aferrándose con avidez a la juventud.