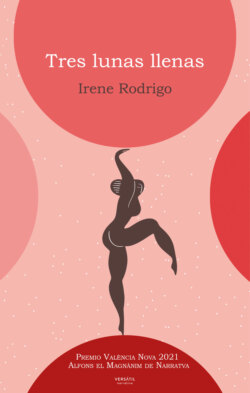Читать книгу Tres lunas llenas - Irene Rodrigo - Страница 13
ОглавлениеEn el verano de mis catorce años mis padres me enviaron a un pueblecito de Irlanda a aprender inglés. Todos los miércoles a mediodía los monitores nos metían en un tren con destino a Dublín. En la gran ciudad éramos libres durante cuatro o cinco horas, lejos de la supervisión de las familias postizas que nos acogían en aquel país en el que la lluvia y el sol intercambiaban turno con una lógica enigmática, y donde en la entrada de los supermercados unos puestos verdes vendían unos enormes conos de nata como recién ordeñada por noventa y nueve céntimos de euro.
Los trenes de vuelta al pueblo no solían llenarse, pero un miércoles no encontré ningún asiento libre. Me quedé de pie al lado de un carrito de bebé en el que una niña de unos dos años le balbucía términos ininteligibles al muñeco que sujetaba entre las manos. La observé durante todo el trayecto: la niña tenía la piel del color del café tostado, los ojos como pozos a medio excavar. Permanecía completamente ajena a mí: el diálogo codificado que mantenía con el interlocutor al que ella misma insuflaba vida absorbía toda su atención. Aquella fue la primera vez que deseé tener una hija. No en ese momento: se trataba de una proyección a lo que entonces aún me parecía un largo plazo.
Poco antes de llegar a la parada previa a la mía, alguien retiró el seguro del carrito, y entonces reparé en la madre, que había estado sujetando el manillar todo el tiempo. Sacó el cochecito del tren con la ayuda de un pasajero que regresó al interior del vagón una vez que la niña y la madre estuvieron a salvo en el andén, la madre agradecida, Thank you, thank you, very kind of you. Las envidié a las dos: a la madre y a la niña.
Al llegar al pueblo les pregunté a las tres o cuatro chicas de mi pandilla si se habían fijado en la niña que tenía al lado en el tren.
—Sí, qué pesada era —respondió una de ellas—, todo el rato berreando.
Caminé hasta la casa de mi familia de acogida tratando de desentrañar la naturaleza de eso que acababa de nacer en mí. Sabía que me habitaba algo nuevo, algo que se fortalecía e incrementaba su misterio a cada paso. Durante la cena me olvidé de aquello, le conté a mi familia irlandesa —el padre, la madre, la hija universitaria que pasaba el verano con ellos a regañadientes— todo lo que había hecho aquella tarde en el centro de Dublín, la crep de chocolate que había merendado, el disco de Nirvana que no me había podido comprar porque mis padres apenas me habían dado dinero, y yo me lo gastaba casi todo en los conos de noventa y nueve céntimos de euro. Volví a atisbar ese algo por la noche, mientras me lavaba los dientes frente al espejo del baño: una mirada más honda, un aplomo que solo había visto en el rostro de algunas mujeres viejas. Como un ritual, mañana y noche profundizaba en mi nueva apariencia en el cuarto de aseo, el pestillo echado, el vapor de agua agarrado a los azulejos, y cuanto más la perseguía más me parecía que se agravaba, paulatinamente se volvía ignota e indescifrable incluso para mí.
Supongo que cuando llegue esa nueva existencia, la imagen de la niña irlandesa se esfumará, porque lo real sustituirá a lo ilusorio, pero ahora es ella quien resuelve el interrogante de su piel y de sus ojos cada vez que la evoco.
Mi padre me recogió en el aeropuerto. Yo estaba cansada y solo quería irme a casa, pero él se empeñó a llevarme a comer a un restaurante. Mientras compartíamos una pizza familiar, me anunció que se separaban: había sucedido esa misma mañana, hacía apenas unas horas. Mi madre había insistido en que yo no estuviera presente mientras ella empaquetaba sus cosas. Al entrar al restaurante me había fijado en que en la carta de postres había crep de chocolate, y traté de visualizarla para que mi estómago se abriese de nuevo, pero nos fuimos de allí sin pedir postre. La mitad de mi mitad de pizza se enfrió en aquella mesa llena de migas de clientes anteriores.
Mi padre y yo dimos vueltas como autómatas por el centro de la ciudad. En aquella época apenas había turistas, así que éramos los únicos que nos deshacíamos como muñecos de nieve en la sauna instalada entre el asfalto y el sol de agosto. Se me ocurrió hablarle a mi padre de los conos de nata por noventa y nueve céntimos de euro. Él creyó que le estaba pidiendo un helado y me compró una tarrina de pistacho y fresa. Le di un par de cucharadas para no decepcionarle y la escondí bajo el banco del parque en el que me había sentado. Me aseguré de cubrirla bien con los pies. Mi padre hacía y deshacía el mismo camino longitudinal delante de mí, mirando al suelo, y yo me preguntaba si de verdad no había notado algo nuevo en mi rostro que, al menos por unos instantes, le hiciera olvidarse de mi madre.