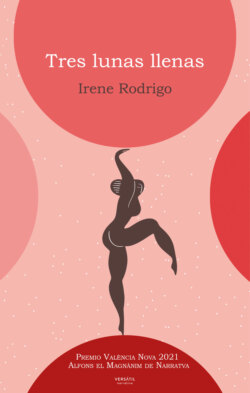Читать книгу Tres lunas llenas - Irene Rodrigo - Страница 5
ОглавлениеA las ocho de la mañana, el autobús viene lleno de locales y turistas. Encuentro un sitio libre, me deshago de la chaqueta y abro la última novedad de la editorial. Leí esta historia por primera vez cuando aún era un manuscrito con un argumento salpicado de carencias. Lo salvaron la ausencia de faltas de ortografía —algo poco común en los aspirantes a escritores— y la ilusión de que los personajes traspasaban los límites de la novela, como si esta fuese la fotografía de un año más de sus vidas en el que confluían varios sucesos extraordinarios que los desestabilizaban durante un tiempo para luego permitirles regresar a un equilibrio renovado.
Pulpos fuera del agua fue mi primer trabajo como lectora editorial. La responsable —y única integrante— del departamento de comunicación, llevando a cabo tareas que exceden sus funciones y sin recibir ni un euro más por ello. Acepté la petición porque Ignasi acababa de marcharse de casa y yo necesitaba ocupar mis ratos libres en tareas que me distrajeran de la culpa y el arrepentimiento. Leyendo Pulpos fuera del agua —cuando aún se titulaba La vida infeliz—, descubrí un poder que no otorgan las notas de prensa ni la organización de presentaciones, y mucho menos las llamadas y correos electrónicos de seguimiento que envío de lunes a viernes a los medios de comunicación.
Aquella lectura depositaba en mis manos el futuro de un autor desconocido. Si por una travesura de esas que hacen los niños para comprobar los límites de la paciencia de sus padres dijera no en vez de sí, habría una persona, un tal Néstor Gallego, apenas tres años mayor que yo, que nunca recibiría noticias nuestras o, peor aún, que sería rechazado con un aséptico correo en el que mis jefes habrían copiado y pegado la consabida fórmula: «Su obra no cumple los requisitos mínimos de calidad exigidos por nuestra editorial». Y todo sería una broma enmascarada de la que Néstor Gallego, su gran protagonista, nunca se enteraría, una broma que reduciría su trayectoria a una insignificante y desaprovechada bola de papel arrugado en el fondo de una papelera a la que jamás se asomaría nadie.
En cambio, dije sí al original de Néstor Gallego, y toda la maquinaria editorial se puso en marcha para publicar su primera novela y lanzarla a lo más alto de las listas de ventas. Al menos esas eran las aspiraciones de mis jefes. El libro lleva dos meses y medio en el mercado, y algo menos de mil ejemplares vendidos, una cifra nada despreciable pero que no se acerca ni remotamente a las expectativas iniciales de los editores. Aun así, el editor número uno sigue convencido de haber publicado una obra maestra, y me felicita con frecuencia por haber sabido advertir antes que nadie el potencial de una voz como la de Néstor Gallego, tan contemporánea y universal al mismo tiempo, tan «hábil para sumergirse en la materia que permanece oculta incluso para el propio individuo y extraer verdades incómodas y sin embargo indispensables si queremos desembarazarnos del sutil pero condenatorio antifaz que nos ciega cada día». Esto lo escribí yo para la faja de la novela, ese infame señuelo publicitario que se aplica a cualquier título que aspire a destacar en las librerías —y en las ventas, por descontado—. Redactar el texto de la faja de Pulpos fuera del agua fue la recompensa no remunerada a mi feliz —feliz, eso creían ellos, eso cree todavía el editor número uno— descubrimiento literario, y la señal incontestable de que, por lo visto, se me dan mejor las fajas que los titulares, así que desde entonces fui nombrada única responsable de los textos de las fajas de todos los libros que editáramos a partir de ese momento. Huelga decir que sin cobrar más ni reducir cargas laborales por otros flancos.
De un día para otro pasé de ser una periodista convencional reconvertida a la comunicación corporativa a recibir halagos casi diarios de mis jefes —al principio de ambos, a la larga solo del editor número uno— y el agradecimiento eterno de Néstor Gallego, que destapó la identidad de su madrina literaria en la primera reunión con los editores. Ellos me invitaron a estar presente en el encuentro y yo, por supuesto, acepté. Era lógico que quisieran que me implicase desde el principio en la rueda editorial, dado que se podía decir que fui yo quien, en esa ocasión, la había puesto a girar.
Los editores y yo llevábamos veinte minutos esperando a Néstor Gallego en el vestíbulo de la oficina, inquietos y expectantes. Empecé a fantasear con la idea de que nuestro nuevo novelista estrella no apareciera, ni ese día ni al siguiente ni ninguno. En un pestañeo edifiqué los cimientos del relato de personaje misterioso que aliñaría la promoción del libro si al final Néstor Gallego resultaba ser el pseudónimo de un autor huraño que se arrepentía de nuestra cita y solicitaba una relación puramente epistolar. La personalidad esquiva de un escritor sin rostro incrementaría el valor comercial y publicitario de la obra.
Néstor Gallego solo podría conceder entrevistas telefónicas, tal vez con la voz distorsionada por el efecto de una aplicación gratuita para el móvil. En las presentaciones serían otros autores medianamente afamados quienes, desde la palestra, tratarían de arrojar luz sobre la enigmática figura del artífice de La vida infeliz, y mano a mano con el público teorizarían sobre las razones que llevan a alguien con tanto talento a rehuir la popularidad y el reconocimiento de las masas. Probablemente Néstor Gallego prefiere invertir todo el tiempo posible en su verdadero oficio, la escritura, algo que está en las antípodas de la promoción mercantilista y la divulgación de la propia imagen, dirían los escritores para concluir el debate, y añadirían: Néstor Gallego no solo es valiente, también es listo, porque se tira de cabeza a la piscina de bolas en la que capitalismo y arte retozan y se hunden hasta que las fronteras de uno y otro quedan totalmente difusas, y sale digno e indemne, con su identidad inmaculada. Y luego, a falta del verdadero autor, serían los escritores invitados quienes firmarían los ejemplares de La vida infeliz a los asistentes.
Por mucho que esta historia me hiciera gracia, no me quedó otra que desecharla, porque Néstor Gallego acabó presentándose en la oficina, media hora tarde y con las axilas destilando sudor. Se había puesto un traje de chaqueta que desentonaba por completo con los pantalones vaqueros y las camisetas básicas e intercambiables que tanto a mí como a los editores nos gusta vestir. Llevaba un maletín de cuero cuarteado y gafas de montura redonda sobre las que se aplastaban los mechones de su flequillo empapado. La humedad se acumulaba en los cristales. Néstor Gallego se disculpó por el retraso: había venido en una de esas bicicletas municipales de alquiler y, por muchas vueltas que había dado, no había podido encontrar una estación en la que quedase algún poste vacío. Al final había candado la bici a una farola frente al edificio.
Por las miradas que se dirigían los editores mientras caminábamos hacia la sala de reuniones, me pareció que su aspecto les resultaba divertido: cándido y pretencioso al mismo tiempo. Se notaba que había invertido tiempo y esfuerzo en planearlo, y que había acabado siendo víctima de toda esa producción. Igual que yo en tantos actos conmemorativos o entregas de premios literarios provinciales. Por pensar que me quedaría corta de etiqueta, acababa siendo la más elegante del lugar, y a poco que el vestido tuviese un adorno llamativo o que el pintalabios fuese un tono más oscuro de lo recomendado por el tácito protocolo, resultaba ridícula e inapropiada.
Además, parecía que Néstor Gallego tenía el mismo problema que yo a la hora de combinar prendas y accesorios: era evidente que los pantalones y la americana pertenecían a conjuntos distintos y que los zapatos amarillos —que, sin duda alguna, estrenaba ese día— eran un intento fallido de crear contraste con la pretendida formalidad de la indumentaria. Vi claramente a Néstor Gallego probándoselos en una zapatería, tratando de evocar su traje de piezas independientes, si es que en ese momento sabía ya qué se pondría en la primera reunión con aquellos editores que no habían disimulado en cada correo y llamada telefónica cuánto les fascinaba La vida infeliz. Al reconocer mi torpeza social en la de Néstor Gallego, me enternecí un poco.
En esa primera reunión, Néstor Gallego aceptó el nueve por ciento de cada venta. Se comprometió a pulir, en un período de tiempo muy limitado, los aspectos argumentales menos sólidos que yo había señalado en mi informe de lectura. También accedió sin rigideces a cambiar el título de la novela.
—La vida infeliz no funciona. Buscaremos algo mejor. Pero es normal, no te preocupes —le dijo el editor número uno—. Helena es un hacha escribiendo notas de prensa y, sin embargo, no da una con los titulares.
Levanté la mirada de la libreta que llevaba conmigo a todas las reuniones y en la que nunca registraba más que garabatos y cartelitos con mi nombre, un resquicio de la adolescencia, cuando llenaba los márgenes de los libros de texto con Helenas escritas con la tinta purpurina y brillante de mis bolígrafos de gel. El editor número uno me criticaba delante de Néstor Gallego, como si, por el hecho de que sus nombres conviviesen en un contrato, el autor recién llegado se convirtiese automáticamente en cómplice de las fragilidades internas de la empresa. Me sobrevino un calambre abdominal que no tenía nada que ver con la sangre, sino con la rabia que elige un momento inadecuado para manifestarse.
—A lo mejor es que debería estar seleccionando futuros éxitos de ventas en vez de redactar notas de prensa que nadie lee —dije yo.
Los editores rieron mientras parecían buscar la manera de derivar la conversación hacia otro tema. Néstor Gallego me miró como si no comprendiera nada.
—Ah, claro —dije clavando la mirada en los cristales sucios de sus gafas—. Es que yo fui la primera persona de la editorial que leyó tu novela.
Néstor Gallego sonrió como un niño que se ilusiona después de mucho tiempo sin alegrías.
—O sea, que es a ti a quien tengo que dar las gracias.
—Bueno, se podría decir que sí.
Menos mal que tengo confianza con mis jefes.