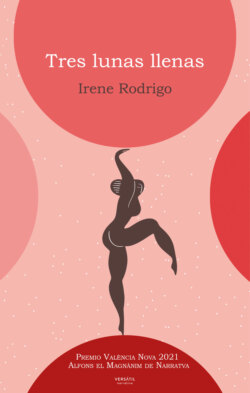Читать книгу Tres lunas llenas - Irene Rodrigo - Страница 15
ОглавлениеAnoche leí Cuerpos indómitos. Entera: me acosté a las cuatro de la madrugada. Lo primero que me llamó la atención fueron las siglas que firmaban la novela: I. C. Las iniciales del título invertidas. Los folios que me entregó el editor no contenían ningún otro dato que sirviera para identificar a la autora; después de haber leído el manuscrito, puedo afirmar sin temor a equivocarme que ha sido escrito por una mujer. Mientras cenaba me entretuve inventando posibles significados para las siglas: Inteligencia Cósmica. Inmundicia Colectiva. Ígneas Curvas. Instrumentos Cortantes. Intención Confidencial.
Un poco por seguirme el juego a mí misma y un poco también para retarme a perfilar la identidad (Identidad Camuflada) del (la) artífice de Cuerpos indómitos, decidí empezar a leerla en cuanto me acabé las pechugas a la plancha. No me sentía cansada en absoluto. Creo que la perspectiva de contar con un becario para mí sola me había animado hasta el punto de transformar la sugerencia ineludible de leer un original en la nueva oportunidad de descubrir a otro Néstor Gallego, uno que, a poder ser, cumpliera por fin las expectativas comerciales de mis jefes. Me senté con las piernas cruzadas en mi mitad del sofá de dos plazas —aún es mi mitad, aunque Ignasi no esté y no vaya a volver— y retiré el primer folio en el que solo figuraban el título y esas iniciales, todavía carentes de significado: I. C.
En el siguiente se repetía Cuerpos indómitos, a mayor tamaño y en una tipografía distinta. Debajo del título se reproducía a color el cuadro de una pitia, una sacerdotisa de Delfos ataviada con una túnica marrón que dejaba su hombro izquierdo al descubierto. La pitia estaba sentada en un trípode alto cuyas patas finalizaban en unas garras doradas, tal vez de león, que se apoyaban en las orillas de una grieta en la tierra. De la grieta emanaban vapores densos y grisáceos que se elevaban más allá de las manos de la sacerdotisa. En la derecha sostenía un cuenco; en la izquierda, una rama de olivo.
La postura de la pitia, con el tronco encorvado hacia adelante, la mantenía concentrada en los vapores de la tierra, que penetraban en su cuerpo a través de la nariz y la boca semiabierta. Sobre sus párpados caía la sombra del manto granate que le cubría la cabeza y le llegaba al regazo porque el tejido iba cruzado a la espalda, invisible para el espectador. Observé la imagen durante un rato. Sabía que había visto aquel cuadro en algún lugar, pero no recordaba dónde, y la escasa calidad de la impresión me impedía descifrar la firma del autor.
Pensé que la novela empezaría en el tercer folio, pero en lugar del inicio convencional de una narración me encontré con una página repleta de «a» y «d», en cursiva y sin separación entre ellas, prietas y amontonadas como si trataran de aprovechar al máximo el espacio que les había sido concedido. Las «a» ocupaban las seis o siete primeras líneas, luego las «d» hacían una breve aparición para mezclarse en seguida con las «a» en una danza arrítmica, formando una especie de código binario que traté de interpretar durante varios minutos desde el terreno de la lógica, hasta que me planteé que quizás lógica era lo que menos debía buscar en ese párrafo irrespirable en el que, finalmente, las «a» se imponían y copaban los cinco últimos renglones, que quedaban abiertos, sin punto final.
Sonreí cuando en la página siguiente I. C. recurría por fin a las palabras y las oraciones que se esperan de una novela tradicional para presentar a una mujer que había sufrido un infarto cerebral mientras escribía en su ordenador. Los dedos meñique y corazón habían quedado apoyados respectivamente en las teclas «a» y «d», y habían compuesto por su cuenta la obra póstuma con la que se abría el manuscrito.
Cuerpos indómitos era la historia de esa mujer muerta narrada por su hermana, que se la encontraba varias horas más tarde con los dedos inertes imprimiendo en la pantalla una declaración a caballo entre el todo y la nada, entre la visión y la ceguera. I. C. escribía:
De la alternancia entre «a» y «d» en la primera parte del accidental testamento de mi hermana deduje que no había muerto de forma inmediata, sino que su cerebro se rebeló durante unos segundos en los que creyó que la fatalidad podía repararse. Durante ese lapso, todas sus fuerzas conspiraron para reanimar unas falanges moribundas mientras, en la pantalla, mi hermana certificaba su muerte.
La sucesión final de «a» ocupaba 143 páginas en el procesador de textos. En ese momento no se me ocurrió guardar el documento, simplemente retiré sus manos del teclado con rapidez, como quien toca el caparazón helado de una cucaracha que se refugia debajo del lavavajillas, cerré el portátil y llamé al 112. De los dos días que siguieron apenas conservo recuerdos, solo visitas de desconocidos que afirmaban haber conocido a mi hermana, conversaciones telefónicas con notarios y directores de sucursales bancarias, decisiones banales y al mismo tiempo fundamentales, como la clase de madera del ataúd o la música que había de sonar en el funeral.
Una semana después de su muerte, cuando regresé al piso de mi hermana para vaciar la nevera y poner orden en sus cosas —o, más bien, para decidir qué objetos merecían sobrevivirla y cuáles no reunían una carga emocional suficiente para salvarse del contenedor o del camión de recogida municipal—, me acordé del documento. Abrí el ordenador y allí seguía, sin contraseña, su obra desprotegida y al alcance de cualquier observador aprovechado. Lo imprimí inmediatamente. Me llevé a casa una maleta llena de libros, una tostadora por estrenar, unos cuantos collares y aquel relato cuyas dos primeras páginas nunca hablarán de mi hermana con tanta elocuencia como las 143 siguientes.
Que la narradora y la protagonista fueran mujeres no fue lo que me hizo decantarme por la hipótesis de que la autoría también debía corresponder a una mujer, que solo una mujer podía haber escrito aquello. Es estúpido pensar que las mujeres solo pueden escribir sobre mujeres. Cuerpos indómitos, cuyo original ocupaba exactamente 143 páginas, era eficaz porque la autora no pretendía englobar en su personaje principal a toda la humanidad para retratarla de manera infalible y estandarizada. Quería narrar lo que narraba, hablar de quien hablaba, describir a una persona concreta que no sirve como modelo de nada y cuyas eventualidades, por eso mismo, casan con la vida de cualquier ser humano.
Un autor habría encerrado a su personaje dentro de una armadura de antihéroe que no tardaría en resquebrajarse gracias a una sucesión de acciones épicas y frases engoladas. Y aunque el antihéroe nunca se despojara del todo de su armadura, se acabaría revelando como ejemplo de algo; su existencia no sería neutral ni insignificante para el mundo. En lugar de ello, I. C. describía a un personaje común, privado de cualquier rasgo que llamase la atención a simple vista, y aun así el personaje permanecía vivo —viva, a pesar de su muerte sobre el teclado—, flotando por encima de las páginas, una vez finalizada la novela.
La protagonista no aportaba lecciones ni advertencias de ningún tipo, no despertaba especiales simpatías ni aversiones, y sin embargo era imposible mantenerse al margen de su mediocridad, no sentir su fútil paso por el mundo como algo propio. Y, porque no se proponía aleccionar a nadie, I. C. debía ser mujer.
Compuse mentalmente el texto que escribiría para la faja de la novela. «Innecesaria. Prescindible. Pero también todo lo contrario». Programé el despertador para que sonase tres horas más tarde y me metí en la cama pensando en la protagonista de I. C. y, sobre todo, en I. C. misma.
Del carácter y la apariencia de Néstor Gallego solo pude formarme una impresión a medida que los editores me narraban punto por punto a la hora del almuerzo las conversaciones telefónicas que habían mantenido, la predisposición absoluta del autor a publicar con ellos —probablemente a cualquier precio—, su voz temblorosa y acelerada la primera vez que hablaron, cómo pareció que dejaba de escucharles cuando le comunicaron su interés por el manuscrito. Al conocerle en persona, unas piezas encajaron y otras no. Por ejemplo, sé que el cabello que imaginaba para Néstor Gallego no era el que resultó tener, pero ahora soy incapaz de recordar el aspecto que le otorgué en mis ensueños. En cambio, de I. C. tenía una imagen muy nítida, cristalina, y sabía que el margen de error sería mínimo.
En cuanto he llegado a la oficina he visitado al editor número uno en su despacho. Él ha pensado que venía a preguntarle si había recibido el perfil del becario.
—No, quería decirte que tenemos que publicar la novela de I. C.
Me ha asegurado que la ojearía después de hacer unas llamadas importantes.
—Y por cierto, ¿cómo se llama la autora?
—¿Cómo sabes que es una mujer?
—Lo sé y ya está.
El editor número uno me ha mirado como si estuviera decidiendo si valía la pena indagar en mi proceso inductivo o si me mandaba a mi escritorio y hacía la primera de esas llamadas importantes.
—Se llama Inés Caparrós.
—Ya tengo hasta la faja pensada —le he dicho—. Ponme en copia cuando le escribas, por favor.