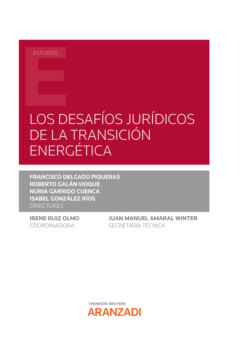Читать книгу Los Desafíos Jurídicos de la Transición Energética - Isabel González Ríos - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. ASPECTOS JURÍDICOS MÁS DESTACADOS DE LA NUEVA GUIDANCE
ОглавлениеLa nueva normativa destaca por presentar una preocupación clara con el diseño de medidas de apoyo financiero eficientes. Esta preocupación con la eficiencia exige, en primer lugar, que en el caso del sector eléctrico el sistema de apoyo concedido no distorsione el mercado –porque la producción tiene que integrarse en el mercado en el sentido de que la energía producida se tiene que vender en él31– y al mismo tiempo que ese sistema de apoyo no permita abusos, como la venta de la energía producida a precios negativos.
En segundo lugar, la preocupación con la eficiencia de las medidas y con la casi-prohibición de las medidas de feed-in-tariff se explica con los desaciertos del pasado que terminaron produciendo enormes daños al sistema: sea porque han atraído a inversores especulativos, más que tecnológicos, sea porque han generado sobrecostes tremendos al sistema con sobrecompensaciones que no tenían justificativa económica, sea aún porque han obligado a los Estados a actuar, primero limitando la subida de las tarifas (lo que ocasiono enorme déficits tarifarios32) y en un segundo momento adoptando medidas para limitar el aumento de los desequilibrios que han estado por detrás de los pleitos del arbitraje de inversiones a que ya hemos hecho alusión.
Es todo este cuadro factico y jurídico desastroso que la nueva normativa y la nueva guidance pretenden evitar al imponer medidas de limitación de los sistemas de apoyo, al obligar a su integración en esquemas de mercado y, bien así, exigiendo que esos sistemas sean planificados para que se eviten medidas futuras con efecto retrospectivo. O sea, medidas que pese a que se apliquen con efecto prospectivo incidan sobre relaciones jurídicas que se mantengan en el tiempo respecto a las cuales ya se pueda discutir si afectan o no a expectativas jurídicas por parte de los inversores a obtener determinado tipo de ventaja económica.
Es importante destacar que el derecho de la Unión Europea no se opone a medidas de tipo retrospectivo –que afecten a rentabilidades futuras de los proyectos– siempre y cuando el cambio que afecta a los inversores se limite a sistemas de apoyo previstos (expectables) pero aún no devengados (pero no constituidos como derechos). Eso mismo resulta claro de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e o. (proc. C-798/18).
Ahí se explica que, al cambiar las reglas sobre los incentivos a la generación fotovoltaica, aplicando las nuevas medidas de reducción de tarifas y de cambio de modos de pago a proyectos que venían beneficiándose del sistema de apoyo previsto en ley y concedido mediante contrato, el Estado Italiano no ha vulnerado el Derecho Europeo. E igualmente clarifica que no hay violación del Derecho europeo pese a que las nuevas medidas hayan empeorado la situación de los inversores para el período que aún les queda de explotación de su proyecto.
De este caso se pueden concluir muchas cosas relevantes. Primero, que los incentivos a las renovables se han de considerar “derechos patrimoniales” (se hace uso, en este caso, del concepto de “bienes” patrimoniales acogido en el artículo 1 del Protocolo n.° 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de la jurisprudencia del TEDH, de 22 de junio de 2004, en el caso Broniowski c. Polonia) siempre que se hayan concedido al amparo de disposiciones legales y más aún si se confirman por acuerdo –como era el caso de los sistemas de apoyo concedidos por el estado italiano–. Estando presentes estas características podemos decir que estamos antes meros intereses o expectativas de índole comercial, sino que ante un “bien” con valor patrimonial.
En segundo lugar, los incentivos no pueden calificarse, “a ser”, como una “posición jurídica adquirida”, en efecto, “un ingreso futuro solo puede considerarse un “bien” que pueda gozar de la protección del artículo 17 de la Carta si ya ha sido obtenido33, esto es, si es objeto de un crédito cierto o si existen circunstancias específicas que puedan fundamentar una confianza legítima del interesado en obtener un valor patrimonial”34.
En el caso italiano, los inversores de los proyectos de generación fotovoltaica no podían beneficiarse de la protección de la confianza legítima, porque, “cuando un operador económico prudente y diligente puede prever la adopción de una medida que pueda afectar a sus intereses, no puede más tarde invocar tal principio si se adopta esa medida35. Además, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el ejercicio de la facultad discrecional de las autoridades nacionales”36. Este es el contenido que el principio de protección de la confianza legítima tiene en la jurisprudencia del TJUE.
Por esa razón, el Tribunal concluye en el caso Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e o. que “el derecho alegado por los operadores de instalaciones fotovoltaicas afectadas al disfrute sin modificaciones de los incentivos durante toda la vigencia de los acuerdos no constituye una posición jurídica adquirida y no está incluido en la protección prevista por el artículo 17 de la Carta, de modo que la modificación de los importes de dichos incentivos o de las formas de pago de estos mediante una disposición nacional no puede equipararse a una vulneración del derecho a la propiedad reconocido por el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Pero precisamente porque el derecho de la Unión Europea reconoce que es necesario dotar a los inversores de la información adecuada para generar predictibilidad respecto al futuro, porque así es como se obtiene eficiencia en materia de costes de capital, también exige que los Estados no introduzcan cambios injustificados (no fundados en razones de interés público) o irrazonables (que no se puedan considerar esperados por un inversor prudente y diligente) en la normativa vigente. Así es como opera el principio de protección de la confianza legítima en el derecho de la Unión Europea y así es como debe de operar en los ordenamientos de los distintos Estados miembros.
La Unión Europea –y, en especial, la Comisión Europea– reconoce que esta forma de interpretar y aplicar el principio de protección de la confianza legítima no cuadra exactamente con lo que la jurisprudencia constitucional de muchos Estados-miembros ha venido aplicando a este respecto, en línea con el principio de la seguridad jurídica. En efecto, para el derecho de la Unión Europea, la existencia de una violación de una expectativa legítima se evalúa según el standard del operador económico prudente y diligente y no según la de un intérprete normal de una disposición normativa. Es más, para el derecho interno de los Estados miembros, si a lo que prevea una normativa legal se suma un instrumento contractual, la fuerza normativa de la expectativa jurídica se vuelve más densa. Ya para el derecho de la Unión Europea es todo lo contrario. Al existir un instrumento contractual –un instrumento que pone de manifiesto que estamos hablando de una relación jurídica entre un regulador sectorial y un operador económico que crea un beneficio económico para este último en el cuadro de una economía que se quiere competitiva– lo que se adensa es la exigencia de que el operador económico esté atento a los factores que pueden justificar un cambio en ese régimen de beneficio, siempre y cuando tal beneficio se pueda transmutar es un privilegio violador del principio de la competencia.
Por lo tanto, estamos ante de una especie de principio especial de protección de la confianza legítima de los inversores y operadores económicos, que se sobrepone al principio general de protección de la confianza legítima. Se trata de garantizar la coherencia económica del sistema de subvenciones, cuyo objetivo es establecer un level playing field entre operadores económicos que utilizan distintas tecnologías para generar un mismo producto (en este caso, electricidad procedente de fuentes renovables) y, así, si esa paridad que artificialmente se creó con las subvenciones desaparece por razones técnicas o económicas, existirá un interés justificado en el cambio de la normativa para incentivar un régimen fáctico de paridad y competencia entre los operadores.
Lo que dice el principio especial de protección de la confianza legítima de los inversores y operadores económicos es que no se puede sostener que las subvenciones se deban mantener inmutables tal y como se hayan atribuido al inicio a causa de la existencia de una expectativa jurídica legítima. Porque –lo repetimos nuevamente– lo que el derecho protege no era la expectativa jurídica del operador económico a percibir un montante de subvención, sino su derecho a poder competir con otros operadores en determinadas condiciones económicas y si esas condiciones se mantienen, pese a que deje de pagarse la subvención, entonces no habrá vulneración de su confianza, porque no se habrá violado el “bien jurídico” que se le había “asegurado”. Y un operador económico prudente y diligente es el que actúa en el mercado según reglas objetivas de racionalidad económica, por eso no puede arrogarse la protección de expectativas que no estén fundadas en esas reglas.
La excepción jurídica es un concepto objetivo. Se destina a proteger una posición jurídica subjetiva, pero se evalúa y se caracteriza de forma objetiva. Eso explica que muchas veces al reclamarse una violación de este principio no pueda atenderse al comportamiento efectivo del operador económico para determinar si existe o no un daño de la confianza.
Recordemos que este principio opera, tradicionalmente, con base en tres momentos o requisitos.
El primero es la inducción de la confianza legítima por parte del Estado, que puede estar asociada a la aprobación de un régimen jurídico-legal o reglamentario de beneficio, al que se sume o no un contrato o un acto administrativo que atribuya, en concreto, el beneficio económico. Recordamos que esta inducción de confianza no existe si el beneficio es tributario.
En segundo lugar, tiene que existir una inversión de confianza, o sea, el operador económico ha de practicar actos concretos de inversión directamente justificables por aquella inducción de confianza. En otras palabras, su comportamiento económico tendrá que justificarse a causa de aquella normativa pública (y actuación administrativa, si es también el caso), porque un operador prudente y diligente no la adoptaría, con aquellas características, sin aquella medida de subvención.
En tercer lugar, se exige un daño de la confianza imputable a un comportamiento público. Para eso es necesario identificar una actuación pública (normativa o administrativa) violadora del contenido de lo que había sido proclamado por el instrumento inductor de la confianza (ej., la revocación del régimen de subvenciones o su modificación con perjuicio para los beneficiarios), un daño efectivo para el operador económico y un nexo de causalidad entre la actuación violadora y el daño producido.
El derecho de la Unión Europea, que cuida solamente de la aplicación de este principio en el ámbito de la actividad económica regulada, añade un elemento nuevo para la interpretación de aquellos momentos, que es lo que podríamos llamar cuarto momento de análisis.
El elemento nuevo, como ya hemos señalado, es la obligación de interpretar el principio de protección de la confianza legítima en el cuadro de la economía de mercado regulado, o sea, sin olvidar que la actividad desarrollada por los operadores económicos, incluso cuando se trata de colaboradores administrativos tiene –por exigencia del principio de eficiencia– que ajustarse al principio de la competencia y la prohibición de discriminaciones económicas positivas. De ahí resulta que los operadores económicos aquí protegidos son los operadores económicos en sentido objetivo, o sea, los operadores económicos prudentes y diligentes.
También conviene destacar que los cambios de regulación no pueden considerarse violadores de expectativas legítimas siempre que correspondan a cambios regulatorios necesarios para ajustar la normativa a nuevas circunstancias económicas (por ejemplo, si el cambio tiene como objetivo neutralizar ganancias especulativas, porque son resultado de un cambio en la organización del mercado de la cual el operador económico se va a beneficiar pero que no es resultado de su actividad).
La introducción de modificaciones en el régimen de los beneficios que resulten de cambios regulatorios así razonados no puede calificarse como daños, es necesario que esas modificaciones sean el resultado de opciones políticas o de cambios regulatorios introducidos por razones externas al funcionamiento del mercado según las reglas previamente existentes.
Para que exista daño es igualmente necesario que exista una perdida efectiva de rendimiento (y no simplemente del montante de los ingresos) y que objetivamente se pueda calificar como un daño (como una pérdida económica referente al rendimiento proyectado al inicio). Por último, también el nexo de causalidad solo puede establecerse cuando se pueda evidenciar que los daños resultan de las medidas adoptadas según, simultáneamente, una relación de causalidad natural (porque en concreto aquel daño se imputa directamente aquella medida) y de causalidad adecuada (porque se puede establecer, según la dicha relación objetiva analizada bajo el parámetro de operador económico prudente, que un operador económico prudente y diligente habría sufrido aquel daño).
Precisamente porque la solución del derecho de la Unión Europea dista en ciertos casos de las soluciones tradicionales adoptadas por la jurisprudencia constitucional de los Estados-miembros en materia de aplicación del principio de protección de confianza legítima, en los documentos que regulan los sistemas de apoyo a las energías renovables se da mucho énfasis al tema de las mejores prácticas. Las mejores prácticas son recomendaciones para el uso de instrumentos y expedientes jurídicos típicos de la Administración colaborativa en la gestión de políticas públicas, buscando por esta vía evitar cambios regulatorios sorpresivos. La idea es la adopción de esos cambios regulatorios se base en procedimientos participados, justificados por reglas y principios transparentes, o, siempre que posible, que los recortes provengan de medidas automáticas y no de decisiones político-administrativas. De esta forma se pretende que se alcancen objetivos de buena administración (la fair change of policies) y se neutralicen los argumentos para reclamar indemnizaciones.
El cuarto momento de análisis es el modo como en este ámbito económico se pueden conciliar con el principio de protección de la confianza legítima y con el principio democrático.
Antes nos hemos referido a la necesidad de ajustar el principio de protección de la confianza legítima –que es la base de la confianza para un estado de derecho– a la regulación económica del sector eléctrico –que es una materia fundamentalmente técnica– necesaria al sano funcionamiento de la economía social de mercado. O sea, hemos intentado demonstrar cómo se armoniza la seguridad jurídica de operadores económicos e inversores con los cambios de regulación dictados por razones “técnicas”, esto es, motivados por hechos tecnológicos o de mercado que justifican una modificación de reglas futuras respecto a beneficios económicos de largo plazo.
Ahora hablaremos del modo como el mismo principio de protección de la confianza legítima ha de operar cuando nos encontremos ante medidas que propicien cambios en la regulación, no por razones técnicas, sino por un cambio de orientación política. En otras palabras, cambios que se destinan a garantizar que las opciones políticas mayoritarias que son votadas en elecciones libres se pueden implementar en la práctica y que los compromisos financieros asumidos no son un impedimento a que esas nuevas opciones se operacionalicen.
En este caso, el principio de protección de la confianza legítima opera normalmente, o sea, el standard del operador diligente y diligente no tiene relevancia en este caso, porque no estamos hablando de cambios regulatorios necesarios para el buen funcionamiento del mercado sino de un cambio político, que pese a que sea admisible, porque así lo impone el principio democrático, exige que se indemnicen los daños especiales y anormales que ese cambio regulatorio ocasione.
Actualmente se discute también si estos cambios se pueden adoptar sin más o si debería exigirse un análisis comparado para que los ciudadanos puedan entender los costes que pueden conllevar. Pero no está claro cómo podría ser operativo esa decisión informada, por lo que se aplican apenas límites presupuestarios al endeudamiento y al gasto público37, que, a su modo, funcionan como freno a estos cambios políticos.