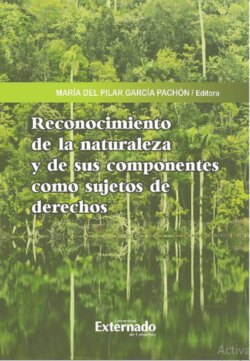Читать книгу Reconocimiento de la naturaleza y de sus componentes como sujetos de derechos - Javier Alfredo Molina Roa - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. DERECHOS CONSTITUCIONALES, DERECHOS HUMANOS, DERECHOS INDÍGENAS: EL LADO HUMANO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA A. INGRESO DEL PARADIGMA ECOCÉNTRICO A UN MUNDO LEGAL ANTROPOCÉNTRICO
ОглавлениеLa visión antropocéntrica ha estructurado los marcos legales que regulan el manejo y uso de los recursos naturales como un ente de explotación basando su utilidad tanto en el beneficio social como económico del hombre1 (Boyd, 2017; Acosta, 2008; Macpherson y O’Donnell, 2017). Históricamente en los sistemas legales el hombre se ha situado en el punto más alto en la jerarquía de derechos agrupando todo lo demás en la categoría “cosas”; además se ha declarado propietario de todos los espacios existentes en la tierra, el mar, el aire y el universo (Boyd, 2017). También ha creado un sistema económico cuyo crecimiento se basa en la creencia de que los recursos naturales son ilimitados y el medio para lograr el objetivo primordial de una sociedad moderna (Boyd, 2017; Acosta, 2008).
Diferente de la habitual visión antropocéntrica, los proponentes del enfoque ecocéntrico consideran que, por su valor inherente, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza podría mejorar la protección del medio ambiente (Good, 2013; Macpherson & O’Donnell, 2017; Chapron, Epstein, & López-Bao, 2019; Maloney & Burdon, 2014) y limitar el poder otorgado por las leyes tanto al hombre, poseedor de derechos, como a las corporaciones (Stone, 2010; Boyd, 2017; Acosta, 2008; Haidar y Berros, 2015). El ecocentrismo surgió en los años 70, y ha evolucionado hasta ser adoptado por diversos contextos y sistemas legales con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y su personalidad jurídica (Macpherson, 2019). Este acercamiento fue inspirado por la Wild Law y la Jurisprudencia de la Tierra (Rogers y Maloney, 2017) que consideran lo humano y lo no humano dentro de un mismo orden moral ya que forman parte de la comunidad de la Tierra (De Lucia, 2013). El ensayo de Christopher Stone (1972) “¿Should Trees have Standing?” (Stone, 2010) es uno de los antecedentes académicos más importante en los debates de los últimos cincuenta años para otorgar el reconocimiento de la personalidad jurídica y derechos de la naturaleza. Sin embargo, la incorporación del “lenguaje”2 que introduce la visión ecocéntrica al mundo legal antropocéntrico (Clark, Emmanouil, Page y Pelizzon, 2019; Morris y Ruru, 2010) se conoció por primera vez en el argumento en desacuerdo del juez Douglas J. (1972) en la decisión de la Corte Suprema de EUA Sierra Club vs. Morton (1972). El juez Douglas propuso que la representación de los recursos naturales como una persona dentro de un litigio era necesaria para poder considerar y prevenir los daños ambientales (Wilson y May Lee, 2019).
Esta nueva forma de entender el derecho a través del otorgamiento de personalidad jurídica y derechos a la naturaleza en los sistemas legales tiene varios objetivos: por ejemplo, el reconocimiento de la personalidad jurídica de los ríos permitirá que tengan la representación necesaria para demandar y ser demandados, ser sujetos de contratos y adquirir propiedad en su propio nombre (O’Donnell y Talbot-Jones, 2017); ofrece oportunidades para tratar los recursos de los ríos como un todo, pues hasta ahora los intereses se plasman en sistemas legales fragmentados que no permiten darles un tratamiento holístico (Macpherson y O’Donnell, 2017); finalmente, permite asegurar nuevos resultados en el derecho ambiental y la regulación de los ríos, en situaciones en que necesitan su propia voz para competir por resultados con otros intereses o usurarios (O’Donnell, 2018; Macpherson, 2019; Macpherson y O’Donnell, 2017).
Sin embargo, al examinar los derechos de los ríos bajo el contexto amplio de los derechos ambientales, O’Donnell explica que al ser sujetos de demandas, los ríos compiten con otros derechos y ello acarrea nuevos conflictos jurídicos (O’Donnell, 2018). Al personificar a un objeto como un sujeto legal se corre el riesgo de crear una paradoja que resulte en una menor protección de sus derechos, ya que al contar con sus propios recursos de defensa podría dejar de ser considerado como un bien público que requiere ser protegido (O’Donnell, 2018: 15-36, 158-178). También existe el riesgo de crear intereses opuestos o sobrepuestos entre los derechos humanos y los derechos de los ríos; como lo ejemplifica Boyd (2017) el derecho humano al agua se enfrenta a la cantidad de líquido suficiente para generar una fuente de agua (Boyd, 2017: 192). También el reconocimiento de los derechos a los ríos trae conflictos cuando se reconocen como un medio de justicia reparativa (Macpherson, 2019; Macpherson y Clavijo Ospina, 2017) ya que el modo de los pueblos indígenas de ver, entender y relacionarse con la naturaleza, es diferente y muchas veces contrario al aplicado en los sistemas legales occidentales (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017).
Por otra parte, los primeros pasos del paradigma ecocéntrico dentro del sistema legal pueden brindar oportunidades. Algunos académicos señalan que es posible lograr una buena colaboración si los intereses de los actores están alineados (O’Donnell, 2018: 176; Haidar y Berros, 2015: 125-126). Por ejemplo, desde la visión de los pueblos andinos existen diversas formas de relacionarse con la naturaleza, y en los documentos de política pública de Bolivia y Ecuador (Plan Nacional para el Buen Vivir Ecuador, 2017; Plan Nacional de Desarrollo Bolivia, 2017) se establecen valores intrínsecos y extrínsecos como significaciones ético-culturales, económicas y políticas que determinan la manera de alcanzar al bien común (Haidar y Berros, 2015: 116-118). La complementariedad y el diálogo propuestos para solucionar los problemas ecológicos que impiden alcanzar el desarrollo sustentable deben considerar la pluralización de significados, estrategias y espacios del buen vivir, a fin de que este no esté obligado a ceder o ganar un lugar como derecho (Haidar y Berros, 2015: 125-128). La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, señala que la naturaleza y el hombre forman parte de un enfoque colectivo diferente al que han adoptado los sistemas occidentales como resultado del individualismo, y sugieren que no se deben separar lo humano y lo no humano, sino considerarse con una visión reconciliadora (United Nations Harmony with Nature, 2019).
Mientras tanto, para lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica y los derechos de la naturaleza en los sistemas legales domésticos se están utilizando diversas estrategias y herramientas, motivadas principalmente por la falta de efectividad de los marcos legales para proteger a la naturaleza (Chapron, Epstein y López-Bao, 2019; Cano Pecharroman, 2018; Macpherson, 2019; O’Donnell, 2018; Clark, Emmanouil, Page, y Pelizzon, 2019). Otras veces se utiliza una analogía entre la naturaleza, las corporaciones y su estatus legal para solicitar el reconocimiento de la personalidad jurídica y los derechos de la naturaleza (Clark, Emmanouil, Page y Pelizzon, 2019; O’Donnell, 2018). Principalmente se solicita la personalidad jurídica de la naturaleza y el reconocimiento de sus derechos como otra forma de proteger los derechos humanos, entre ellos, a la vida, al agua, la cultura o el medioambiente sano.
El reconocimiento de los derechos de los ríos como herramienta legal no está desvinculado del concepto humano de los derechos (Macpherson, 2019). Aunque otorgados bajo la cosmovisión ecocéntrica, y a partir de la relación de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas con el territorio, en Nueva Zelanda y Colombia las autoridades otorgaron personalidad jurídica y derechos a los ríos vinculándolos directamente con los derechos culturales del pueblo indígena Māori (río Whanganui) y de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Chocó colombiano (río Atrato) (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). En los países que analizaremos en este capítulo, los derechos humanos han sido reconocidos en el derecho internacional y los tratados internacionales3, y adoptados como parte de los compromisos internacionales de algunos países, mientras que en otros, sin ser reconocidos propiamente como derechos humanos, forman parte de la regulación doméstica. México y Colombia4 han integrado en su legislación el derecho humano a un medio ambiente sano y al agua como parte de la tercera generación de derechos humanos. Nueva Zelanda protege los derechos humanos de sus habitantes a través de la Human Rights Act 1993 (Ley de Derechos Humanos de 1993), la New Zealand Bill of Rights Act 1990 (Carta de Derechos de 1990) y el Treaty of Waitangi (Tratado de Waitangi); este último tratado es el instrumento que abarca la protección de los derechos de los pueblos indígenas, el cual ordena que sus “principios” sean tomados en cuenta en la aplicación de las leyes domésticas. Pero en su marco doméstico constitucional Nueva Zelanda, Australia y EUA no han reconocido como derechos humanos el derecho al agua o al medio ambiente saludable5.
Nueva Zelanda regula los recursos naturales a través de la Resource Management Act de 1991 (Ley de Recursos Naturales) con un enfoque bastante antropocéntrico. Australia regula los recursos naturales mediante la Commonwealth Environmental Protection & Biodiversity Conservation Act 1999 (Ley de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad) junto con otras leyes ambientales, de recursos naturales, y de planificación de los Estados o territorios. EUA reconoce los derechos humanos por medio de las decisiones de las cortes federales, la Carta de Derechos (Bill of Rights, 1787) y la regulación de los recursos naturales que se realiza a través de varios estatutos federales como la Clean Water Act de 1972 (Ley de Agua Limpia) o la Endangered Species Act de 1973 (Ley de Especies Amenazadas), junto con la administración y regulaciones estatales de colaboración en materia federal y regulación interna en el ámbito estatal y local.
La regulación de los recursos naturales se rige por un enfoque antropocéntrico debido a que el desarrollo sustentable ha situado al ser humano en el centro de sus preocupaciones (Acosta, 2008). En 2018 el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente publicó un documento con los principios marco que rigen el papel de los Estados en la protección del medio ambiente, en el que afirmó que al aplicarlos se cumplen los derechos humanos (Naciones Unidas, 2018). Pensamiento que se ve reforzado en el marco del derecho internacional si se considera el desarrollo sustentable como una condición necesaria para el progreso del ser humano; es por esa razón que se persigue la protección ambiental ya que forma parte del marco de derechos humanos (Macpherson, 2019).
El otorgamiento de la personalidad y los derechos de la naturaleza bajo el paraguas de los derechos de los pueblos indígenas tiene un tratamiento distinto, pero relacionado, en el derecho internacional. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas brindan reconocimiento y protección a los derechos de los pueblos indígenas, respeto a sus instituciones y formas de gobierno, así como a su estrecha relación con el territorio y el uso de los recursos naturales necesarios para su existencia. El derecho internacional ambiental reconoce los intereses de los pueblos indígenas bajo la suposición de que comparten los beneficios con resultados ambientales, por ejemplo en el Acuerdo de París de 2015, y en el preámbulo del Acuerdo de Cancún de 2010 (Macpherson, 2019).
La agenda del Programa Harmony With Nature (Armonía con la Naturaleza) de las Naciones Unidas es un esfuerzo internacional para proteger los derechos de la madre tierra bajo un enfoque ecocéntrico pero sin desvincular la participación y el beneficio de los derechos humanos (Report to the United Nations General Assembly on Harmony With Nature [Reporte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Armonía con la Naturaleza], 2018). También es posible encontrar esta doble relación de defensa y cuidado de la tierra para el desarrollo del ser humano en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra del Global Alliance, y más recientemente en la administración fiduciaria de la tierra que ha propuesto los principios de La Haya para la Declaración Universal sobre las responsabilidades de los derechos humanos. Lo interesante es que dentro del Programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas se promueve la integración balanceada de las dimensiones económica, social y ambiental para el desarrollo sustentable a través de la armonía del hombre con la naturaleza, y es notable que el lenguaje utilizado en el discurso inaugural de los representantes del noveno diálogo interactivo de la Asamblea General incluyó la estrecha relación entre la naturaleza y su cuidado para el fomento y cumplimiento de los derechos de los seres humanos y las sociedades (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2019). Además, en 2014 se creó el Tribunal Internacional para los Derechos de la Naturaleza, el cual tiene como objetivo promover los preceptos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra de 2010 (Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza), y aunque no conlleva obligaciones legales para los países (Boyd, 2017: 202), escucha los casos de violaciones de los derechos de la naturaleza, actúa como mediador, y emite, entre otros, sus recomendaciones, opiniones y medidas provisionales (Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza).