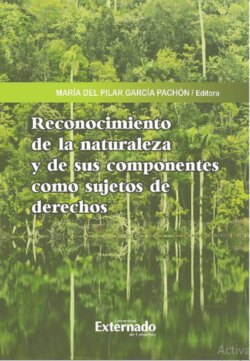Читать книгу Reconocimiento de la naturaleza y de sus componentes como sujetos de derechos - Javier Alfredo Molina Roa - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. EL RÍO ATRATO DE COLOMBIA
ОглавлениеEn el mismo año en que se sancionó la Ley Te Awa Tupua en Nueva Zelanda, en Colombia se publicó la sentencia de la Corte Constitucional en la que se reconoció al río Atrato como una entidad “sujeto de derechos”. Con una extensión de 750 km, el río Atrato inicia su recorrido en los Andes colombianos y desemboca en el golfo de Urabá, en el Mar Caribe, siendo más largo y el tercero navegable (Clark, Emmanouil, Page y Pelizzon, 2019). Transcurre en buena parte del departamento del Chocó a lo largo de la Costa Pacífica. A pesar de su riqueza en recursos naturales y biodiversidad (Bello, 2000) casi la mitad de la población del departamento vive en la pobreza absoluta (Departamento Nacional de Estadística, 2010). El 97% de la población lo conforman grupos indígenas o afrodescendientes (Departamento Nacional de Estadística, 2010) que han sobrevivido conservando sus prácticas tradicionales: minería artesanal de oro, agricultura en pequeña escala, cacería y pesca (Bonet, 2007; Centro de Estudios para Justicia Social “Tierra Digna” y Otros vs. Presidente de la República y otros, 2016; Tierra Digna, 2016).
La Constitución reconoce los derechos bioculturales y el carácter especial de las comunidades afrodescendientes como poblaciones multiétnicas y multiculturales que forman parte de la diversidad étnica y social de Colombia (Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica vs. Ministerio del Ambiente y otros, 2003: 81; Constitución Política de Colombia, 1991, art. 7). Los pobladores que viven a lo largo del río Atrato reclaman su relación con la cuenca no sólo como su territorio ancestral, sino también como el “espacio reproductor de vida y cultura recreativa” (Tierra Digna, 2016: 165).
Debido a la ausencia de permisos y de una administración eficaz del Estado y de las comunidades (Bello, 2000), desde 1990 se incrementó en la región la minería ilegal operada por organizaciones criminales, así como la tala indiscriminada de árboles (Rodríguez Garavito, 2012; Molina, 2017), causando con ello la destrucción de los recursos a lo largo del río, provocando inundaciones en partes de la selva y contaminando el agua con químicos peligrosos que han envenenando los peces y la vegetación (Tierra Digna, 2016). Como consecuencia, las prácticas de subsistencia y la cadena alimenticia que sostenía a los pobladores tradicionales han sido irrumpidas, forzando el desplazamiento de algunas comunidades (Tierra Digna, 2016).
En Colombia la protección del ambiente es un principio rector del Estado social de derecho establecido en los artículos 79 y 80 de la Constitución Ecológica (Amaya Navas, 2002), la cual ha servido para reconceptualizar los recursos naturales como una entidad que carga con legítimos derechos (Guzmán Jiménez, 2015: 18), y para reconocer la relación que une a las comunidades indígenas y afrocolombianas con el mundo natural (Constitución Política de Colombia, 1991: 330).
El caso del río Atrato se inició como una acción de tutela interpuesta en 2015 ante la Corte Constitucional, con base en el artículo 86 de la Constitución, por la organización de derechos humanos Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna (Tierra Digna) en nombre de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que, como consecuencia de las actividades ilegales realizadas a lo largo del cauce, sentían violados sus derechos a la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria, el ambiente saludable, la cultura y el territorio (Tierra Digna, 2016: 1). En su decisión la Corte determinó que las acciones ilegales sobre los recursos naturales, y los impactos sociales en los pueblos indígenas y afrocolombianos, habían causado “una crisis humanitaria y sin precedente” (Defensoría del Pueblo, 2014; Tierra Digna, 2016: 109). De acuerdo con la Corte, el gobierno había violado por omisión todos los derechos constitucionales solicitados por Tierra Digna, entre ellos, controlar y erradicar la minería ilegal en el departamento (Tierra Digna, 2016). Este caso también se basó en las garantías de vida digna, bienestar general y justicia social de la Constitución Ecológica, pilares en el modelo constitucional colombiano del Estado Social de Derecho (Tierra Digna, 2016).
La corte estableció al río Atrato, junto con su cuenca y afluentes, como una entidad “sujeto de derechos”, entre otros los de protección, conservación, mantenimiento y restauración por el Estado y las comunidades étnicas (Tierra Digna, 2016: 156). Con ello también ingresó al sistema legal colombiano el nuevo lenguaje ecocéntrico que posiciona a la naturaleza como sujeto de derechos y le brinda un tratamiento holístico. En esta decisión la corte hizo referencia al proyecto de la Ley Te Awa Tupua (antes de que saliera la legislación), las Constituciones de Ecuador y Bolivia, y otros instrumentos relevantes del derecho internacional (Tierra Digna, 2016: 143, 156), y además, ordenó: crear la figura del guardián en representación del río, integrada por representantes del gobierno y de las comunidades peticionarias (Tierra Digna, 2016: 156-157); conformar un grupo de asesores en la comisión de guardianes integrado, entre otros, por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) involucradas en el tema ambiental y de protección de derechos indígenas en Colombia (Tierra Digna, 2016: 157); diseñar un plan para descontaminar el río que incluya otros departamentos y entidades gubernamentales (Tierra Digna, 2016: 159); asegurar que las órdenes de la Corte se lleven a cabo correctamente y a tiempo; crear un panel de expertos multidisciplinario encargado de verificar y evaluar la ejecución de las órdenes de prescripción, encabezado por la Procuraduría General de la Nación e integrado por comunidades étnicas y organizaciones públicas, privadas, académicas y sociales (Tierra Digna, 2016: 158-159); desarrollar un plan en cabeza de diversos órganos gubernamentales, incluyendo la policía, el ejército y el Ministerio de Defensa, para neutralizar y erradicar permanentemente la minería ilegal y para apoyar la recuperación de las formas de subsistencia y alimentación tradicionales (Tierra Digna, 2016: 162-163).
Este caso es un testimonio de que la historia y su relevancia juegan un papel importante en los sistemas legales del derecho civil-romano debido a que la sentencia tuvo en cuenta hechos históricos y justificaciones diacrónicas (Clark, Emmanouil, Page y Pelizzon, 2019). Además, el razonamiento teorético de la Corte refleja el involucramiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de los académicos (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). La Corte incluyó jurisprudencia colombiana en materia de derechos indígenas y afrodescendientes, y derechos ambientales, al igual que la Ley Te Awa Tupua en Nueva Zelanda los derechos del río fueron reconocidos de acuerdo con la cosmovisión del pueblo indígena con el fin de proteger su derecho a la preservación de la cultura, el manejo del territorio autónomo y sus recursos naturales. Para llegar a la determinación de que el río era sujeto de derechos la Corte se refirió al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), la Declaración de las Nacionales Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007), la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y el Derecho Humano al Agua de las Naciones Unidas. También discutió la Corte en la sentencia casos emblemáticos colombianos que sentaron precedentes en el reconocimiento de los pueblos indígenas y su estrecha relación con los recursos naturales7.
La Corte reconoció explícitamente que al referirse a la interconexión de los seres humanos con la naturaleza se basó en un acercamiento ecocéntrico porque consideró de interés superior la obligación humana de proteger la naturaleza (Tierra Digna, 2016: 47). Sin embargo la decisión fue antropocéntrica en el sentido de que los derechos del río son accesorios para el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades y, en este caso, atados a los derechos ancestrales, territoriales, comunitarios y bioculturales de las comunidades peticionarias (Tierra Digna, 2016: 45 y 46; Macpherson y Clavijo Ospina, 2017: 291).