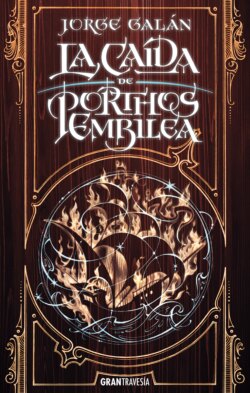Читать книгу La caída de Porthos Embilea - Jorge Galán - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6
Al oscurecer, el silencio llenó las calles del interior de la Fortaleza. Las personas se recogieron en sus casas y los soldados recorrieron sus calles y callejuelas. Las fogatas fuera de la Fortaleza se apagaron con tierra y aquellos que durante el día habían permanecido a su alrededor, entraron. La enorme puerta de entrada se cerró. Las almenas se llenaron de vigías. Y los visitantes formaron en los enormes patios interiores pequeños cuadrados con sus carretas y se congregaron en medio. Había en todo el lugar una sensación de temor que crecía con la llegada de la noche, fruto de los sucesos de los últimos días: los ataques a Alción y Munizás y la Casa de Or. Se decía que en las inmediaciones de las colinas Etholias, en los bosques que allí se desbordan, el mundo había retrocedido y una tormenta de nieve había caído sobre aquellos árboles, que morían de frío. La noche llegó temprano a la región, lo cual sorprendió a todos. Malos presagios se cernían en el horizonte, y de boca de los viejos, y otros no tan viejos, se contaron historias terribles sobre un ejército oscuro que acechaba en la niebla. También se habló mucho del mago y su compañía de brujas. Se dijo de ellas que habían sido vistas bajo la luna sangrienta del día del solsticio, paseando a través del paso de Emulás, como espectros terribles cuyo aspecto distaba mucho del de cualquier persona común. Se dijo de ellas que sus cabellos eran de fuego, tanto como sus ojos, y que unos dientes más parecidos a los colmillos de un lobo, filosos y largos, salían de sus bocas, mientras hablaban en un lenguaje maligno y antiguo, desconocido por todos. Se aseguraba que este mago oscuro, venido de quién sabe dónde, había hechizado al pueblo de los devoradores de serpientes y a los sumies, los terribles hombres de las montañas, y que su poder era tan real como temible. Mucho se hablaba en aquellos días, mucho se contaba sobre la sombra que cubría las tierras de poniente y occidente, y no había ninguno que no temiera por su vida.
En algún lugar cerca del borde occidental de la Fortaleza, dos mujeres se encontraban moliendo granos de trigo en enormes piedras lisas que ocupaban para tal fin. Había dos pequeñas piedras al fondo del salón. Eran rectangulares, protegidas por gruesas varas de hierro. Una de las mujeres observó una sombra con el rabillo del ojo, como si algo estuviera afuera. Sin decir nada, caminó hacia una de las ventanas. La otra, dejó la molienda y la observó, antes de preguntar:
—¿Pasa algo?
La que miraba por la ventana negó con la cabeza. Se había asomado, pero no percibía nada, salvo la oscuridad de los campos aledaños.
—Nadie podría escalar el muro —dijo a su amiga.
—Vamos a acabar con esto y volver a casa —dijo la otra, que se había quedado con la piedra de moler en la mano.
Un soldado vestido con armadura se asomó al lugar. Ambas mujeres se sobresaltaron al verlo.
—No deberían estar aquí —dijo el soldado.
—No estaríamos aquí si no fuera necesario.
—¿Les falta mucho aún? ¿Qué miras, mujer?
—Nada —respondió la que se sintió aludida por la pregunta, pues se encontraba junto a la ventana.
—¿Van a terminar o qué? —insistió el soldado.
—Ya acabamos. Vamos a recoger las cosas y marcharnos.
—Me quedaré aquí mientras ha… ¿Qué ha sido eso?
El soldado, alertado por un ruido, dirigió la vista hacia lo alto de una de las almenas. No pudo emitir palabra cuando sintió el filo de la primera flecha, que le atravesó la garganta. Las mujeres gritaron. Una de ellas, la de la ventana, se quedó paralizada, horrorizada al observar al soldado tirado en el suelo, con la sangre brotando de su garganta y su boca, mascullando frases ininteligibles. La otra mujer la tomó de la mano y la jaló para que fuera con ella. Salieron a la calle. Sin mirar atrás, corrieron en dirección al norte. Ambas gritaban, dominadas por la angustia.
Una flecha le atravesó el muslo a una de ellas. La otra se detuvo y trató de levantarla. Una sombra la cubrió desde el frente. La mujer herida sollozaba suplicando piedad. Otra mujer, asomada a una ventana, gritó pidiendo ayuda.
Eran dos. Ambos de la raza de los devoradores de serpientes. Uno de ellos se abalanzó sobre las mujeres y cercenó sus cuellos con su espada. El otro corrió hasta la ventana donde gritaba la tercera mujer, testigo de aquel espectáculo macabro, y se introdujo en su casa.
Alertados por los gritos, muchos soldados corrieron en dirección a la escena. El primero en llegar enfrentó a uno de los devoradores de serpientes, de pie, en medio de la calle. Era alto y delgado. No llevaba armadura. Tenía la piel de los brazos tatuada con extrañas figuras circulares elaboradas con tinta negra y verde. Despedía un aroma a fango, tan desagradable como extraño. Se había afilado los dientes incisivos que habían adquirido un aspecto semejante al de una sierra. Se lanzó sobre el soldado y lo mordió en el cuello. No lo soltó aún cuando una espada se hundió en su espalda. Otro soldado le hizo una herida a la altura de los riñones. Otra más en la cintura, y otra en los glúteos. Pero sólo hasta que partió en dos su cuello de un tajo, la mordida del devorador se relajó y el otro pudo zafarse.
El segundo devorador apareció arriba, en el techo, y se lanzó sobre un pequeño grupo de soldados que atendía al herido. El devorador asesinó a dos soldados antes de ser abatido por los otros.
El incidente había ocurrido en una calle paralela a donde se encontraban Nu y Lóriga.
Esa noche, más tarde, un soldado llamó a la puerta y una de las mujeres que atendía a los enfermos, lo recibió. El soldado le entregó dos espadas. Una de ellas fue a parar a manos de Lóriga. La mujer les dijo que circularían parejas de soldados por las calles del interior de la Fortaleza toda la noche, y que se les pedía a todos los habitantes no salir, salvo que las campanas sonaran. Si no había necesidad, no era seguro andar por las calles, pues se sabía que unos devoradores de serpientes habían escalado los muros y atacado a varias personas. Aunque habían sido abatidos, nadie sabía si podía haber más.
—La guerra ha llegado a la Fortaleza —anunció la mujer, mientras Nu tomaba la mano de Lóriga.
—Vamos a estar bien —dijo Lóriga y sonrió a Nu.
—Lo estaremos, querida mía —confirmó Nu.
—Si alguien entra por esa puerta, encontrará pelea —siguió Lóriga, y Nu asintió, en silencio. Creía en las palabras de Lóriga, pero esperaba que no sucediera. Se sentía débil y lo que menos quería era verse inmiscuido en una pelea.