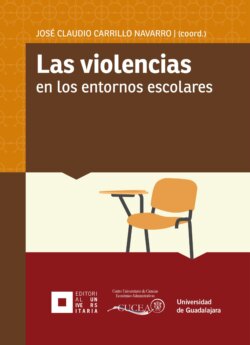Читать книгу Las violencias en los entornos escolares - José Claudio Carrillo Navarro - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La bienvenida
ОглавлениеLa localidad, cuyo nombre no se hará explícito, forma parte de lo que fuera la zona de Yucatán que durante la mayor parte del siglo XX estuvo dedicada al cultivo del henequén. Una vez que se agotó el nicho comercial de dicho agave, los “patrones” se retiraron del lugar dejando a la comunidad sin más estrategias productivas que el cultivo de traspatio, razón que motivó a los habitantes a iniciar un comportamiento de migración pendular a la ciudad de Mérida, que se encuentra a 26 kilómetros. Así, los adultos viajan diariamente a buscar el sustento a la ciudad, y en la localidad se quedan niños, jóvenes y adultos mayores a construir el día a día.
Los empleos que reportaron tener las jefas y jefes de familia se encuentran en el campo de los oficios, como albañiles (principalmente), sastres, electricistas, costureras, choferes, pocero (hace pozos), carpintero, soldador, mecánico, jardineros y plomeros. También tienen empleos diversos como la atención de las granjas vecinas, auxiliares de secretaria, obreros y obreras, empleados y empleadas, funcionarios públicos, jefe de restaurante, profesora, policía, cajera, impresor. Algunos más trabajan por su cuenta y son tenderos, vendedores y vendedoras, moto-taxistas, trabajadoras domésticas, cuida coches. Muy pocos se dedican al cultivo de la tierra y dicen ser campesinos, milperos o granjeros. También hay algunos jubilados y otros con medios de sustento más inciertos, como quien manifestó ser trabajador ocasional o el que tiene “trabajos varios”.
El dinero que circula en la comunidad es muy escaso. Aproximadamente la mitad de lo que reciben estas personas como salario se emplea en el trasporte a la ciudad de Mérida y de regreso. Es frecuente que busquen maneras alternativas de conseguir recursos: es frecuente la recolección y venta de chatarra y otros materiales reciclables y también, poco a poco, venden los terrenos que antes conformaron sus parcelas ejidales.
En las visitas que se realizaron casa por casa en el verano del 2013, se contabilizaron 102 inmuebles habitados, y se obtuvieron los datos de 344 personas (aun cuando en los datos del INEGI, 2010, se calcularon 758 habitantes). Los hogares están conformados por entre una y ocho personas, con un promedio de 3.26 personas por vivienda. Conviene aclarar que aun cuando en el censo levantado 18 personas dijeron vivir solas, en realidad comparten solares con otros familiares, por lo que no se puede decir que las personas estén realmente solas. Según la libreta de la responsable del entonces llamado Programa Oportunidades en la localidad, en el año 2012 había 183 personas registradas como beneficiarias del programa y, según dato que consta en la sección de transparencia del programa, para 2013 eran 241 los beneficiarios (nótese la disparidad entre los datos públicos y los recabados por nosotros).
La mayoría de las casas cuenta con agua potable algunas horas al día, tienen pisos de cemento y cocinan quemando leña. La localidad no tiene servicio de recolección de desperdicios, por lo que los habitantes reciclan lo que pueden y lo que no pueden lo queman.
Como todo extranjero que llega a una comunidad rural de Yucatán, nuestro equipo de estudiantes y profesores fue recibido con gentileza y con generosidad. Nos pareció una comunidad tranquila y en aparente armonía, pero, como sucede en el estado de Yucatán, la violencia social está oculta debajo de la trama aparente y tiene tintes estructurales. Después de algunos meses de trabajar en las visitas guiadas al espacio de interpretación etnoecológica y en los diversos talleres impartidos, nos comenzamos a percatar de las relaciones álgidas en las escuelas, particularmente en la escuela primaria, lo cual dio pie a lo que a continuación se expone.