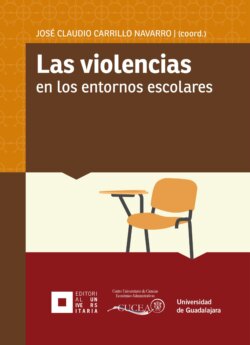Читать книгу Las violencias en los entornos escolares - José Claudio Carrillo Navarro - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
QUIÉNES SOMOS Y QUÉ ESCRIBIMOS
ОглавлениеEn esta obra, Las violencias en los entornos escolares, se presenta la preocupación por esta temática de académicos, autoridades escolares, políticos e instituciones de varios países del mundo. De manera especial se incluyen en esta publicación reflexiones desarrollados como producto de trabajos relevantes de investigación en Iberoamérica que sobre esta temática fueron elaborados de manera reciente. Este trabajo es un claro indicador de la importancia y atención que se le ha dado al fenómeno de violencia en sus diversas manifestaciones, aunado a la búsqueda de alternativas de convivencia en paz y armonía con nuestros semejantes.
Carmen Castillo Rocha, Juan Carlos Mijangos Noh en su ensayo “Procesos de normalización, tolerancia y silencio respecto de la violencia en y alrededor de una escuela primaria”, nos plantean en su aporte la necesidad de comprender el tema de la violencia escolar y el bullying, desde una perspectiva multifactorial, que implica elementos como el referente a la comprensión de las relaciones interpersonales, la estructura o el contexto social en la que surge, así como los antecedentes subjetivos de los actores. Nos plantea la problemática que representa para los docentes enfrentar los contextos de violencia, que se encuentran permeados de una forma significativa por la vulnerabilidad social de la comunidad escolar. Un aspecto importante señalado en este artículo se refiere a la dificultad que enfrentan los profesores al no contar con las herramientas, habilidades o competencias psicológicas y pedagógicas para atender de manera adecuada y pertinente los problemas de naturaleza conductual y familiar de sus educandos. Esto hace necesario reflexionar en torno a qué políticas y procesos de formación requieren los docentes para que se encuentren en mejores condiciones de apoyar y responder a estas situaciones en las instituciones educativas.
El trabajo “Paz al de lejos, paz al de cerca”, escrito por Andrés Palma, experto en gestión de la paz y los conflictos, plantea que “No constituye novedad alguna afirmar que el anhelo humano por la búsqueda y logro de la paz ha supuesto una constate que ha jalonado la historia de nuestro mundo. De igual modo, resulta también una evidencia reconocer que los innumerables esfuerzos dedicados a tal objetivo se han llevado a cabo a través de cauces diversos, siendo los ámbitos específicos de la investigación y la educación los que más energía han dedicado a este asunto, estimamos oportuno reiterar como conclusión de nuestra contribución que educar para la paz ofrece una estrecha relación con el descubrimiento de la paz como camino interior hacia el bienestar, la felicidad, el sentido, la salud integral y la justicia; al mismo tiempo que supone una estrategia eficaz para garantizar el desarrollo de un proceso de superación, descubrimiento, lucha, crecimiento y maduración al que todo hombre y mujer está llamado como condición de posibilidad para alcanzar su madurez personal”.
En la aportación de Andrés Soriano Díaz y Matías Bedmar Moreno con el capítulo “Violencia y acoso escolar. Construir la convivencia desde la educación para la paz”, desarrollan una interesante revaloración sobre el papel que juega la educación y sus instituciones como elemento fundamental en la generación de procesos de convivencia y conformación de ciudadanos en la el horizonte de una cultura de la paz y los derechos humanos, además del papel central que tiene en la disminución de la violencia. Proponen la idea de las escuelas pacíficas como un eje para la construcción crítica que posibilite afrontar los conflictos de un modo participativo, solidario y en contextos de respeto a la diferencia, como bien señalan: “la cultura de paz refleja el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad, colocando en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación”.
Por otra parte, Raúl Anzaldúa Arce y Beatriz Ramírez Grajeda, en su investigación “Institucionalización de la violencia”, señalan que el fenómeno de la violencia no se reduce sólo a la ejercida entre pares, sino que constituye un elemento que de manera transversal implica en la práctica la participación de diversos actores, así como el proceso de “naturalización e institucionalización”, además de plantear los mecanismos de poder inherentes e implícitos en su ejercicio. En este sentido, los autores afirman que “la violencia no es una cuestión individual, sino que se gesta y gestiona institucionalmente, socializando, permitiendo, naturalizando, confundiendo lo que es aceptable con lo que es posible; es el resultado de un proceso socializatorio de identificaciones sociales y de producciones imaginarias que vamos creando y reproduciendo para hacerlas valer socialmente”; la violencia se instituye y es la vez instituyente en el contexto de las estructuras y organizaciones sociales.
En el capítulo elaborado en coautoría por los investigadores brasileños Cándido Alberto Gomes, Adriana Lira, Diogo Acioli Lima e Ivar César Oliveira de Vasconcelos “Violencias en puentes de mano doble: escuela-entorno”, los autores nos proponen desarrollar el análisis del problema de la violencia escolar desde una perspectiva multifacética y multidimensional, que contextualice el fenómeno en coordenadas que vayan más allá de las instituciones educativas, vinculándola al espacio societal en el que emergen, cuando afirman que “La violencia escolar constituye un fenómeno complejo, que no se limita a la realidad interna de la escuela, sino que pone énfasis en las cuestiones institucionales y en los problemas sociales más amplios”. Por otra parte lanzan la hipótesis de cómo los mismos centros educativos pueden convertirse en espacios generadores o desencadenadores de procesos violentos, lo cual rompe con la tradición de ver las escuelas como lugares asépticos, lo que implica otra mirada más preocupante de los espacios educativos. En ese sentido señalan, siguiendo a Hart (2014), que “las escuelas pueden convertirse en fábricas de violencia, en lugar de constituirse en ambientes de promoción de la paz”. Por lo tanto, una posible manera de intentar disminuir esas violencias que rodean a las escuelas es el ataque directo a la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionándoles una amplia gama de opciones para una vida lejos de la delincuencia.
En el artículo denominado “Guerra en el ciberespacio. ¿Los universitarios en el campo de batalla?, estudio exploratorio en alumnos del nivel superior”, Luis Antonio Lucio López y Marco Vinicio Gómez Meza nos muestran las diferentes caras de la violencia que se presentan en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente en el contexto de la redes sociales, proponiendo además una definición del tema del “cyberbullying” como “una conducta agresiva e intencional que se repite de forma frecuente, que se lleva a cabo por un grupo o individuo mediante el uso de los medios electrónicos y se dirige a una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma”. Una consideración importante por parte de los autores en este capítulo se refiere a la sugerencia para que exista una comunicación dialógica entre padres e hijos para generar un marco de comprensión y prevención en torno a las actividades y hábitos de navegación que estos últimos desarrollan en las redes.
Por su parte, María Fernández Cabezas en el “Programa ‘Aprender a Convivir’ como medio para prevenir la violencia en las escuelas”, comenta la necesidad de reconocer el carácter multifactorial de los procesos de violencia en las escuelas, así como la importancia de reconocer los heterogeneidad de sujetos implicados en los mismos: familias, docentes, alumnos. Es clave que las instituciones reconozcan e identifiquen los problemas de disrupción más apremiantes de sus centros escolares, para que puedan implementar acciones preventivas. Como la misma autora señala:
Existen diversos factores de riesgo que promueven la aparición de violencia en las escuelas. Se deben conocer con el objetivo de desarrollar factores de protección que prevengan las conductas disruptivas en el aula, aumentando los segundos en detrimento de los primeros. Dichos factores pueden ser individuales, familiares, escolares y sociales, estando presentes en cada uno de los agentes que conforman la realidad escolar.
El programa Aprender a Convivir tiene como propósito desarrollar competencias sociales que permitan la disminución de la violencia así como la mejora del nivel de desarrollo de estrategias para enfrentar los conflictos, al mismo tiempo que ofrecer ayuda para resolver problemas desarrollados tanto en el aula como en la institución escolar.
Roberto Balaguer Prestes en su aporte “La violencia de ser diferente a los pares. Problemas que se generan con las altas capacidades en el aula”, señala que los alumnos que provienen de las artes suelen ser los más acosados (Oliveira & Barboza, 2012). Enfrentados a la situación de bullying, los alumnos superdotados adoptan más frecuentemente la conducta de pedir ayuda que el común del alumnado.
En el caso de las altas capacidades, muchos de los chicos se consideran extraños por sus gustos, y de hecho actúan en formas que podríamos aceptar también como raras. Estos chicos presentan cierta dis-sincronía en el desarrollo que los hace sentir fuera del grupo de pares, incómodos en los vínculos, aun con el deseo de ser como los otros. La importancia de la identificación de este tipo de alumnos es capital. La escuela debe estar alerta y aprender a ver y escuchar las características de estos chicos que, señala el autor, están “situados al este de la campana de Gauss”.
Azucena Ochoa Cervantes y José Juan Salinas de la Vega, en “Entender el conflicto para prevenir la violencia en la escuela”, plantean la necesidad de identificar los conflictos en los espacios escolares como un elemento que permite desarrollar estrategias para su resolución. Más que un problema, constituyen una zona que puede ser utilizada desde la pedagogía, para brindarle a los alumnos herramientas para enfrentarlos de una forma inteligente, por ello comentan que
si partimos de la idea de que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje, y que mirar el conflicto implicaría la reflexión sobre elementos “no visibles”, entonces debe ser objeto prioritario de análisis e investigación tanto en la construcción del cuerpo teórico de la convivencia escolar, como en su comprensión para elaborar propuestas de intervención pertinentes.
De ahí que se plantean una posibilidad de generar lo que conformaría una pedagogía del conflicto.
Damián Andrés Melcer, en “Bullying: donde se condensa la crisis del mundo actual”, plantea que elevar el nivel del conocimiento específico de las disciplinas en cuestión debería ser el desafío de toda institución. Porque vivimos en un mundo donde las cosas están veladas y ocultan relaciones sociales (conflictivas, de apropiación, de explotación, de sufrimiento, de abusos, de fracasos y triunfos), es decir, cosas que expresan un mundo complejo. De este modo las disciplinas deben emerger como expresión del conocimiento, y éste, como eje regulador del espacio áulico. El conocimiento de las relaciones dentro del aula y lo que se da en la relación entre jóvenes –la convivencia– se produce entre los vínculos que se establecen entre los mismos, donde unos colaboran con los otros, donde entran procesos de negociación, convivencia y el buen trato entre los pares.
En el capítulo elaborado por Ma. Teresa Prieto Quezada, José Claudio Carrillo Navarro y José Alberto Castellanos Gutiérrez, denominado “Una exploración del bullying en ambientes femeninos: las garras de la acosadora no se ven cuando se ocultan bajo la fachada de la amistad”, señalan que en las convivencias entre mujeres imperan patrones específicos de interacción, donde la violencia se filtra en discursos sutiles, pero de naturaleza profundamente agresiva, como cuando se aprovechan los defectos de las demás para volverlos objetos de escarnio, rumores y exclusión.
Según los autores, siguiendo a Simmons (2002), quien explora la dinámica del maltrato, acoso y abuso emocional entre amigas, aborda la “agresión femenina” como actos de agresión femenina alternativa, al señalar que “no es que las mujeres sientan la ira diferente que los hombres, sino que la muestran de manera diferente”. La agresión femenina, señalan estos autores, puede ser de dos maneras: encubierta o de manera relacional.
Ver a los demás como meros objetos a los que se puede desear, poseer, arrebatar su esencia, hacer a un lado y destruir cuando estorban o no responden a lo que se quiere. Por un lado, con las necesidades sexuales naturales de las chicas y una cultura donde se sexualiza absolutamente todo, y por el otro, prácticas religiosas sectarias y castrantes les censuran y enseñan que los deseos sexuales son negativos, diabólicos y nocivos por un lado; chocando con contextos comunicacionales pletóricos de películas llenas de antivalores, telenovelas, redes sociales, canciones romanticonas, las cuales prácticamente las arrojan a una vida sexual temprana y la mayor parte de las veces irresponsable.
Finalmente, Arturo Torres Mendoza, en “Autoridades escolares y adolescentes de secundaria: relaciones que en ocasiones devienen en violentas”, nos plantea una visión del poder que se desarrolla en los entornos escolares, no en el sentido clásico unidireccional y vertical, sino un movimiento dialéctico que pone en juego a los diversos interlocutores, sean administradores, docentes o alumnos. El poder no se ejerce sólo desde “arriba”, tiene además expresiones localizadas en la subalternidad a través de la cual también genera una lógica del conflicto, como dice el autor citando a Dreyfus y Rabinow (2004): “El poder no es privativo de alguno o algunos, se dirige en varias direcciones, se da en el entramado de las relaciones sociales, de tal forma, que “es multidireccional, opera de arriba abajo y también de abajo arriba”. De tal manera que en el caso de este estudio desarrollo en este nivel educativo “es que se presentan actos que violentan las relaciones entre las autoridades escolares y los adolescentes de secundaria.
Siguiendo a Foucault (1995) Torres Mendoza plantea que “en la escuela secundaria, quien impone el poder mayor es la autoridad escolar, sin embargo, todo poder genera resistencia: el alumno se resiste al control del maestro, para ello genera estrategias de poder y de evasión del poder escolar”. Una de las consecuencias de este no ponderado y desproporcionado uso irracional del poder por parte de las autoridades escolares “invade la esfera privada de las chicas y chicos de secundaria”, la autoridad escolar invisibiliza a los adolescentes, la autoridad escolar impone su poder, y el autoritarismo escolar es motivo de alguna forma de maltrato.
Por último, queremos resaltar que en esta compilación recuperamos las miradas de diversos académicos iberoamericanos que no solo abonan al estado del conocimiento sobre violencia en el ámbito escolar, sino que han aportado ideas y posibles soluciones a este fenómeno tan complejo y con tantas aristas. Como podrán observar en los escritos que aquí presentamos, los lugares de confluencia son más significativos que los de la diferencia en la diversidad.
Si la violencia es la mayor causa de sufrimiento en la humanidad, los educadores, instituciones públicas y privadas tenemos un papel fundamental en la recomposición de este malestar social, donde la educación juega un papel fundamental, educar en la paz y la convivencia humana quizás sea un proceso muy lento, pero creemos que es el camino más seguro, en la formación de sujetos capaces de amar y respetar al prójimo desde sus diferencias. Como señala y se interroga de forma magistral Edgar Morin (2011) en su bello texto La vía para el futuro de la humanidad:
Qué hay que conservar de nuestra humanidad? ¿Qué hay que mejorar? Mi respuesta es sin duda su capacidad de combinar razón y pasión, su capacidad, aunque subdesarrollada, de comprender al prójimo, su capacidad de amar.
JOSÉ CLAUDIO CARRILLO NAVARRO
Mayo de 2015