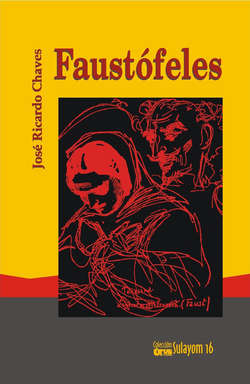Читать книгу Faustófeles - José Ricardo Chaves - Страница 9
Galería nacional
de fantasmas
ОглавлениеTener una madre cuentacuentos fue un privilegio del que Fausto gozó. De niño le tocó oír las historias de espectros como la Tule Vieja, la Llorona, el Cadejos, la Carreta sin bueyes, el Padre sin cabeza o la Segua. Esta fue otra galería de personajes que fascinó al Fausto infante.
La Tule Vieja era el equivalente nacional de la Esfinge del Viejo Mundo. Se la describe con cabellera indefinible, pechos erectos, dispuestos a disparar sus pezones por placer y ensartarlos en los ojos de quien fuera, armoniososbrazos y muslos de mujer, pero presenta en vez de piernas, patas y garras de águila. De los hombros salen unas poderosas y viriles alas cortas, que le permiten levantar el vuelo a enigmísticas regiones. Se alimenta de carbones y cenizas de los que dejan las carboneras en las montañas. Sus víctimas solían ser, en aquellos tiempos rurales, los campesinos jóvenes y hermosos. Lujuriosa, se les acerca con sus pechos descubiertos, los que ofrece lascivamente al sorprendido y excitado campesino, inerme ante aquel espanto que fascina. Como hipnotizado se inclina y besa y mama y chupa y muerde aquellos senos secos y jugosos.
Entonces la Tule Vieja emprende el vuelo, estrechando al muchacho contra su pecho. Lo lleva alto, muy alto, y el hombre de pronto se descubre en el aire, volando en brazos de esa arpía campesina, la fascinación se transforma en simple terror, y el hombre grita, nadie lo oye, y la mujer alada suelta a su presa, que cae y se despedaza entre las rocas.
La Llorona fue una linda muchacha colonial que, tras parir un hijo no deseado y sin padre legal, decidió ahogarlo en las aguas del río. Una vez cometido el hecho, los remordimientos la trastornaron y la lanzaron a recorrer indefinidamente las riberas del río y sus alrededores, gimiendo y aullando en busca del hijo arrojado a las aguas.
Si la Tule Vieja nos remite a la Esfinge con algo de Medusa, el Cadejos es un fantasma que nos hace pensar en el Hombre Lobo. Se trata de otro pecador de la Colonia, quien por sus gloriosos pecados fue transformado en un perro grande, de cola extraordinariamente larga y ancha, con ojos brillantes y rojos como brasas, con patas de cabra. A diferencia del Hombre Lobo, que cada cierto tiempo retorna a su forma humana, desde su metamorfosis el Cadejos no ha abandonado su forma canina, y cuando lo haga será porque se ha redimido y se habrá transformado de nuevo en hombre para morir como tal, pues sólo quien muere con figura humana puede alcanzar la visión de la luz.
El caso de La Carreta sin Bueyes despertaba vivamente la imaginación de Fausto. Según cuenta la leyenda, durante una de las fiestas religiosas de un remoto pueblo, cuando, después de misa, se bendecían las carretas decoradas, el dueño de una de éstas, Pedro, no alineó la suya sino que la colocó cerca de la puerta de la ermita del lugar. Cuando el sacerdote le pidió que alineara su carreta de dos ruedas junto a las otras, Pedro respondió que no la había traído para que la bendijera, pues no lo necesitaba, ya que ya había sido bendita por el mismo Satanás. Y a continuación, quiso entrar a la ermita con la carreta, pero los bueyes, más sensibles que su dueño, se negaron a ingresar al recinto sagrado, a pesar de los chuzazos que los sangraban. El intento de sacrilegio escandalizó a los demás, que se lanzaron contra el endemoniado Pedro. Se lo llevaron y, tras golpearlo, lo pusieron a los pies del cura, quien maldijo tanto a Pedro como a su carreta. Entonces los campesinos pusieron a Pedro amarrado en su carreta y, sin que mediara mano humana, la carreta se separó de los inocentes bueyes que habían respetado la casa de Dios y salió calle abajo con Pedro en sus entrañas. Y así, noche a noche, los escasos noctámbulos de algunos pueblos del valle la vieron y la oyeron, sin compuertas, con el timón levantado como una proa amenazante, como un falo de madera, ambulante, con ruedas en vez de testículos, huevos circulares, y el cuerpo tieso de Pedro, acostado, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando las estrellas. A la carreta se la oye muy bien en su traqueteo entre los caminos de barro y piedra: el nabo, mal ajustado adrede, chirrea estruendosamente a cada barquinazo. Más que verla, se la oye, es más un espectro sonoro, pues apenas se escucha su pétreo tamborileo, el cristiano se persigna y pone pies en polvorosa.
En el caso del Padre sin Cabeza, se trataba de un sacerdote apóstata y pecador que finalmente fue decapitado por la ley de los hombres. Se aparecía con todo y ermita, pues el desprevenido al que se le manifestaba, solía sorprenderse con un oficio religioso a altas horas de la noche en algún punto de su trayecto. Entonces ingresa en una pequeña iglesia hasta ahora desconocida, permanece como hipnotizado en esa misa en la que solamente él y el cura están presentes, el sacerdote junto al altar, mesmerizante, el vagabundo en una banca cerca de la puerta, mesmerizado. A la hora de la Comunión, el que oye misa despierta, se da cuenta de un hecho insólito, que el padre no tiene cabeza, que es un decapitado cuya sangre mancha las ropas sacerdotales y que la penumbra hasta ahora no había permitido ver claramente, y que levanta y muestra a la concurrencia, a él, al infortunado testigo, no una copa con vino ni una hostia, sino una cabeza, la suya propia, sucia, sangrante, despeinada.
De la galería de espectros que encantaban a Fausto, una monstruosidad que resultaba atractiva era la Segua, una especie de sirena de la montaña, sólo que en vez de fundir mujer y pez, fundía mujer y caballo. En lo que sí se une a la sirena de mar es en el canto, pues ambas poseen maravillosas voces que encantan a los hombres. Así, los borrachos y juergueros que en las noches vagabundean por los caminos campiranos, oyen su canto como un arrullo erótico y buscan a la cantante y no muy lejos descubren a una mujer de larga cabellera a la orilla del camino, junto a un árbol frondoso. El campesino errante se acerca a la mujer de rostro oculto por su cabellera pero que se adivina hermoso y la sube a su caballo o a su automóvil, y cuando han cubierto un trecho, y él mira su cara, la cara de la mujer desconocida, a la luz de la luna descubre su rostro de yegua infernal, su crin despeinada de serpientes; el hombre enloquece de terror en el instante, cae del caballo o sale del automóvil y, en su huida, se desmaya y entonces, pobre de él, porque la Segua lleva la muerte en los labios y mata besando. Ella se inclina sobre el cuerpo del desmayado y, con encanto jubiloso, besa su boca y succiona su aliento.
Todos estos cuentos oídos de boca de su madre, de las tías, en especial de Marina, hacían las delicias del niño, quien, para impresionar a su mamá, decía que si a él se le aparecieran esos espectros, aún la misma Segua con su cara de caballo o la Tule Vieja con sus alas siniestras, él no les tendría miedo. “Así debe ser mi hijo, bien valiente, nada de asustarse”, solía decir su madre en una tarde de lluvia o en una noche sin televisión, después de que, a petición del niño, hubiera reincidido en los cuentos, mientras el papá hacía, como trabajo adicional, la contabilidad de un almacén de telas propiedad de un tal señor Grinsberg, un inmigrante polaco al tórrido hábitat.