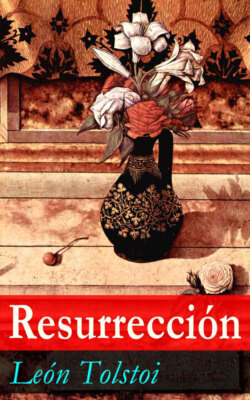Читать книгу Resurrección - León Tolstoi - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеÍndice
El presidente del tribunal de la Audiencia, por su parte, había llegado muy temprano al Palacio. Era un hombre alto y grueso que llevaba largas patillas grisáceas. Aun que estaba casado, hacía una vida muy disipada, y su mujer obraba de igual manera: el principio de ambos era no molestarse el uno al otro. Ahora bien, aquella misma mañana, el presidente había recibido de un aya suiza que en tiempos había vivido en casa de él un billete en el que le daba cuenta de que pasaba por la ciudad para dirigirse a Petersburgo, y que lo esperaría en el hotel de Italia, entre las tres y las seis horas de la tarde. Se comprenderá la prisa del "residente en querer empezar la vista del día y, sobre todo, terminarla, para poder reunirse antes de las seis con la pelirroja Clara Vassilievna, con la que el verano precedente había esbozado una novela.
Nada más entrar en su despacho, echó el cerrojo a la puerta, cogió dos pesas de un cajón de su armario y ejecutó veinte movimientos hacia arriba, hacia abajo, al frente, detrás y de costado; hecho esto tres veces, flexionó las rodillas con agilidad, elevando las pesas por encima de la cabeza.
«La hidroterapia y la gimnasia; no hay nada como eso para dar agilidad», pensaba, pellizcándose los prominentes bíceps del brazo derecho con la mano izquierda, en la que brillaba un anillo de oro. Se disponía además a hacer el molinete, ya que siempre se preparaba para las vistas largas con este doble ejercicio, cuando la puerta se movió bajo el empuje de una mano que intentaba abrirla. A toda prisa, el presidente hizo desaparecer sus pesas y abrió la puerta.
-Excúseme -murmuró.
Uno de los jueces del tribunal, hombre bajito de hombros angulosos, de cara triste y que llevaba gafas con montura de oro, entró en el despacho.
-¿También hoy se ha retrasado Matvei Nikititch? —dijo el juez con aire descontento.
-Desde luego -dijo el presidente, poniéndose su uniforme-. Siempre se atrasa.
-Es de una frescura inaudita-dijo el otro, quien se sentó y cogió un cigarrillo.
Este juez era, por su parte, de una escrupulosa exactitud. Por la mañana había tenido con su mujer una escena muy desagradable, a causa de que ella había gastado demasiado rápidamente el dinero que él le había entregado para el mes. Él le había negado un anticipo que ella le pedía, y así se había formado la escena. La mujer había declarado entonces que suprimiría la cena y que por tanto que no contase con cenar en casa. Seguidamente él se había marchado y, sabiendo que su mujer era capaz de todo, temía que llegase a ejecutar su amenaza. «¿Qué ventaja tiene vivir de una manera honrada e irreprochable?», pensaba, mirando al grueso presidente, rebosante de salud y de buen humor, quien, con los codos separados, alisaba con sus hermosas y blancas manos los abundantes y sedosos pelos de sus grandes patillas y los extendía a continuación por los dos lados de su galoneado cuello. «Éste está siempre contento y satisfecho. Yo, por el contrario, no tengo más que disgustos.»
En aquel momento, el escribano vino a traerle al presidente los papeles que éste había pedido.
El presidente encendió también un cigarrillo.
-Gracias -dijo -.Bueno, ¿por qué asunto vamos a empezar?
-Pues por el envenenamiento -respondió el escribano con semblante de indiferencia.
-Está bien; sea entonces el envenenamiento -replicó el presidente, calculando que aquel asunto bastante simple estaría acabado a eso de las cuatro y que así podría marcharse.
-¿Todavía no ha llegado Matvei Nikititch? -preguntó.
-Todavía no.
¿Y Breve?
-Está ahí.
-Dígale, si lo ve, que empezaremos por el envenenamiento En aquella temporada judicial, Breve era el fiscal interino encargado de sostener la acusación.
Efectivamente el escribano, al salir, se cruzó con él por el encargado de sostener la acusación.
Efectivamente el escribano, al salir, se cruzó con él por el corredor. La cabeza echada hacia delante, el uniforme desabrochado, su cartera bajo la axila, el fiscal marchaba a grandes zancadas, casi corriendo, haciendo sonar sus tacones y gesticulando con el brazo.
-Mijail Petrovitch pregunta si está usted preparado —le dijo el escribano.
-Desde luego. Siempre estoy preparado. ¿Por qué se empieza?
-El envenenamiento.
-Perfectamente-respondió el fiscal.
En realidad, era menos perfecto de lo quería dar a entender: una parte de la noche se la había pasado juzgado a las cartas en el café con algunos jóvenes; luego, despedida de un camarada y libaciones numerosas; habían jugado hasta las dos de la madrugada, tras de lo cual habían ido a ver mujeres, justamente en la casa donde, seis meses antes, vivía Maslova. Así, el joven fiscal ni siquiera había tenido tiempo para echar un vistazo al sumario de aquel caso de envenenamiento que se iba a juzgar. El escribano no lo ignoraba; precisamente por eso le había sugerido al presidente empezar por aquel asunto del que el fiscal no había estudiado aún una palabra. El escribano era liberal, casi podría decirse un radical. Breve, por el contrario, era conservador, ortodoxo lleno de celo, como buen funcionario alemán que ejercía en Rusia. Además de que le tenía antipatía y envidiaba su puesto, el escribano lo detestaba personalmente.
-¿Y el asunto de los Skoptsy? -preguntó el escribano.
-Es imposible faltando los testigos -replicó el fiscal-. Así lo he declarado y lo confirmaré en el tribunal.
-¿Qué importancia: tiene eso?
-Imposible -reiteró Breve. Y corrió a su despacho agitando el brazo.
No era tanto la ausencia de algunos testigos insignificantes lo que lo impulsaba a diferir aquel asunto de los Skoptsy como su suposición de que, juzgado en una gran ciudad y por jurados pertenecientes en su mayor parte a clases instruidas, terminaría sin duda con una absolución. De acuerdo con el presidente, preferiría que esa causa fuera trasladada a la audiencia de una cabeza de partido; habría así más posibilidades de obtener una condena por parte de un jurado compuesto casi exclusivamente de campesinos.
Sin embargo, la animación aumentaba en el corredor. La concurrencia se amontonaba sobre todo ante la sala del tribunal de lo civil, donde se celebraba la vista del caso del que había hablado, en medio de los jurados, el personaje representativo, aficionado a los procesos «interesantes».
Durante una interrupción se había visto salir de la sala a aquella anciana señora a la que el «genial abogado» había sabido desposeer de todos sus bienes, en provecho de un hombre de negocios que no tenía a ellos el menor derecho; esto lo sabía los jueces y, mejor aún, el demandante abogado. Pero los argumentos de este último eran tan sutiles que resultaba imposible no despojar a la anciana señora de sus bienes para dárselos al hombre de negocios. La pleiteante era una mujer fuerte, envuelta en un vestido nuevo, con grandes flores en el sombrero. Al salir al corredor se detuvo y agitó sus cortas y gordezuelas manos, repitiendo a su abogado;
-¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Se lo suplico! Dígame lo que hay.
El abogado miraba las flores del sombrero, no escuchaba y reflexionaba, el espíritu en otra parte.
Detrás de la anciana señora salió de la sala de audiencia el abogado famoso que había sabido arreglar las cosas de forma que la mujer de las flores quedase tan bien expoliada, en tanto que el hombre de negocios, del que había recibido diez mil rublos, obtuvo de aquello más de cien mil. Pasó rápidamente con aire satisfecho, bombeando su reluciente pechera en la ancha escotadura de su chaleco. Todos los ojos se volvieron hacia él y, ante esas miradas, todo su porte parecía decir: «¡Por favor, señores, estos testimonios de admiración son exagerados!» Luego se alejó con paso rápido.