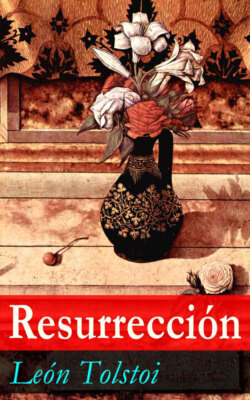Читать книгу Resurrección - León Tolstoi - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеÍndice
En el mismo momento en que Maslova, fatigada por una larga marcha, se acercaba con sus guardas a los edificios del tribunal, el sobrino de sus antiguas amas, el príncipe Dmitri Ivanovitch Nejludov, su seductor de antaño, estaba aún acostado sobre el blando colchón de plumas, en su gran cama de muelles. Vestido con un camisón de dormir de tela de Holanda, con una pechera finamente plisada, fumaba un cigarrillo y, con los ojos en el vacío, reflexionaba sobre lo que había hecho la víspera y sobre lo que tendría que hacer aquel día.
Recordó que la víspera había pasado la velada en casa de los Kortchaguin. Eran gentes muy ricas, muy honorables y, según opinión general, él debía casarse con su hija. Al recordar esto, suspiró; luego tiró su cigarrillo y alargó el brazo para coger otro de una pitillera de plata. Pero bruscamente cambió de idea y se decidió a incorporar su pesado cuerpo para echar fuera de la cama sus blancos y lisos pies y calzarlos con pantuflas. Recubrió seguidamente sus anchos hombros con un peinador de seda y, con paso pesado pero vivo, abandonó su alcoba para pasar al lado, a un gabinete de tocador impregnado de olor a elixires, agua de Colonia y perfumes. En varios sitios, sus dientes estaban rellenos o sujetos con plomo: empezó por cepillárselos con cuidado, con un polvo especial, y en seguida se los enjuagó con un agua perfumada; luego, con un jabón oloroso, se lavó las manos en un lavabo de mármol y puso gran cuidado en limpiar y pulir sus uñas, que conservaba muy largas. Terminado esto, abrió del todo el grifo del lavabo y se lavó la cara, las orejas y el cuello. En una tercera pieza, adonde pasó seguidamente, había instalado un aparato de duchas, cuyo surtidor de agua fría accionó a fin de refrescarse su musculoso y blanco cuerpo, ya pesado por la grasa. Se secó con un trapo-esponja, se puso ropa blanca bien planchada, se calzó sus botines brillantes como espejos, se sentó delante de la luna del tocador y, sirviéndose de un doble juego de cepillos, se peinó primero los bucles de su corta barba negra, y luego los cabellos, que ya le clareaban en la coronilla.
Para su vestimenta no empleaba nunca nada -ropa blanca, trajes, calzados, corbatas, alfileres, pasadores- que no fuese a la vez de primera calidad, simple y poco llamativo, pero sólido y caro.
Habiendo cogido, entre una docena de corbatas y otros tantos alfileres, los que le vinieron más a mano (en otros tiempos le habría divertido elegir, pero ya hoy esto no le decía nada), Nejludov se puso el traje que encontró cepillado y preparado sobre una silla y, aunque incompletamente refrescado, pero limpio y perfumado, entró en el largo comedor cuyo entarimado había sido encerado la víspera por tres mujiks. Este comedor estaba amueblado con un enorme aparador de roble y una mesa extensible, igualmente de roble, con las patas esculpidas en forma de garras de león y ampliamente separadas, lo que daba a aquel mueble un aspecto imponente. La mesa estaba recubierta por un mantel fino, y sobre ella había una cafetera de plata llena de oloroso café, un azucarero también de plata, una ponchera llena de nata, y panecillos frescos, así como bizcochos, en una cestilla. El correo de la mañana había sido colocado cerca de! cubierto: cartas, periódicos y un ejemplar de la Revue Jes Deux Mondes. Cuando Nejludov iba a abrir las cartas, la puerta que daba acceso al corredor se abrió para dar paso a una mujer alta, ya de edad, vestida de negro y tocada con una pañoleta de encajes. Era Agrafena Petrovna, doncella de la difunta princesa, la madre de Nejludov, ésta muerta recientemente en la misma casa. La doncella de la madre ejercía ahora con el hijo las funciones de ama de llaves.
Durante un período de diez años, Agrafena Petrovna había hecho, con la madre de Nejludov, estancias prolongadas en el extranjero, y esto le había dado el porte y los modales de una dama. Estaba desde su infancia en la casa de los Nejludov, y así había conocido a Dmitri Ivanovitch cuando éste era solamente «Mitegnka».
-Buenos días, Dmitri Ivanovitch -dijo ella.
-Buenos días, Agrafena Petrovna. ¿Qué hay de nuevo? —preguntó Nejludov.
-Es una carta de la princesa -respondió ella -.No sé si es de la señora o de la señorita. La doncella de los Kortchaguin la ha traído hace ya bastante tiempo y espera en mi habitación.
Y tendiendo la misiva, Agrafena Petrovna sonrió significativa.
Nejludov cogió la carta y respondió: -Está bien; que espere un momento.
Pero al mismo tiempo había visto la sonrisa de Agrafena Petrovna y se había ensombrecido, a causa del significado de aquella sonrisa: evidentemente, Agrafena Petrovna no ignoraba que la carta procedía de la joven princesa Kortchaguin, con quien, probablemente, iba a casarse su amo , y esta suposición le resultaba desagradable a Nejludov.
-Entonces -dijo Agrafena Petrovna -, voy a avisar a la doncella que siga esperando.
Previamente volvió a colocar en el sitio que le estaba asignado un cepillo de mesa que alguien había movido y abandonó la estancia.
Nejludov abrió el sobre perfumado entregado por Agrafena Petrovna; la carta que abrió estaba escrita sobre un papel gris y grueso, con una letra suelta de rasgos puntiagudos. Y leyó:
«Habiéndome encargado voluntariamente de recordarle las cosas, le traigo a la memoria que hoy, 28 de abril, debe usted formar parte de! jurado en el tribunal de la Audiencia y que por consiguiente no le será posible en absoluto acompañarnos, con Kolossov, a visitar la galería de cuadros, según la promesa hecha por usted ayer con su habitual falta de reflexión; à moins que vous ne soyez disposé à payer a la cour d'assises les 300 roubles d'amende que vous vous refusez pour votre cheval. Pensé en esto ayer, inmediatamente después que se marchó. ¡Piense usted ahora por su parte!
»Princesa M. Kortchaguin.»
La otra página llevaba escrito:
«Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu'à la nuit. Venez absolument à quelle heure que ce soit.
»M.K.»
Nejludov, fruncidas las cejas, vio en este billete una nueva tentativa de la campaña iniciada hacía justamente dos meses por la princesa, con la intención de encerrarlo en lazos cada vez menos fáciles de romper. Por diversas razones, independientes de ese estado de espíritu que hace vacilar, en el umbral del casamiento, a los hombres de edad madura acostumbrados al celibato, y, por otra parte, medianamente enamorado, no pensa.ba apenas en declararse en aquellos momentos, aunque estuviera decidido a casarse. El motivo que se lo impedía no tenía nada que ver en absoluto con la seducción y el abandono, sobrevenidos diez años antes, de Katucha por Nejludov; esto él lo había olvidado totalmente y no tenía por qué encontrar en ello un obstáculo para su casamiento. El motivo era, pues, completamente distinto y consistía en relaciones mantenidas con una mujer casada y que ésta no quería en modo alguno romper, aunque él se hubiese decidido recientemente a hacerlo.
Nejludov era muy tímido con las mujeres, y esta misma timidez había incitado precisamente a la dama en cuestión a plegarlo bajo su yugo. Estaba casada con un mariscal de la nobleza del distrito en el que Nejludov participara en las elecciones. Nejludov se había sentido arrastrado poco a poco aun amorío, que por días resultaba más envolvente y, al mismo tiempo, más penoso. Al principio no había podido resistir a la seducción; pero luego se reconocía culpable para con su amante, Sin por eso resolverse a romper contra la voluntad de ella los vínculos existentes. He ahí por qué Nejludov creía no poder declararse a la señorita Kortchaguin, ni siquiera aunque él lo hubiese querido.
Justamente en el correo del príncipe había una carta del marido de su amante. Al reconocer la letra y el sello, enrojeció y se sintió fustigado por una oleada de energía, como ocurre a la aproximación de un peligro. Pero, una vez que hubo abierto la carta, recuperó su calma. El mariscal de la nobleza del distrito donde se encontraban las principales propiedades de Nejludov escribía al príncipe para informarlo de que a finales de mayo se iba a inaugurar una sesión extraordinaria del Consejo general, y le rogaba que acudiese sin falta a fin de «echarle una mano»; se debía, en efecto, deliberar allí sobre dos cuestiones de gran importancia: la de las escuelas y la de los caminos vecinales, destinadas las dos a levantar, por parte de los reaccionarios, una violenta oposición.
Este mariscal de la nobleza, liberal él mismo, luchaba, con el apoyo de algunos otros liberales del mismo matiz, contra la reacción que se había producido bajo Alejandro III; dedicado enteramente a esa tarea, no encontraba ya tiempo para darse cuenta de que lo engañaba su mujer
A propósito de esto, Nejludov repasó en su memoria las angustias que ya lo habían asaltado varias veces, como por ejemplo aquel día en que había creído que todo estaba descubierto, y el duelo que juzgaba inevitable con aquel marido, aunque él se proponía tirar al aire; luego, una escena terrible con su amante: ésta, en un acceso de desesperación, corriendo para ahogarse en el estanque del parque, y cómo él la buscó.
Y pensó: «No puedo ir allí en estos momentos ni puedo hacer nada mientras no haya recibido su respuesta.» En efecto, ocho días antes había escrito a la dama una carta categórica en la que reconocía su falta y se declaraba dispuesto a todo para redimirla, pero insistía al final en la necesidad, por interés de ella misma, de romper para siempre sus relaciones. Y la respuesta a aquella carta no llegaba, lo que, sin embargo, era para él un buen augurio. Porque si, en efecto, ella estuviese resuelta a no romper, habría respondido hace ya tiempo, mejor aún, habría acudido ella misma, como ya lo había hecho otras veces. Nejludov se había enterado de que cierto oficial le hacía la corte y, aunque experimentaba un sufrimiento causado por los celos, se alegraba por la esperanza de haberse liberado de una mentira que le pesaba.
En su correo, Nejludov encontró una segunda carta que le llegaba del intendente principal de sus bienes. Éste insistía en que el príncipe se dirigiese a su finca, a fin de ver confirmar allí los derechos sucesorios que tenía de su madre y para decidir al mismo tiempo el tipo de gerencia que quería aplicar en lo sucesivo a sus bienes. La cuestión se planteaba de dos modos: ¿se debía continuar administrando aquellos bienes como se había en vida de la princesa difunta? O bien, siguiendo los consejos dados antaño por el intendente a la princesa y renovados al joven príncipe, ¿no convendría más aumentar el inventario y cultivar directamente las tierras que se habían arrendado a los campesinos? En este último caso, el rendimiento de la explotación sería superior. El intendente se excusaba además, del ligero retraso sufrido en el envío al príncipe de una suma de tres mil rublos de renta la cual le sería expedida por el próximo correo. La, culpa era de los colonos, tan poco escrupulosos en la ejecución de sus pagos, que el intendente había tenido que pasar lo suyo para conseguir recaudar aquel dinero, y con algunos incluso había tenido que recurrir a la fuerza. Esta misiva le resultó a Nejludov a la vez agradable y desagradable. Le complacía verse a la cabeza de una fortuna mas considerable que en el pasado; pero se acordaba, por otra parte, de que en los tiempos de su primera juventud, partidano entusiasta de las teorías sociologistas de Spencer, y siendo él mismo gran terrateniente, había quedado impresionado tras la lectura de Social statics, por su situación y por el hecho de que la equidad no admite la propiedad rústica individual. Con la franqueza y la decisión de la juventud, no solamente había dicho entonces que la tierra no puede ser objeto de una propiedad privada; no solo había escrito a la universidad un estudio sobre este tema, sino que además había distribuido realmente entre los mujiks la parcela de terreno que su padre le había dejado, no queriendo poseer esa tierra en contra de sus convicciones. Ahora que había heredado de su madre grandes propiedades, debía: o bien renunciar a su tierra, como lo había hecho diez años antes respecto a las doscientas deciatinas de la tierra de su padre, o bien considerar como erróneas sus antiguas teorías sobre esta cuestión.
El primero de estos dos partidos era de hecho inaceptable, ya que las rentas de sus propiedades constituían sus únicos medios de vida. No se sentía con valor para volver a entrar en el ejército; y la costumbre de una vida de ocio y de lujo no era cosa que le pudiera hacer pensar en renunciar: sacrificio que sin duda por otra parte sería inútil, ya que Nejludov no se sentía ni con la fuerte convicción ni con el amor propio y el deseo de asombrar que había tenido en su juventud. En cuanto al segundo partido, consistente en olvidar la argumentación clara y bien trabada que prueba la ilegitimidad de la posesión individual de la tierra, argumentación que había extraído del Social statics de Spencer y cuya brillante confirmación había encontrado posteriormente en las obras de Henry George, no podía ya adoptarlo.
Por eso la carta de su intendente le resultaba desagradable.