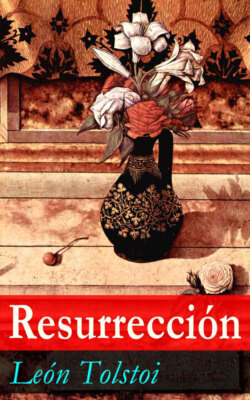Читать книгу Resurrección - León Tolstoi - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
ОглавлениеÍndice
Habiendo consultado sus papeles y hecho algunas preguntas al portero de estrados y al escribano, que respondieron afirmativamente, el presidente ordenó introducir a los acusados.
Al punto, detrás de la reja de madera, la puerta se abrió y entraron dos guardias con la gorra en la cabeza y el sable desenvainado. Detrás de ellos aparecieron los tres detenidos, primeramente el hombre, pelirrojo, pecoso, y luego las dos mujeres. El primero llevaba un capote de preso, demasiado largo y demasiado ancho para él. Mantenía sus grandes dedos alargados sobre la costura del capote para sujetar así sus mangas demasiado largas, que le caían sobre las manos. Ni los jueces ni el público atraían en absoluto sus miradas, que fijaba obstinadamente en el banco junto al cual estaba pasando. Después de haberle dado la vuelta, se sentó, elevó los ojos hacia el presidente y se puso a agitar sus músculos maxilares como si hubiese murmurado algo. Iba seguido por una mujer de cierta edad, vestida igualmente con un capote carcelario. Un pañuelo de lana le cubría la cabeza; su rostro era de una palidez mate; sus ojos, enrojecidos, sin cejas ni pestañas. Parecía perfectamente tranquila. Al llegar a su sitio, habiéndosele enganchado el vestido, lo desenganchó cuidadosamente, sin apresurarse, y se lo alisó antes de tomar asiento.
La otra mujer era Maslova.
Desde su entrada, atrajo sobre ella las miradas de todos los hombres presentes en la sala, que se volvieron para examinar intensamente su dulce rostro, su fino talle, su robusto pecho, que se combaba bajo el capote. Incluso el guardia ante el cual tuvo que pasar la siguió con los ojos hasta el momento en que se sentó; y, como si hubiera cometido una falta al hacer eso volvió bruscamente la cara, se sacudió y miró con fijeza la ventana que se hallaba delante de él.
Sentados los detenidos y Maslova ya en su sitio, el presidente se volvió hacia el escribano.
Empezaron los trámites habituales: lista de los jurados, juicio contra los ausentes, condena a una multa, examen de las excusas presentadas por algunos, sustitución de los ausentes por suplentes. Luego el presidente enrolló unos papelitos, los colocó en la vasija de cristal y, después de haber estirado hacia arriba ligeramente las bordadas mangas de su uniforme dejando ver su antebrazo fuertemente velludo, se puso con ademanes de prestidigitador a retirar los papelitos uno tras otro, a desenrollarlos ya leerlos. Luego se bajó las mangas e invitó al pope a que procediera a obtener por parte de los jurados la prestación del juramento.
Este pope era un viejecillo de cara amarilla y biliosa, de sotana pardusca; llevaba alrededor del cuello una cruz de oro, y, prendida en la pechera, una pequeña condecoración. Arrastrando penosamente sus hinchadas piernas, se acercó al pupitre colocado ante el icono.
Los jurados se pusieron en pie y lo siguieron en masa.
-Os lo ruego -dijo el pope, haciendo mover con su regordeta mano, mientras esperaba la llegada de todos los jurados, la cruz suspendida sobre su pecho.
Ordenado desde hacía cuarenta y seis años, se preparaba, como lo había hecho últimamente el arcipreste de la catedral, a celebrar dentro de cuatro años sus bodas de oro. Sus funciones en el tribunal databan de la inauguración de ]a jurisdicción de audiencia territorial. Se enorgullecía de haber hecho prestar juramento a más de diez mil personas y de emplear su vejez en bien de la Iglesia, del Estado y de su familia; a esta última calculaba poder legarle cómodamente, además de su casa, unos treinta mil rublos en títulos seguros. Nunca se le había ocurrido pensar que hacía mal obligando a la gente a jurar sobre aquel evangelio que prohíbe expresamente todo juramento; y, lejos de pesarle, esta función le agradaba, porque le proporcionaba ocasión de entablar conocimiento con personajes de categoría. Así, aquel día se había sentido encantado por sus relaciones con el abogado célebre y le había respetado doblemente al enterarse de que el juicio contra la anciana señora del sombrero de grandes flores le había reportado diez mil rublos.
Cuando los jurados subieron los escalones del estrado el pope, inclinando a un lado su calva cabeza, coronada de cabellos grises, la hizo pasar por la abertura grasienta de la estola volvió a poner en orden sus ralos cabellos y, volviéndose hacia los jurados, dijo con su lenta voz de anciano al mismo tiempo que su regordeta mano, con roscas, se levantaba plegados los dedos como para tomar una pulgarada de rapé:
-Levantaréis la mano derecha y colocaréis vuestros dedos así. Ahora, repetid conmigo. -Empezó-: Prometo y Juro, ante Dios todopoderoso, ante el Santo Evangelio y la cruz vivificante de nuestro Señor... -dijo, deteniéndose tras cada miembro de la frase. -¡No bajéis la mano! ¡Mantenedla así!-reprochó a un joven que había dejado caer ]a suya- que el asunto en el cual...
El personaje representativo de ]as patillas, el coronel, el comerciante y otros jurados mantenían con un placer particular la mano alta y fija; los demás, por el contrario, lo hacían con pocas ganas, si no con negligencia. Algunos proferían muy alto la fórmula del juramento, con un aire que parecía decir: «¡Hablaré, hablaré bien!» Los otros hablaban en voz muy baja, se retrasaban y, asustándose luego, se apresuraban a recuperar el compás. Y algunos, como si temiesen soltar algo, mantenían firmemente su pulgarada con un gesto provocativo; otros apartaban los dedos y volvían a juntarlos. Pero todos parecían molestos, excepto el pope, convencido de que realizaba una obra grave y útil.
Después del juramento, el presidente invitó a los jurados a escogerse un jefe. Se levantaron de nuevo, pasaron a la sala de deliberaciones y casi todos se pusieron a fumar cigarrillos. Hubo quien propuso dar la presidencia al personaje representativo, y todos consintieron en ello. Luego tiraron sus cigarrillos y volvieron a entrar en la sala. El jefe del jurado declaró al presidente que él era el elegido, y todos se volvieron a sentar en sus sillas de altos respaldos.
A continuación, todo transcurrió sin incidentes, y también con una cierta solemnidad; y esta solemnidad, esta regularidad hacían pensar a los magistrados ya los jurados que cumplían un deber social grave e importante, y éste era también el sentimiento experimentado por Nejludov.
Habiéndose sentado los jurados, el presidente les dirigió un discurso sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Hablando, cambiaba sin cesar de postura: se acodaba, bien sobre el brazo izquierdo, bien sobre el derecho; ora se adosaba al fondo de su sillón, ora se apoyaba en el brazo del mismo; o también apilaba ordenadamente las hojas de papel que tenía sobre la mesa, levantaba la plegadera o jugaba con un lápiz.
Hizo conocer seguidamente a los jurados sus derechos: hacer preguntas a los detenidos por conducto del presidente, tener un lápiz y papel, examinar las piezas de convicción; sus obligaciones eran: juzgar según la justicia, no según la injusticia; su responsabilidad consistía en observar el secreto de sus deliberaciones; por tanto, si en el ejercicio de sus funciones de jurados se comunicaban con terceros, se harían acreedores a una pena severa.
Toda la concurrencia escuchó aquello con recogimiento. El comerciante, que expandía en torno de él un tufo a aguardiente y reprimía ruidosos hipidos, inclinaba la cabeza a cada frase del presidente en señal de aprobación.