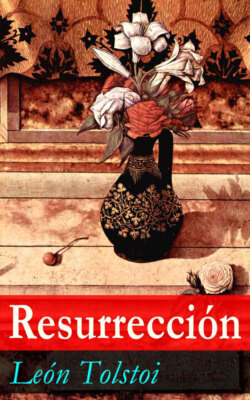Читать книгу Resurrección - León Tolstoi - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII
ОглавлениеÍndice
Sí, desde luego era Katucha.
Y las relaciones entre Nejludov y ella habían sido las siguientes:
Él la había visto por primera vez cuando, en su tercer año de universidad se había instalado en casa de sus tías para preparar allí cómodamente su tesis sobre la propiedad de la tierra. Pasaba ordinariamente los veranos con su madre y su hermana, en la finca que la primera poseía en los alrededores de Moscú. Pero, habiéndose casado su hermana aquel año mismo, su madre había partido al extranjero. Nejludov, teniendo que escribir su tesis, se había decidido a pasar el verano en casa de sus tías. Sabía que en aquel retiro encontraría una calma propicia para su trabajo, sin que nada viniera a distraerlo. Las viejas señoritas querían mucho a su sobrino y heredero, y él también las quería y le gustaba la simplicidad de aquella vida a la antigua usanza.
Se encontraba entonces en aquella disposición de ánimo entusiasta propia del joven que por primera vez reconoce por sí mismo y no por indicación de los demás toda la belleza y todo el precio de la vida; que concibe la posibilidad de una perfección continua, tanto para él como para el mundo entero, y que se entrega a ella no solamente con la esperanza, sino con la completa certidumbre de alcanzar la perfección con que sueña. Aquel mismo año, en la universidad, había leído la Social statics de Spencer, y la argumentación de éste sobre la propiedad rústica le había causado una impresión muy fuerte, sobre todo en su condición de hijo de una propietaria de grandes fincas. Su padre no había tenido fortuna; pero su madre había aportado como dote diez mil deciatinas de tierras, y por primera vez comprendía él la crueldad y la injusticia del régimen de la propiedad rústica privada. Siendo, por naturaleza, de esos que extraen del sacrificio, realizado en vista de una necesidad social, un alto gozo moral, había decidido inmediatamente renunciar por su parte al derecho de propiedad sobre su tierra y dar a los campesinos todo lo que le correspondía de su padre. Sobre ese tema estaba concebida su tesis.
En casa de sus tías, en el campo, llevaba una vida de las más regulares. Se levantaba muy temprano, a veces a las tres de la madrugada, y, antes de la salida del sol, a menudo incluso entre la neblina del alba, iba a bañarse al riachuelo que corría al pie de la colina; luego volvía a la vieja casona, a través de los prados húmedos todavía de rocío. Después de haber tomado café, trabajaba en compulsar documentos para sus tesis; pero con más frecuencia aún, en lugar de leer o de escribir, salía de nuevo y erraba a través de campos y bosques. Antes del almuerzo descabezaba un sueñecito en un rincón del jardín; durante la comida, divertía y encantaba a sus tías con su alegría comunicativa; seguidamente montaba a caballo o se paseaba en barca; por la noche se ponía a leer, o bien, en el salón, charlaba con las viejas señoritas y como frecuentemente, en las noches de luna sobre todo, no podía dormir, hasta tal punto la alegría de vivir tenía en vela a su juventud, bajaba al jardín y caminaba por él hasta el alba, dando rienda suelta a sus fantasías.
Así, apacible y gozosa, había sido su vida durante su primer mes de estancia en casa de sus tías; y durante ese mes, ni una sola vez había parado la atención en la muchacha, semipupila y semidoncella, en aquella viva y ligera Katucha de ojos negros que convivía con él.
Habiéndose criado bajo las alas de su madre, era todavía, a los diecinueve años, tan ingenuo como un niño. La mujer no evocaba en él otra idea que la del matrimonio; y todas las que, desde su punto de vista, no podían casarse con él, eran a sus ojos «gentes» y no mujeres.
Ahora bien, aquel mismo verano, el día de la Ascensión, las viejas señoritas recibieron la visita de una dama vecina, acompañada por sus hijos: dos muchachas y un colegial; además, un pintor joven, de origen campesino, que estaba en casa de ella. Después del té, la gente joven se divirtió persiguiéndose por un prado cuya hierba había sido segada recientemente y que se extendía delante de la casa. Habiendo rogado a Katucha que toma se parte en el juego, llegó un momento en que Nejludov tuvo que correr con ella. Le gustaba ver a Katucha, pero no se le ocurría que entre ella y él pudiera establecerse alguna relación particular.
-A esos dos -dijo el alegre pintor -será imposible alcanzarlos -.Y sin embargo él corría muy bien, con sus piernas de mujik, cortas y un poco zambas, pero poderosas -.A menos que no tropiecen.
-¡Y no nos alcanzaréis nunca!
-¡Uno, dos, tres!
Dieron la señal con palmadas. Katucha, reteniendo apenas su risa, cambió de sitio con Nejludov, le agarró la mano con su nerviosa manecita y se lanzó ligeramente hacia la izquierda, haciendo oír el frufrú de su falda almidonada.
También Nejludov corría bien. Pero como le interesaba no dejarse alcanzar por el pintor, se puso a correr con toda la velocidad que podía. Cuando se volvió, vio que el pintor perseguía a Katucha y que ésta, que corría rápidamente, con sus jóvenes y ágiles piernas, lo esquivaba y seguía alejándose ala izquierda. Había allí un bosquecillo de lilas tras el cual no se había aventurado nadie. Ahora bien, Katucha miró a Nejludov y le hizo una señal con la cabeza para que viniese detrás del macizo, adonde él la siguió en cuanto hubo comprendido. Pero detrás del bosquecillo de lilas se encontraba una zanja cubierta de ortigas y de cuya existencia él no tenía idea. Tropezó, se pinchó las manos, se mojó con el rocío que la proximidad de la noche había puesto ya en las hojas, y cayó en la zanja. Pero se levantó muy pronto, riéndose, y de un salto volvió a encontrarse en terreno llano.
Katucha, cuyos grandes ojos negros resplandecían como casis húmedos, se lanzó a su encuentro. Se abordaron y se tendieron la mano.
-¿Qué ha sido? ¿Se ha pinchado usted? -le preguntó ella, sonriendo y mirándole a los ojos mientras con una mano se arreglaba la trenza deshecha.
-No sabía que hubiera una zanja - respondió Nejludov, sonriendo igualmente y sin soltar la mano de Katucha.
Y como ella se le había acercado, él, sin saber cómo, acercó su rostro al de la muchacha. Ella no se apartó y él le estrechó más fuertemente la mano y la besó en la boca.
-¡Vaya una ocurrencia! -dijo ella, y con un rápido movimiento se soltó la mano y se alejó de Nejludov.
La muchacha cogió dos ramas de lilas, se golpeó con ellas las ardientes mejillas, lanzó hacia atrás una mirada a Nejludov y, balanceando vigorosamente el brazo, corrió a reunirse con los demás jugadores.
A partir de aquel momento, las relaciones entre Nejlúdov y Katucha se modificaron. En lo sucesivo, la situación de ambos pasó a ser la de un muchacho y una muchacha, los dos inocentes e ingenuos y que se sienten atraídos el uno hacia el otro.
Todo se llenaba de sol para Nejludov si Katucha penetraba en la habitación donde él se encontraba o si distinguía a lo lejos su delantal blanco; todo le parecía lleno de interés, gozoso, importante: la vida para él se transformaba en embriaguez. Por su parte, ella experimentaba una impresión semejante, y no solamente la presencia o el acercamiento de Katucha producían este efecto sobre Nejludov, sino que el solo pensamiento de que ella existía lo colmaba de felicidad; y también en ella, el pensamiento de que existía él, y si, por casualidad, recibía él de su madre una carta que lo entristecía; si estaba descontento de su trabajo o sentía uno de esos accesos de vaga tristeza frecuentes entre los jóvenes, Nejludov pensaba en Katucha, y su pena se desvanecía inmediatamente.
Katucha estaba muy ocupada en la casa, pero era diligente; le gustaba leer en sus momentos de ocio. Nejludov le prestó obras de Dostoievski y de Turgueniev que él mismo acababa de leer; el Remanso de paz, de Turgueniev, tuvo sobre todo la virtud de encantarla. Varias veces al día, cuando se encontraban en el corredor, en el balcón, en el patio, cambiaban algunas palabras; y a veces, Katucha, que vivía con la anciana Matrena Pavlovna, camarera de las dos señoritas, era acompañada por Nejludov a la habitación que ocupaban las dos sirvientas, y allí tomaban el té, y los dos extraían un encanto delicioso de esas conversaciones en presencia de Matrena Pavlovna. Pero cuando se encontraban solos, sus conversaciones languidecían: Sus ojos inmediatamente se ponían en desacuerdo con sus labios y mantenían un lenguaje más grave: entonces sus bocas se callaban; sentían que los invadía la desazón y se apartaban inmediatamente.
Todo el tiempo que Nejludov pasó en casa de sus tías se deslizaron así las nuevas relaciones entre los dos jóvenes. Pero las señoritas se dieron cuenta; se inquietaron por ello y creyeron que era su deber informar por carta a la princesa Elena Ivanovna, madre de Nejludov. La tía María Ivanovna temía una relación galante entre Dmitri y Katucha: ¡temor muy quimérico! Desde luego, Sin darse cuenta, Nejludov amaba a Katucha, pero como aman los inocentes; y su amor era la principal salvaguardia contra una caída de uno u otro. No sólo no tenía deseo de poseerla físicamente, sino que una especie de terror lo invadía ante el solo pensamiento de que eso fuera posible. La otra tía, Sofía Ivanovna, tenía un temor diferente. De espíritu más poético y conociendo el carácter entero y resuelto de su sobrino, tenía miedo de que se le ocurriese el pensamiento de casarse con la muchacha a pesar del origen y de la condición social de ésta, y este temor no dejaba de tener sus fundamentos.
Si Nejludov mismo hubiese tenido conciencia de su amor por Katucha y hubiesen tratado de persuadirlo de la imposibilidad en que se encontraba de unir su destino con el de la joven, seguramente, con su franqueza habitual, habría decidido que nada impediría su casamiento con cualquier muchacha que fuese, con tal que él la amase. Pero sus tías no le participaron sus temores, y se marchó sin darse cuenta de su amor por Katucha.
Estaba convencido de que el amor que sentía por ella era más que una manifestación de la alegría de vivir que llenaba todo su ser y que era compartida por aquella muchacha gozosa y encantadora. Pero cuando, el día de su partida la vio de pie en la escalinata, al lado de sus tías, cuando vio los grandes ojos negros llenos de lágrimas, clavados tiernamente en él, tuvo sin embargo la impresión de que aquel día abandonaba algo muy bello que no volvería a encontrar jamás, y una dolorosa tristeza lo invadió.
-¡Adiós, Katucha, y gracias por todo! -le murmuró tras el gorrito de Sofía Ivanovna, antes de subir en el coche que iba a llevárselo.
-¡Adiós, Dimitri Ivanovitch!- dijo ella con su voz acariciadora.
Luego, esforzándose en reprimir las lágrimas que empezaban a correrle de los ojos, huyó a la antecámara para llorar allí a sus anchas.