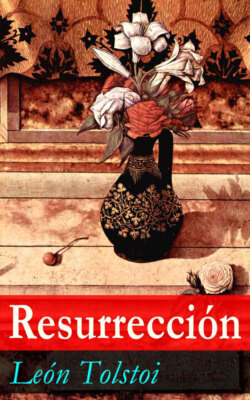Читать книгу Resurrección - León Tolstoi - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеÍndice
En vano los hombres, amontonados por centenares y miles sobre una estrecha extensión, procuraban mutilar la tierra sobre la cual se apretujaban; en vano la cubrían de piedras a fin de que nada pudiese germinar en ella; en vano arrancaban todas las briznas de hierba y ensuciaban el aire con el carbón y el petróleo; en vano cortaban los árboles y ponían en fuga a los animales ya los pájaros; la primavera era la primavera, incluso en la ciudad. El sol calentaba, brotaba la hierba y verdeaba en todos los sitios donde no la habían arrancado, tanto en los céspedes de los jardines como entre las grietas del pavimento; los chopos, los álamos y los cerezos desplegaban sus brillantes y perfumadas hojas; los tilos hinchaban sus botones a punto de abrirse; las chovas, los gorriones y las palomas trabajaban gozosamente en sus nidos, y las moscas, calentadas por el sol, bordoneaban en las paredes. Todo estaba radiante. Únicamente los hombres, los adultos, continuaban atormentándose y tendiéndose trampas mutuamente. Consideraban que no era aquella mañana de primavera, aquella belleza divina del mundo creado para la felicidad de todos los seres vivientes, belleza que predisponía a la paz, a la unión y al amor, lo que era sagrado e importante; lo importante para ellos era imaginar el mayor número posible de medios para convertirse en amos los unos de los otros.
Así, en la oficina de la prisión de una cabeza de partido se consideraba como sagrado e importante no el hecho de que la primavera regocijase y encantase a todos los hombres ya todos los animales, sino el de haber recibido la víspera una hoja timbrada y numerada que contenía la orden de conducir aquel mismo día, 28 de abril, a las nueve de la mañana, al Palacio de Justicia a tres detenidos: dos mujeres y un hombre. Una de esas mujeres, considerada la más culpable, debía ser conducida por separado. Y he aquí que, de conformidad con semejante aviso, el 28 de abril, a las ocho de la mañana, el vigilante jefe entró en el sombrío e infecto corredor del departamento de mujeres. Iba seguido por la vigilanta, mujer de aspecto cansado, de cabellera gris, vestida con una camisola cuyas mangas estaban adornadas de galones y la cintura recamada de azul.
-¿Viene usted a buscar a Maslova? -preguntó, acercándose con el guardián a una de las celdas que daban al corredor.
El vigilante, con un ruido de chatarra, hizo funcionar la cerradura y abrió la puerta, por la que se escapó un aire más nauseabundo aún que el del pasillo.
-¡Maslova! ¡Al tribunal! -gritó.
Luego cerró la puerta y aguardó.
Incluso en el patio de la prisión, el aire que llegaba de los campos era fresco y vivificante. Pero en aquel corredor, la atmósfera se mantenía pesada y malsana, infectada de estiércol, de podredumbre y de brea, lo que hacía que todo recién llegado, desde el mismo momento de su entrada, se pusiera triste y taciturno. La vigilanta lo notó también, por muy acostumbrada que estuviese a aquel aire viciado. Apenas entró en el comedor experimentó una especie de fatiga y somnolencia. .
En la celda común de las presas se oían voces y el ruido de pasos producidos por pies descalzos.
-¡Vamos! ¡Más aprisa! ¡Te digo que te apresures, Maslova! -gritó el vigilante jefe por la rendija de la puerta entornada.
Dos minutos después apareció una mujer joven, bajita, de pecho amplio, vestida con un capotón de tela gris puesto encima de una camisola y de una saya blanca.
Con paso seguro se acercó al vigilante y se detuvo a su lado. Llevaba medias de tela y, como calzado, unos trapos bastos arreglados en la misma cárcel a manera de zapatos; se cubría la cabeza con una pañoleta blanca que coquetamente dejaba escapar los bucles de una abundante cabellera negra. Su rostro tenía esa palidez particular que sigue a un largo enclaustramiento y que recuerda el tinte de las simientes de patatas guardadas en los sótanos. La misma palidez había invadido igualmente sus manos, pequeñas y anchas, y su cuello lleno, que emergía de la gran abertura del capotón , y en aquel color mate del rostro se destacaban unos ojos negros, brillantes y vivos, uno de los cuales bizqueaba ligeramente.
La joven se mantenía erguida, adelantando su amplio busto. Al llegar al corredor levantó la cabeza, miró directamente al vigilante a la cara y se detuvo en una actitud que daba a entender que estaba dispuesta a hacer todo lo que se le mandase. La puerta de la celda iba a cerrarse cuando apareció el rostro pálido, arrugado y severo de una anciana que se puso a hablarle a Maslova. Pero el vigilante rechazó con el batiente de la puerta la cabeza de la presa, que desapareció. Una risa de mujeres resonó en el interior. Maslova sonrió igualmente y se acercó a la mirilla enrejada. Desde el otro lado la vieja le gritó con voz ronca:
-¡Sobre todo, procura no decir demasiado! ¡Repite siempre lo mismo y nada más!
-¡Bah! -dijo Maslova sacudiendo la cabeza-. Me pase lo que me pase, nada podrá ser peor de lo que es. Todo es una misma cosa.
-Desde luego que todo es una cosa, y no dos -dijo el vigilante jefe, convencido de haber hecho un brillante juego de palabras -.¡Vamos, en marcha!
El ojo de la vieja, pegado tras la mirilla de la puerta desapareció y Maslova siguió al guardián con cortos y precipitados pasos. Bajaron la ancha escalera de piedra, pasaron ante las celdas de los hombres, más malolientes aún y más ruidosas que las de las mujeres, y, bajo las miradas de los inquilinos de las celdas, llegaron así a la oficina de la cárcel, donde aguardaban dos soldados con el fusil en bandolera. El escribiente que se encontraba allí dio a uno de los soldados una hoja impregnada de olor a tabaco y dijo, señalando a la detenida:
-Hazte cargo.
El soldado, un campesino de Nijni-Novgorod, de cara marcada por la viruela, se puso el papel en la vuelta de la manga, sonrió y guiñó maliciosamente los ojos a su camarada, un chuvaco de anchos pómulos prominentes. Los soldados y la presa salieron de la oficina y luego franquearon la gran verja de la cárcel.
El grupo caminó por la ciudad por el centro de la calzada. Los cocheros, los tenderos, las cocineras, los obreros y los empleados se detenían, examinando con curiosidad a la presa. Algunos sacudían la cabeza y pensaban: «He ahí adónde lleva una mala conducta, que afortunadamente no se parece a la nuestra.» Los niños miraban con espanto a «aquella criminal», pero se tranquilizaban a la vista de los soldados que la ponían en la imposibilidad de hacer daño. Un campesino que acababa de tomar té en la posada y vendía carbón se acercó a ella, hizo la señal de la cruz y le entregó un copec. La joven enrojeció, bajó la cabeza y murmuró algunas palabras.
Sintiendo miradas fijas en ella, observaba sin volver la cabeza a quienes se quedaban contemplándola al pasar, divertida por verse objeto de tanta atención. Gozaba también de la dulzura del aire primaveral al salir de la atmósfera malsana de la cárcel.
Pero, habiendo perdido la costumbre de caminar, con sus zapatos de trapo se lastimaba al pisar sobre las piedras, esforzándose por no apoyarse demasiado en el suelo. Al pasar ante la tienda de un vendedor de harina en cuyo umbral picoteaban algunas palomas, la presa estuvo a punto de pisar a una de ellas. Ésta levantó el vuelo y, con un batido de alas, casi rozó la oreja de Maslova. Ella sonrió; luego, al recordar su situación lanzó un profundo suspiro.