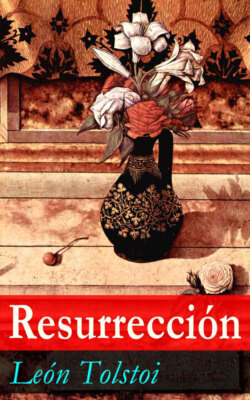Читать книгу Resurrección - León Tolstoi - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеÍndice
Cuando Nejludov entro en el Palacio de Justicia, los corredores ofrecían ya una gran animación.
Corrían guardias, portadores de papelotes; los ujieres, los abogados y los procuradores se paseaban de arriba abajo; los demandantes y los procesados en libertad se pegaban humildemente a las paredes o aguardaban sentados en los bancos.
-¿El tribunal? -preguntó Nejludov a un guardián. -¿Qué tribunal? ¿Es la sala de lo civil o la sala de lo criminal?
-Soy jurado.
-Entonces, es la sala de lo criminal. Es lo primero que tenía que haber dicho. Vaya a la derecha y luego a la izquierda, segunda puerta.
Nejludov siguió las indicaciones.
Ante la puerta designada había dos hombres en pie, conversando. Uno de ellos, un grueso comerciante, se había preparado sin duda para su tarea bebiendo y comiendo copiosamente, porque parecía estar en una disposición de ánimo de lo más gozoso; el segundo era un dependiente de origen judío.
Los dos estaban hablando de la cotización de las lanas; Nejludov se acercó y les preguntó si era efectivamente allí el lugar de reunión de los jurados.
-Aquí, caballero, aquí, desde luego. ¿Un jurado también, sin duda, uno de nuestros colegas? -añadió el buen comerciante con una sonrisa y un regocijado guiño de los ojos -. Pues bien, vamos a trabajar juntos -continuó en cuanto Nejludov hubo respondido de manera afirmativa, y añadió Baklachov, del segundo gremio tendiendo su ancha mano al príncipe
-.¿Y a quién tengo el gusto de hablar?
Nejludov dijo su nombre y pasó a la sala del jurado. En aquella salita se habían reunido unos diez hombres de todas las condiciones. Acababan de llegar, y unos estaban sentados en tanto que los otros paseaban de arriba abajo. Se examinaban mutuamente y entablaban conocimiento. Se veía allí a un coronel retirado, vestido con su uniforme; otros miembros del jurado iban con redingote o chaqueta; sólo uno tenía una blusa de mujik. Algunos de ellos habían tenido que abandonar sus asuntos para cumplir con su deber de jurados y se quejaban de ello en voz alta, lo que, por otra parte, no impedía leer en sus rostros una satisfacción mezclada de orgullo y la conciencia que tenían de cumplir un gran deber social.
Después de examinarse previamente, los jurados habían formado grupos, sin ligazón más completa. Se hablaba del tiempo, de la primavera precoz, de los asuntos escritos en el registro de los pleitos. Muchos de entre ellos mostraban un gran interés en entablar conocimiento con el príncipe Nejludov, cuya presencia en medio de aquella asamblea constituía evidentemente, a los ojos de aquéllos, un honor excepcional, y Nejludov, como le pasaba siempre en circunstancias parecidas, encontraba eso natural y legítimo. Si le hubiesen preguntado qué razón podría invocar que justificase su superioridad sobre el común de los hombres, se habría visto muy apurado para responder: su vida, durante estos últimos tiempos sobre todo, no había tenido nada de muy meritorio. A decir verdad, sabía hablar fluidamente el inglés, el francés y el alemán; su ropa blanca, sus trajes, sus corbatas y sus pasadores procedían siempre de los primeros proveedores; pero, incluso a sus propios ojos, eso no podía constituir la prueba evidente de una superioridad manifiesta. Y sin embargo, tenía el convencimiento profundo de esta superioridad; consideraba todos los homenajes recibidos como cosa que se le debía, y habría tenido como afrenta no recibirlos. Justamente una afrenta de este tipo le aguardaba en la sala de los jurados. Entre éstos se encontraba un tal Peter Guerassimovitch (Nejludov nunca había sabido su nombre de familia y poco le importaba), al que conocía porque aquel hombre había sido en otros tiempos preceptor de los hijos de su hermana. Después, había terminado sus estudios y actualmente era profesor en el liceo. Nejludov lo había encontrado siempre insoportable, a causa de su familiaridad, de su risa llena de suficiencia y sobre todo de su «vulgaridad», según la palabra empleada por la hermana de Nejludov.
-¡Ah, también la suerte lo ha designado a usted! -dijo el otro, avanzando hacia él con una risa espesa
-¿Y no se ha hecho usted dispensar?
-Nunca he pensado en obtener una dispensa -replicó secamente Nejludov.
-¡Ah...! Es verdaderamente un hermoso rasgo de valor cívico. Pero ya verá usted el hambre que va a pasar sin tener tampoco la posibilidad de dormir -replicó el profesor acentuando su risa.
«He aquí- pensó Nejludov -un hijo de pope que pronto me va a tutear.» y le dio a su rostro una expresión tan sombría como si acabara de enterarse de la muerte de todos sus parientes; tras lo cual volvió la espalda a Peter Guerassimovitch y se dirigió hacia un grupo formado alrededor de un personaje de alta estatura, rasurado, de lo más representativo, y que peroraba con animación. Este personaje refería un proceso que se juzgaba actualmente en la sala de lo civil, y hablaba de él como si conociese todos los entresijos del asunto, designando por sus nombres de pila a jueces y abogados. Se empeñaba particularmente en demostrar la dirección maravillosa dada a los debates por un abogado famoso, tanto que la parte contraria, una anciana señora, perdería su causa con toda seguridad, aun teniendo cien veces razón.
-¡Un abogado de genio! -exclamó.
Se le escuchaba con respeto, y algunos jurados que trataban de decir algo se veían interrumpidos en seguida, ya que sólo él tenía la pretensión de saber con certeza lo que se ventilaba.
Aunque había llegado con retraso al Palacio de Justicia, Nejludov tuvo que resignarse a una espera prolongada en la sala del jurado. Se aguardaba, para abrir la vista, la llegada de uno de los miembros del tribunal que faltaba.