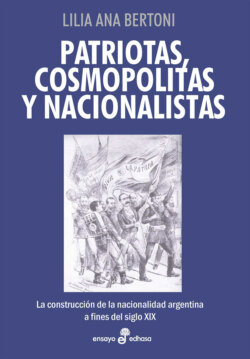Читать книгу Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas - Lilia Ana Bertoni - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Una “più grande Italia al Plata”
ОглавлениеEstos problemas se complicaron con los derivados de la orientación de la política exterior de las naciones europeas, y de Italia en particular; según temían algunos podía llegar a amenazar el reconocimiento internacional de la Argentina como Estado independiente y plenamente soberano. También había dudas sobre la repercusión de los proyectos expansionistas sobre los residentes extranjeros.
Este problema fue denunciado tempranamente por Sarmiento, preocupado por el tono de las deliberaciones en el Congreso Pedagógico Italiano que sesionó en Buenos Aires en 1881, y por el eco que estas discusiones tuvieron en diarios como La Patria Italiana y L’Operaio Italiano. En una serie de artículos confesó su asombro por la pretensión de que las escuelas italianas en el Río de la Plata fueran un instrumento de formación de la nacionalidad italiana.24 Expresó a la vez su preocupación por la relación de esas aspiraciones con una idea que iba ganando fuerza en Europa, según la cual los grupos de connacionales residentes en el extranjero formaban “colonias”, a partir de las cuales era posible organizar reclamos y fundar derechos de autonomía.
La idea de otra Italia fuera de Italia, en el Río de la Plata, se basaba en la existencia de una colectividad numerosa y económicamente poderosa, que conservaba su fuerza cultural y era capaz de influir sobre el elemento local y hasta predominar en él.25 El mantenimiento de la cultura italiana en el Plata, especialmente de la lengua, y la vinculación efectiva de los residentes con la madre patria, se convirtieron en condición de su existencia. Las escuelas italianas adquirían, por lo tanto, una importancia decisiva. Esta concepción, que cobró fuerza desde los años ochenta a medida que creció el impulso expansivo imperialista, se reforzó –a los ojos de algunos grupos dirigentes locales– por el comportamiento de los inmigrantes, indiferentes a la naturalización y a la ciudadanía, y en consecuencia reacios a una integración completa a la vida de su nuevo país.
Estos recelos se alimentaron con el conflicto que estalló en Montevideo en marzo y abril de 1882. Dos italianos, que habían estado detenidos por el gobierno uruguayo, declararon ante la legación italiana haber sufrido torturas. El vicecónsul inició una reclamación diplomática y solicitó el auxilio de la Marina de Guerra de su nación, que respondió de inmediato al llamado, sin haber apelado previamente a la Justicia local: los dos italianos se refugiaron en un barco de guerra, frente al puerto de Montevideo. La situación se agravó por las protestas indignadas de los residentes italianos. El asunto amenazó convertirse en un serio conflicto internacional, que se evitó por la eficaz intervención del barón Cova, plenipotenciario italiano ante el gobierno argentino, quien ordenó al capitán del barco de guerra abstenerse de actuar. Pese al feliz desenlace, Sarmiento advirtió sobre la trascendencia del problema:
La mayor parte de nuestros diarios ha aceptado la acción diplomática en el asunto creyendo que estaba comprometida sólo la humanidad […] No es […] cuestión de humanidad como pareció a todos al principio, es cuestión de derecho público, de respeto a las formas de todo gobierno, es en fin, causa americana, en cuanto puede reducirse a un acto que puede repetirse en cualquier pequeño Estado sudamericano.26
Sobre esto advertía también la propia experiencia. En el pasado, los reclamos originados en los derechos de los residentes extranjeros o en el de sus empresas y negocios habían resultado en bloqueos o emplazamientos de las flotas de guerra de los países europeos reclamantes. Sarmiento, muy atento a las recientes intervenciones europeas para garantizar los intereses de sus connacionales –en este caso de Alemania en Africa–, sostenía: “en un tiempo dado los países colonizados, vendrán a ser de hecho provincias alemanas”; y agregaba: “esto lo han hecho otras veces los ingleses para apoderarse sin título de las islas Falkland, ¿por qué no lo haría la Italia?”.27 Esa política expansionista unía el ejercicio del derecho de la fuerza, propio del auge de la Realpolitik, al de la legitimidad otorgada por la nacionalidad. Las anexiones se fundamentaban sosteniendo que los grupos de connacionales emigrados e instalados en cualquier lugar fuera de Europa, siempre que no fuera una nación plenamente reconocida, constituían una nacionalidad con derecho a la autodeterminación; o bien se decía que un territorio poblado por connacionales generaba derechos de anexión para la nación potencia a la que aquéllos pertenecían por origen.
Se trataba, en realidad, de un principio nuevo. Hacia 1830 había comenzado a aparecer en la escena política europea una concepción de nación, afín con la sensibilidad romántica, que era diferente a la consagrada por la Revolución Francesa, y también distinta a la más vieja formulada por el derecho de gentes.28 Entroncaba con la tradición de ideas que a fines del siglo XVIII se constituyó en reacción a los principios de la Ilustración y del liberalismo.29 En contraposición con el universalismo, se valoró la singularidad cultural de un pueblo. Johann G. Fichte definió la nación como una entidad cultural y propuso a los alemanes, durante la ocupación francesa de Prusia, un programa de educación nacional y exaltación de la cultura alemana cuya singularidad estaba en la lengua, viva y creadora, que penetraba toda la vida del pueblo alemán.30 Esta concepción se desarrolló en los trabajos de artistas, ensayistas y políticos. El pueblo-nación fue concebido como un ser vivo o espíritu que mantiene constante su esencia a través del tiempo; superior a los individuos e independiente de sus decisiones, se revelaba a través de la lengua, las costumbres y los mitos transmitidos de generación en generación.31
Estas ideas tuvieron influencia en pensadores y en divulgadores. La idea de nacionalidad se fue conformando tanto al calor de las adhesiones entusiastas que despertaron la difusión de los ideales revolucionarios y las conquistas napoleónicas como de las reacciones adversas que suscitaron. Tuvo éxito entre quienes aspiraban a “liberar a los pueblos” y a constituir nuevas naciones rechazando el reparto de tierras y pueblos dispuesto por el Congreso de Viena, y así la descripción de nacionalidad se transformó en el sustento de programas políticos. Se difundió por toda Europa de la mano de los movimientos revolucionarios y nacionalistas; cobró importancia en Italia, donde la fragmentación en múltiples Estados bajo dominio extranjero tan distante del modelo de Estado-nación obligaba a quienes buscaban la unidad y la independencia a utilizar una construcción ideológica contundente que operara como principio legitimador.
Con la formulación de Pasquale Stanislao Mancini la nacionalidad se convirtió en una fundamentación para el nuevo Estado italiano. Desde la cátedra de la Universidad de Turín, hacia 1850, formuló la teoría –incorporada con su nombre al derecho internacional privado– según la cual la nacionalidad misma es una persona jurídica. La tradición del derecho natural y de gentes, imperante hasta entonces, reconocía a los Estados esa condición de personas jurídicas. Mancini, por el contrario, afirmó: “En la génesis de los derechos internacionales, la nación y no el Estado, representa la unidad elemental”.32 La nación –que en esta concepción es equivalente a la nacionalidad y anterior al Estado– era el conjunto de hombres que tenían en común la raza, la lengua, las costumbres, la historia, las tradiciones y que, además, habían logrado una “conciencia de la nacionalidad”. Se explicaba como “el sentimiento que ella [la nación] adquiere de sí misma y que la hace capaz de constituirse por dentro y de manifestarse por fuera”.33 Desde este punto de vista, podía entenderse que los grandes conjuntos inmigratorios que se mantenían extranjeros en sus nuevos lugares de residencia, y que conservaban los rasgos culturales que –como la lengua– definían la nacionalidad, constituían parte de la nación de origen.
En la Argentina, parecía confirmar esta idea la abrumadora tendencia de los extranjeros a no naturalizarse; esto permitía a los hijos nacidos en la Argentina conservar la nacionalidad de sus padres, una cuestión sobre la cual la Argentina y varios de los países de emigración aplicaban criterios opuestos.34 Esos hijos, reclamados como propios por las naciones de origen y educados en otros idiomas, desarrollaban una adhesión a otras patrias y adquirían conciencia de otra nacionalidad, mientras que en el país la propia nacionalidad se diluía cada vez más, a medida que aquéllas cobraban fuerza. Esto le planteaba al país una situación de vulnerabilidad potencial. Por una parte, emergieron temores de fragmentación interna, por la amenazante consolidación de enclaves de otras nacionalidades. Estos podían usarse para respaldar la intervención de potencias metropolitanas, con el pretexto de defender los derechos de sus connacionales, avasallados por los gobiernos locales; enojosos reclamos de este tipo se repitieron con frecuencia en esos años. Al mismo tiempo, la existencia de otras nacionalidades atentaba contra la unidad cultural propia de una verdadera nacionalidad; se temía que la República Argentina fuera vista como una nación en formación; o, peor aún, como res nullius y no como una verdadera nación.
Esta nueva concepción de la nacionalidad, utilizada en una época de expansión colonialista, tenía una consecuencia: en el exterior los extranjeros continuaban siendo sus portadores, la transmitían a sus hijos, y consecuentemente podían ser considerados parte de ella más allá de sus fronteras. Precisamente por entonces comenzaba la etapa más intensa de las migraciones internacionales y de la febril actividad colonialista en todo el mundo. Se desató una inusitada competencia entre las naciones potencias que modificó las pautas de las relaciones entre los Estados.
Hasta mediados del siglo XIX había predominado en el sistema internacional el criterio del equilibrio de poder en el llamado Concierto de las Naciones. Luego de la caída de Napoleón, en el Congreso de Viena se reordenó el mapa de Europa, atendiendo al equilibrio entre las potencias y con indiferencia de los criterios de homogeneidad étnica o cultural, de algún principio de nacionalidad o de autodeterminación de los pueblos. Se retomó la tradición del derecho de gentes del siglo XVIII, que en la teoría reconocía derechos semejantes a todos los Estados soberanos más allá de sus dimensiones, y suponía que era posible una coexistencia armónica entre ellos, en tanto la tensión entre los intereses opuestos impidiera el predominio neto de uno.35
Sin embargo, el sistema de Viena no sobrevivió a la ola revolucionaria de 1848 y al estallido de la guerra de Crimea en 1854. En los años siguientes se alteró el equilibrio de poder en Europa y, como resultado de la exitosa Realpolitik de Cavour y Bismarck, se crearon dos nuevos Estados, Italia y Alemania. La vieja legitimidad fue perdiendo sentido y la política internacional se basó cada vez más en la fuerza. Si bien las nuevas naciones fueron creadas por los Estados, lograron suscitar un entusiasta apoyo popular, dieron vuelo al principio de la nacionalidad y alentaron los ideales de autodeterminación de los pueblos.
El criterio de la nacionalidad cobró un enorme prestigio: la constitución del nuevo Estado italiano se había respaldado en él y el Estado alemán fundó en ese mismo principio la anexión de Alsacia y Lorena luego de vencer a Francia en 1870. En los años siguientes y hasta la Gran Guerra, el prestigio del principio de nacionalidad no cesó de crecer; los movimientos nacionalistas se multiplicaron en Europa, particularmente en los Balcanes y en los imperios plurilingües de Austria-Hungría y Rusia, alentando movimientos separatistas, pero emergieron también en la compleja vida política de las naciones del oeste europeo.
En la política internacional fueron relegados los tradicionales principios universales heredados del siglo XVIII, así como la idea de una posible convivencia pacífica de las naciones.36 El antiguo principio del equilibrio no fue reemplazado por otro, excepto el obligado reconocimiento del derecho del más fuerte, ejercido por la nación más poderosa, y la idea, progresivamente aceptada, de que el poder conlleva su propia legitimidad. A la imagen de la armonía entre los Estados se fue superponiendo otra: el ámbito internacional era un terreno de disputa donde se dirimía la superioridad sin más reglas que la fuerza, mientras que el objetivo de una nación-potencia era alcanzar la dominación más amplia posible.
Aunque las ideas pacifistas no desaparecieron, resultaron fortalecidas las posturas defensivas y nacionalistas que parecieron las más adecuadas para interpretar el funcionamiento del mundo y la economía. Se afirmaron las formas económicas monopólicas y las naciones combinaron una competencia agresiva con un cerrado proteccionismo. Perdida la confianza en los viejos valores, las clases poseedoras se volcaron entusiastas a respaldar la agresiva conquista de mercados y de zonas de influencia, las políticas armamentistas y las conquistas territoriales. Por su parte, los gobiernos fueron más sensibles a las demandas de éxito y gloria nacional, en tanto sectores cada vez más amplios de la población participaban en la política y eran sensibles a esos logros. El potencial industrial y la posesión de colonias se convirtieron en los rasgos que definían el perfil de una nación-potencia.
La rivalidad se acentuó con la incorporación de las nuevas potencias recientemente unificadas, ávidas por obtener su parte en el reparto colonial y descontar la ventaja que les llevaban las más antiguas.37 Por razones de prestigio, Italia necesitaba poseer territorios coloniales. En 1885 –recordado como el “año del ardimiento”– la ocupación de Massaua generó un enorme entusiasmo. La interpelación al ministro de Relaciones Exteriores del Reino, Pasquale Stanislao Mancini, originó, con motivo del envío de la expedición militar a Massaua, un debate sobre el rumbo deseable para la política colonial, que se extendió a los diarios y revistas especializadas.38 Si todos reconocían la importancia de la posesión de colonias, especialmente para una nación que pretendía alcanzar el nivel de potencia, muchos rechazaban que se recurriera a las intervenciones armadas. Según una vieja idea –vinculada a la expansión comercial genovesa de las décadas anteriores– podían formarse colonias libres, “espontáneas”, es decir surgidas de la iniciativa pacífica y privada de los emigrantes; la idea se fortaleció por la aversión profunda de la opinión pública a las conquistas violentas y a los sacrificios en dinero que representaban las colonias “políticas”. Se sostuvo que en realidad Italia ya poseía excelentes exponentes de esas colonias “espontáneas” en América, especialmente en la Argentina y el Uruguay, y que sus resultados habían sido altamente beneficiosos para Italia.
En ese contexto apareció en el Giornale degli Economisti un artículo de Girolamo Boccardo, prestigioso economista y senador del Reino, que rápidamente se conoció en la Argentina, generando un fuerte malestar.39 Boccardo aconsejaba a su gobierno una acción más directa en sus “colonias” espontáneas en el Río de la Plata. El autor entendía por “colonia” el establecimiento de una población que conservaba relaciones de amistad y sujeción con el país nativo, el que en relación con aquélla denominábase “metrópoli” o “madre patria”. La distinguía de la “emigración”, fenómeno individual, y también de la “conquista”, que era la ocupación violenta del territorio de otra nación y el sometimiento de sus habitantes: “la emigración y la conquista pueden ser medios de colonización pero no son colonias”.40 La razón que hasta entonces había impedido al gobierno italiano aprovechar su excepcional situación le resultaba enigmática, “tratándose de Estados irremediablemente mal constituidos, devorados por la anarquía, donde las autoridades locales son notoriamente incapaces de ofrecer a las clases trabajadoras las condiciones regulares de orden y de vida que ellas necesitan”.41 Boccardo lamenta que Italia sea la única entre las grandes potencias europeas que “no posee ni una pulgada de territorio en el Nuevo Mundo” –a pesar de haber sido italianos los grandes descubridores de América–, mientras existiría una vasta provincia de italianos allá sobre los márgenes del Plata y sus afluentes, donde “nuestros conciudadanos que la habitan terminarán por olvidar hasta su misma lengua”. A ellos, a diferencia de lo ocurrido en otras colonias, les ha faltado:
la acción directa, vigilante, activa del gobierno. Extender esta acción hasta la ocupación, hasta la toma de posesión cuya oportunidad no se hará esperar no nos parece pues que se trata de expansión artificial sino de la consagración natural de un hecho del ejercicio, de un derecho creado por el trabajo y la virtud de muchas generaciones de nuestros conciudadanos. Y se podrá comparar la importancia comercial y política de una colonia en el Plata con la posesión de un centenar de kilómetros de costa insalubre.42
El senador Boccardo aconsejó a su gobierno “consagrarse con asiduidad y constancia al estudio y a la solución de este problema: dirigir nuestra expansión colonial hacia donde la llaman espontáneamente los verdaderos intereses y las tradiciones del país”. Este consejo, brindado al gobierno italiano por una figura de prestigio, resultaba inquietante en la Argentina: aunque fuera sólo una opinión, nadie podía garantizar que en una etapa de entusiasmo colonialista no se convirtiera en proyecto. Para tranquilizar a la opinión pública, el ministro de Relaciones Exteriores argentino sostuvo en 1885 que “los escritos del senador Boccardo incitando al gobierno italiano a colonizar la América del Sur que han visto la luz en muchos diarios europeos trajeron a nuestro país ciertas alarmas que son por muchos motivos completamente infundadas”.43
Aunque algunos italianos, funcionarios e intelectuales podían ser receptivos a este mensaje, responder a él no era la posición más conveniente para la mayoría de los residentes. Así opinaba B. Bossi, que había regresado a Italia luego de residir 52 años en América, y se presentaba como “un italiano independiente, que rechaza y combate la doctrina del oportunismo”.44 Según Bossi, el profesor Boccardo “aconseja a nuestro gobierno una inmoralidad, una injusticia, una imposibilidad”, resultado de su ignorancia de la realidad, de la historia de la Argentina y de los otros Estados americanos. Bossi quería disipar los errores planteados por Boccardo, ayudar a las relaciones armoniosas entre los dos países y proteger “los intereses de los italianos que habitan en América, para evitar a nuestra colonia serios disgustos que podrían derivarse del imprudente consejo que da a nuestro gobierno”. Por eso llamó la atención sobre “la condición de los italianos en los otros países americanos si se admitiese que basta la existencia de los colonos para crear este nuevo derecho de la fuerza tomando posesión bajo el auspicio de los cañones de las naves acorazadas”, así como los grandes perjuicios que traería a Italia el regreso a la patria de dos millones de emigrantes y la pérdida de las cuantiosas remesas que éstos envían mensualmente a sus familias. Además, explica Bossi, “nuestra colonia en la República Argentina […] está compuesta de variados elementos muy heterogéneos” y no todos ellos son bien vistos”.45 Para el periodista italiano Angelo Rigoni Stern, que viajó por el país ese año, el consejo del senador Boccardo había “desatado una penosa impresión especialmente en la colonia italiana en Buenos Aires, cuyos hijos son argentinos y aunque así no lo fueran saben perfectamente que la República Argentina no cedería a una ocupación extranjera, de ningún modo, ni por cualquier pretexto”.46
Las argumentaciones de Boccardo fueron rebatidas primero por Pedro S. Lamas y más tarde por Adolfo Saldías. Lamas publicó en París un folleto para denunciar y refutar los argumentos de Boccardo, intervenir en el debate europeo y disipar posibles intenciones de intervención, poniendo de manifiesto las preocupaciones del momento. Basándose en testimonios de personajes insospechables para los italianos como Edmundo de Amicis, estableció que la corriente espontánea de inmigrantes hacia la Argentina se originaba en las libertades y garantías de que gozaban los inmigrantes, unidas a la prosperidad del país. Según Lamas, Boccardo exageraba sobre el número de residentes italianos, sobre el que se fundaban los proyectos de absorción territorial: si bien la colectividad italiana, con unos 300.000 residentes, era la más numerosa, el conjunto de los inmigrantes de otras procedencias la superaba, y bastaban “ellos solos, en la hipótesis fantástica y original de un levantamiento general, para vencer a los colonos italianos que Boccardo en su optimismo singular considera como los auxiliares de su proyecto de conquista”.47 Es significativa la interpretación que hace Lamas de esta parte de la argumentación de Boccardo, alertando sobre la posibilidad de un levantamiento general de los colonos italianos, compartida por muchos miembros de la elite política: probablemente ese fantasma estuvo presente durante la movilización política iniciada con la Revolución del Noventa, cuando los extranjeros emergieron con fuerza en la vida política.
A pesar de que cotidianamente había noticias de la expansión colonialista en el mundo, es poco probable que las mentes más serenas creyeran que el Reino de Italia quisiera aplicar la propuesta de Boccardo en el Río de la Plata. No obstante, era palpable la influencia que podía tener entre los residentes italianos, alimentando reivindicaciones que, sin llegar al extremo de un planteo separatista, los impulsaran al menos a buscar un protagonismo político y a disputar el liderazgo con las elites locales.
El otro argumento de peso que esgrimió Pedro Lamas era la existencia, en las márgenes del Plata, de:
una verdadera nacionalidad, con todos sus caracteres de existencia, de homogeneidad, de fuerza moral y psíquica; el sentimiento de solidaridad, las tradiciones, derrotas y triunfos que marcan en la historia los esfuerzos por conquistar la independencia y la libertad; los grandes hombres, ídolos del pueblo, e inclusive los escritores, los poetas que han cantado los grandes dolores como los acontecimientos gloriosos de la patria.48
A los fundamentos tradicionales de la soberanía argentina Lamas agregaba la existencia de “una verdadera nacionalidad”. Era un argumento irrebatible para Italia, pero a la vez subrayaba otro de los fantasmas de la elite: esa “nacionalidad argentina” esgrimida por Lamas para refutar las pretensiones italianas era la que, precisamente en esos años, se descubría en proceso de disgregación.
En la argumentación de Lamas, esa “nacionalidad del Plata” debía promover la resistencia local a los intentos italianos y suscitar el apoyo de los otros Estados americanos, que se sentirían amenazados en su existencia. En virtud de la doctrina Monroe, también Estados Unidos respaldaría a la Argentina, y por último las otras potencias europeas, con intereses en la Argentina mucho mayores que los de Italia, impedirían este intento. Italia fracasaría, y además sus intereses comerciales sufrirían cuantiosas pérdidas. Según Lamas, si el artículo de Boccardo sublevara seriamente la opinión en Italia, “creemos se reproducirá, por fuerza, en el Plata el American Party, que combate calurosamente en los Estados Unidos las leyes muy liberales en favor de los extranjeros […] contra las cuales […] ciudadanos eminentes se pronuncian abiertamente”.49
Lamas concluye con una advertencia al gobierno italiano: un conflicto que entorpeciera la relaciones mutuas perjudicaría tanto como el rechazo de sus emigrantes; si bien “no aconsejamos a nuestros gobiernos del Plata llegar a esos extremos […] sí pensamos que harían bien en hacer respetar estrictamente nuestras leyes constitucionales, y prohibir la introducción de vagabundos, de viciosos y de criminales reconocidos”.50
El artículo de Lamas fue leído y discutido con interés y sus argumentos circularon entre quienes se preocupaban por los nuevos problemas de la sociedad; puntos centrales de la refutación de Lamas parecen haber contribuido a definir algunas de las líneas de acción emprendidas para enfrentarlos.
De todas maneras, los recelos locales aumentaron por las agresivas actitudes de la política exterior italiana: en 1885 el ministro Del Viso debió pedir explicaciones al ministro italiano, conde Robilant, “con motivo de las palabras pronunciadas” por el diputado Roux “en el Parlamento que se reputaron desaprensivas para la dignidad de la república”.51
Otros temores se sumaron, contribuyendo a crear un clima de acechanzas para la Argentina. Las cuestiones con los países europeos de emigración, sobre los cuales se estaba en alerta,52 operaron sobre una opinión sensibilizada por las perspectivas de guerra con Chile y con otros países limítrofes. Según Bernardo de Irigoyen, que fue canciller del presidente Roca, los derechos argentinos en las zonas limítrofes habían sido amenazados en la década de 1870.53 Ernesto Quesada recordaba que la Nueva Revista de Buenos Aires había sido fundada para “estudiar el derecho internacional público latinoamericano, especialmente examinando las cuestiones pendientes entre las diversas naciones de la América”.54 Si bien las posibilidades de guerra eran remotas, habían excitado la sensibilidad en torno a las cuestiones vinculadas con la soberanía nacional.55 A ello se agregó una fuerte suspicacia por la política expansionista de los Estados Unidos y sus ambiciones hegemónicas en el continente americano, acerca de las cuales ponía sobre aviso en 1886 Ernesto Quesada.56 Para sacar de su error a la opinión pública, que “parece mostrarse cada vez más favorable a las tendencias yankees”, advertía que la tradicional política de no intervención de aquel país había cambiado y que se iniciaba una nueva política –como algunos han empezado a llamarla– “del destino manifiesto de los Estados Unidos”, país lanzado tras la crisis de 1873 a la conquista de nuevos mercados. Por ello es que buscan crear una Unión Aduanera Americana, que indudablemente será hegemonizada por el coloso americano.57 Quesada estaba convencido de que en un futuro cercano “los intereses más vitales de la Europa y de los Estados Unidos” comenzarían a encontrarse “en pugna abierta” en los mercados de América Latina: un nuevo peligro se abriría entonces en el horizonte de la nación. Todo ello contribuía a fortalecer la convicción de que la soberanía de la nación estaba amenazada.
Este clima de amenazas era simultáneo con la eclosión del problema inmigratorio, impulsado por la política de promoción de la inmigración seguida por Juárez Celman, que provocó esa sensación de inundación. No obstante, nadie dudaba de que la inmigración debía seguir siendo propiciada, pues de ello dependía el éxito del proceso emprendido. El mismo Quesada, al advertir sobre los riesgos del nuevo expansionismo norteamericano, observó que aquel país cerraba “sus puertas a la inmigración en general”, y que “el Río de la Plata, pues, fatalmente tendrá que ser el punto a donde se dirija la emigración europea, y apenas se establezca regularmente esa corriente, a la vuelta de pocos años, este país asombrará al mundo con sus progresos maravillosos!”. En Quesada aparece tempranamente una peculiar combinación de actitudes, que será característica de muchos otros políticos en torno al cambio de siglo: una posición alerta y defensiva de lo nacional, muy temerosa del avance extranjero –particularmente anglosajón–, combinada con una fe en la grandeza futura del país, más allá de todo correlato con la realidad. Quesada concluía aquellas observaciones con una rotunda manifestación de optimismo: “Este país está, pues, llamado a ser, dentro de poco, un gigante”.