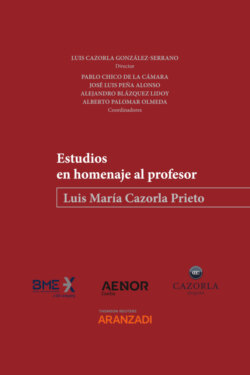Читать книгу Estudios en homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto - Luis Cazorla González-Serrano - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO Y LETRADO MAYOR DE LAS CORTES
ОглавлениеAl iniciarse la segunda Legislatura constitucional, tras las elecciones de octubre de 1982, ganadas por el Partido Socialista, (la tercera de Cazorla, contando la constituyente), la Mesa del Congreso nombró inmediatamente a Luis María Cazorla, por unanimidad, Secretario General del Congreso, a propuesta del nuevo Presidente, Gregorio Peces-Barba. El 18 de noviembre se había celebrado la sesión constitutiva de la Legislatura, en la que se eligió al Presidente y a la Mesa, y, al día siguiente, 19 de noviembre, la Mesa elegía a Cazorla nuevo Secretario General, quien, en tal condición asistió ya a las primeras sesiones del Congreso de la Legislatura, que fueron la solemne Sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada en el Palacio de las Cortes el jueves 25 de noviembre de 1982, con motivo de la apertura de la Legislatura y presidida por el Rey Juan Carlos I y las sesiones de la primera investidura de Felipe González como Presidente del Gobierno (30 de noviembre y 1 de diciembre de 1982).
A este Secretario General tan joven, de treintaiún años11, le encomendó el Presidente como misión principal, según rememoró luego Peces-Barba en su libro “La democracia en España”12, la reorganización y modernización de los servicios administrativos de la Cámara, la elaboración del Estatuto del Personal, y la elaboración del Reglamento de Cortes Generales. En ejecución de esa encomienda, si en la constituyente y en la primera Legislatura hubo de hacerse magia improvisando una organización y un régimen jurídico que permitió poner los cimientos para funcionar democráticamente, y, entre otras cosas, elaborar una Constitución, aprobar los reglamentos de Congreso y Senado y elaborar las primeras leyes de desarrollo constitucional, en esta segunda Legislatura, bajo el liderazgo de Cazorla, se asentó en el Congreso la estructura de una Secretaria General, dotada de una régimen jurídico y una organización que se ha perpetuado en el tiempo en lo fundamental, sin perjuicio de las lógicas modificaciones de las siguientes casi cuatro décadas. Proporcionándose con ello a nuestro Poder Legislativo un soporte administrativo muy sólido y sostenible, a pesar de haberse tenido que apoyar siempre en unos medios personales y materiales que, en su tamaño, nada tienen que ver con las enormes estructuras administrativas del Poder Ejecutivo y de tantos organismos públicos estatales y autonómicos.
Por esta tarea, años después dedicó Peces-Barba a Cazorla, en el libro mencionado, con plena justicia, el siguiente reconocimiento: “persona capaz, competente y con ideas. No me equivoqué… sirvió con lealtad y buen criterio a la causa del fortalecimiento del parlamento”. Lo hizo como Secretario General del Congreso entre noviembre de 1982 y septiembre de 1988, pero también, a partir de 15 de julio de 1983, como Letrado Mayor de las Cortes Generales, cargo que simultaneó además con la tarea de Secretario de la Junta Electoral Central, que se atribuyó al Letrado Mayor de las Cortes a partir de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales y que hoy corresponde al Secretario General del Congreso desde lo establecido en 1985 en el artículo 9.6 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
No está de más recordar que la autonomía del Parlamento, tradicionalmente reivindicada frente a los monarcas y que hoy opera frente al todopoderoso Poder Ejecutivo, constituye uno de los elementos centrales de nuestro sistema constitucional. Tanto en su faceta de autonomía normativa, como financiera, organizativa, de personal de apoyo y administrativa. Por ello, es fundamental que las Cámaras tengan capacidad para ejercer solventemente su propia gestión, con su propio presupuesto, sus propios medios materiales, sus propios locales, su propio personal y su propia organización administrativa. Y es no menos esencial que la administración parlamentaria sea independiente de cualquier otra administración y también de los partidos políticos, para ejercer en la sede institucional del pluralismo democrático su tarea de asesoramiento y apoyo a los distintos órganos de la Cámara, de gestión administrativa y financiera ordinaria, de la gestión de las relaciones institucionales nacionales o internacionales, de los servicios documentales, de la elaboración de estudios, del funcionamiento de los medios materiales y nuevas tecnologías, del servicio de prensa, de la defensa jurídica de las Cámaras, etc.
Por todo ello, la edificación en aquellos años del soporte para el pleno despliegue de la autonomía parlamentaria y, en definitiva, para un funcionamiento estructurado y estable del Parlamento como institución, al margen de la política, puede ser calificada sin exageración de trascendental, constitucionalmente hablando. Tanto en la dimensión jurídico parlamentaria (piénsese en el buen asesoramiento independiente y apoyo a las Ponencias, las Comisiones, las Presidencias, las Mesas, la Junta de Portavoces o el Pleno), como en su vertiente estrictamente administrativa.
El propio Cazorla he dejado testimonio de todo ello, recordando a su vez al Presidente Peces-Barba: “la gran tarea que él quería hacer y que me encomendó era organizar la Secretaría General de la administración parlamentaria… y, en poco tiempo hay una estructura de la Secretaría General, una norma que estructura este órgano administrativo, creando las Direcciones, las Secretarías Generales Adjuntas, y creando la planta de una administración parlamentaria con todos sus rangos: gobierno interior, intervención, asistencia técnico-parlamentaria, estudios; es decir, lo que pervive hoy”13.
Los hitos básicos de ese proceso fueron, en efecto, las Normas sobre organización de la Secretaría General, aprobadas por la Mesa del Congreso el 30 de noviembre de 1982, el primer Estatuto del Personal de las Cortes Generales, aprobado en la reunión conjunta de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 23 de junio de 1983, la Instrucción sobre funciones de los Letrados adscritos a las Comisiones Permanentes Legislativas, de 14 de diciembre de 1982, las Normas del Congreso para el personal eventual, aprobadas el 28 de diciembre de 1982, y numerosas normas de desarrollo para el funcionamiento de diversos servicios como las Normas sobre los servicios documentales a prestar por la Dirección de Estudios y Documentación, de 20 de diciembre de 1983, la Instrucción de funcionamiento del Archivo, de 4 de julio de 1984, la Resolución sobre el régimen de asesoramiento técnico-jurídico a las Comisiones, de 17 de febrero de 1985, las Normas sobre organización de la Dirección de Estudios y Documentación, de 9 de enero de 1986, o la Norma sobre Gestión de Publicaciones (de 7 de mayo de 1986.
En materia financiera, a la llegada de Cazorla estaban ya en vigor las fundamentales Normas de contratación de obligaciones, ordenación y fiscalización del gasto y ordenación de pagos, aprobadas por las Mesas del Congreso y del Senado el 26 de enero de 1982, pero ahora se complementaron con el no menos básico Acuerdo de la Mesa del Congreso de 16 de febrero de 1983, por el que se creó la Junta de Contratación de Obras, Servicios y Suministros (y luego, como órgano delegado de la misma, la Junta de adquisiciones de material bibliográfico creada el 16-10-84). Normas de gestión económica cuya importancia y significación para las Cámaras se acredita por el hecho de su vigencia continuada y pacífica prácticamente hasta la fecha (solo han sido sustituidas parcialmente en 2016).
Junto a este corpus normativo, tendría que reseñar aquí también numerosos acuerdos que igualmente han pervivido en el tiempo, desde la delegación de firma en el Secretario General para agilizar al máximo la publicación de todo en el Boletín Oficial, a la creación de diversos índices en la crecientemente copiosa relación de asuntos a examinar por la Mesa, permitiendo a esta dedicarse a examinar con el mayor detenimiento los más necesitados de atención (fundamentalmente los recogidos en el llamado índice rojo). Si a todo ello se une que en esos años se hizo lo preciso para poder iniciar el nuevo edificio del Congreso y que se dieron los primeros pasos para la informatización del trabajo parlamentario, puede tenerse una idea bastante completa de la dimensión de lo realizado y de la importancia de los trabajos dirigidos por el Secretario General Cazorla.
Puedo dar fe de ello en primera persona porque participé en su equipo de dirección durante su etapa final y porque, del mismo modo que a Cazorla le correspondió semejante tarea, tras la meritoria y comprometida puesta en marcha inicial de nuestro bicameralismo democrático por los Secretarios Rubio Llorente, Pérez Serrano Jaúregui, y Pérez Dobón, a mí me correspondió continuar la obra de Cazorla, que, como su sucesor en el cargo de Secretario General, siempre con su apoyo, me esforcé en consolidar y completar. De hecho, al culminarse, ya bajo mi responsabilidad, la negociación sobre las plan-tillas correspondientes a la estructura que Cazorla dejó implantada, pudieron aprobarse el 26 de junio de 1989 las Normas Comunes para la elaboración de las Plantillas de Congreso y Senado, las primeras Plantillas Orgánicas de Congreso y Senado, y el nuevo Estatuto del Personal y las Nuevas normas sobre organización de la Secretaría General adaptadas a dichas plantillas, así, como las nuevas Normas (de 27 de junio) sobre el régimen de asesoramiento de los Letrados a las Comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Pero no es posible finalizar la reseña de este brillante y apasionante sexenio sin añadir que el peso de Cazorla Prieto no fue solo administrativo. Podría acreditarse con numerosos testimonios sobre su autoridad bien ganada como Secretario General y como Letrado Mayor de las Cortes. Lo resumo en su participación protagónica en actos de los que los Diarios de Sesiones han dejado ya constancia imborrable para la historia de España.
Por ejemplo, su intervención como Letrado Mayor en la sesión extraordinaria y solemne, presidida por el Rey Juan Carlos 1, celebrada por las Cortes Generales en el Palacio del Congreso, el lunes 5 de diciembre de 1983, en homenaje a los Diputados y Senadores de las Cortes Constituyentes. Sesión en la que dio lectura al acuerdo de las Mesas del Congreso y del Senado, de 11 de noviembre de 1983, que acordaron reconocer a los Diputados y Senadores constituyentes su trabajo al servicio de España y su meritoria participación en el proceso que hizo posible la elaboración de la Constitución de 1978.
O, muy principalmente, la lectura del acuerdo del Gobierno, remitido al Presidente del Congreso por el Presidente del Gobierno Felipe González, con la que se abrió la sesión solemne celebrada por las Cortes Generales el día 30 de enero de 1986, ante Su Majestad el Rey Juan Carlos 1, en el Palacio del Congreso, con motivo del juramento de la Constitución por Su Alteza Real el Príncipe Heredero de la Corona, don Felipe de Borbón y Grecia. Palabras que merece la pena reproducir del diario de Sesiones, por su valor histórico:
“El señor LETRADO MAYOR DE LAS CORTES GENERALES (Cazorla Prieto): Dice así: Excelentísimo señor: Comunico a V. E. que el Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de diciembre de 1985, adoptó el Acuerdo siguiente: El día 30 de enero de 1986, Su Alteza Real don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe Heredero, ha alcanzado la mayoría de edad, tal como ha sido certificado, a instancias del Presidente del Gobierno, por el Ministro de Justicia en su calidad de encargado del Registro Civil de la Familia Real establecido por Real Decreto 291711981, de 27 de noviembre. A partir del referido día, se hace necesario que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 61 de la Constituci6n. Su Alteza Real el Príncipe Heredero preste ante las Cortes Generales jura-mento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, así como de fidelidad a Su Majestad el Rey. Resulta, pues, que el juramento de Su Alteza Real el Príncipe Here-dero adquiere una doble dimensión que el Gobierno desea resaltar. Por una parte, posee un sentido simbólico muy preciso, por cuanto viene a concretar en una ceremonia solemne el compromiso del Heredero de la Corona ante el ordenamiento constitucional, los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas y, asimismo, ante Su Majestad el Rey. De ahí que sean las Cortes Generales, como representantes del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado y en el que reside la soberanía nacional, quienes hayan de recibir compromiso de tanta trascendencia. Pero al lado de esta dimensión simbólica, el juramento de Su Alteza Real el Príncipe Heredero contiene también una importante dimensión jurídica. En nuestra Monarquía parlamentaria, la Corona es un órgano constitucional que se inserta, con las precisas funciones que establece el Título II de la Norma Fundamental, en la estructura institucional del Estado, por lo que el Príncipe Heredero participa también de esta naturaleza. Con tal dimensión jurídica, el juramento de Su Alteza Real el Príncipe Heredero se configura como acto de naturaleza constitucional que se proyecta sobre el conjunto de las instituciones estatales y, muy particularmente, sobre los restantes órganos constitucionales. Al jurar ante las Cortes Generales, el Príncipe Heredero asume así una responsabilidad institucional específica y recibe la titularidad de la misma, concretada en una vocación de Rey o Regente. En virtud de todo lo cual, el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, ha adoptado en su reunión del día 27 de diciembre de 1985, el siguiente ACUERDO
Primero-Tomar conocimiento de que Su Alteza Real el Príncipe Heredero don Felipe de Borbón y Grecia, alcanzará el día 30 de enero de 1986 la mayoría de edad, tal como acredita, en certificación recabada por el Presidente del Gobierno, el Ministro de Justicia en su calidad de encargado del Registro Civil de la Familia Real establecido por Real Decreto 291711981, de 27 de noviembre.
Segundo.-Solicitar de los Excelentísimos señores Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74.1 de la Constitución y 61 y 70, respectivamente, de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, la convocatoria, el día 30 de enero de 1986, de una sesión extraordinaria conjunta de ambas Cámaras de las Cortes Generales con un orden del día único consistente en la toma del juramento que ha de prestar Su Alteza Real el Príncipe Heredero don Felipe de Borbón y Grecia de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, así como de fidelidad a Su Majestad el Rey, según lo previsto en el artículo 61 de la Constitución, y con el ceremonial propio de tal solemne ocasión.
Madrid, 28 de diciembre de 1985. E1 Presidente del Gobierno, Felipe González”.
La extensión y el más que peculiar contenido del acuerdo que acabo de reproducir pone de relieve sin ambajes que la organización de este acto de Juramento tuvo una larga y complicada gestación, en la que Cazorla tuvo mucho que trabajar, negociar y templar. Peces-Barba lo contó, sin ocultar “disgustos sin cuento”, en el propio libro varias veces mencionado14, pero además se da la circunstancia afortunada de que, antes de publicarse el presente libro, hemos podido contar también con el cuidado testimonio del propio Cazorla, al rememorarse por los medios de comunicación, con motivo del 35 aniversario, cómo se gestó el juramento de nuestro actual Rey. Así, en la noticia que se da de ello en el diario ABC de 30 de enero de 2021 se refleja lo siguiente:
“En aquel momento se revisaron los precedentes históricos y el derecho consuetudinario, y se debatió sobre la naturaleza del acto, sobre cómo debía escenificarse, la fórmula del juramento, quién debía recibirlo, las posibles intervenciones y hasta si el Príncipe debía vestir de civil o lucir el uniforme militar, aunque al final fue de chaqué. Lo que la Casa del Rey tenía muy claro es que quería un acto sencillo y austero dentro de la solemnidad. Hubo varios borradores y la decisión final fue fruto de numerosas reuniones y negociaciones entre las tres partes involucradas: la Casa del Rey, el Gobierno y las Cortes Generales. Vigente todavía el espíritu de la Transición, en aquel momento había un gran sentido institucional, pero aún así hubo que limar ‘ciertas diferencias’ entre los protagonistas de estas negociaciones: Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Rey; Felipe González, presidente del Gobierno; Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso de los Diputados; Virgilio Zapatero, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Luis María Cazorla, letrado mayor de las Cortes Generales. Todo arrancó en octubre de 1985, cuando Peces-Barba encargó al letrado mayor que se pusiera a trabajar en el juramento del Príncipe para dar cumplimiento al artículo 61 de la Constitución. ‘Se trataba de un hecho constitucional crucial, pero estaba muy poco regulado. Lo primero que se debatió fue la naturaleza del acto’, recuerda el abogado del Estado y letrado de las Cortes Luis María Cazorla. ‘¿Era un acto parlamentario o gubernamental? ¿Quién debía recibir el juramento: las Cortes o el ministro de Justicia como Notario Mayor del Reino?’. Al principio, ‘el Gobierno tenía una visión gubernamental, y la de Peces-Barba era radicalmente parlamentaria’. Aunque se elaboró un borrador con los precedentes históricos, solo sirvió como orientación. ‘Se llegó a la conclusión de que era un acto radicalmente parlamentario y, como consecuencia, debía celebrarse en las Cortes Generales, que serían las que recibieran el juramento del Príncipe como representantes del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado y en el que reside la soberanía nacional’, añade Cazorla. Por lo tanto, ese acto no necesitaba el refrendo del Gobierno ni acta del ministro de Justicia. ‘El refrendo lo darían las Cortes, la propia Cámara ejercería de notario y el acta sería el Diario de Sesiones del Congreso’. También se barajaron varias versiones del juramento que debía hacer el Príncipe. Algunas incluían referencias al hecho histórico o al simbolismo de la ceremonia, pero se descartaron y se eligió la más elegante y austera: ‘Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas y fidelidad al Rey’. También hubo varios borradores del ceremonial porque se negoció a tres bandas, hasta que se encontró ‘una solución equilibrada’. Al final, solo habría un discurso, el de Peces-Barba, pero el presidente del Gobierno ocuparía un lugar destacado en el estrado, a la izquierda del Príncipe. La ceremonia apenas duró veinte minutos. En primer lugar, el letrado mayor de las Cortes leyó el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 1985,…Después, el Presidente del Congreso pronunció el único discurso,… Por último, todos los asistentes se pusieron en pie para escuchar el juramento del Príncipe y, cuando concluyó, Peces-Barba afirmó: ‘Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza Real ha prestado en cumplimiento de la Constitución como Heredero de la Corona. Señorías, ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey! ¡Viva España!’”.