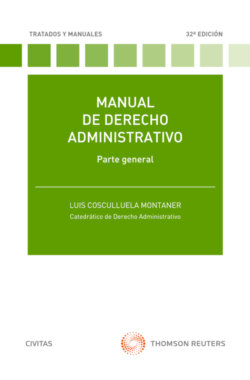Читать книгу Manual de derecho administrativo. Parte general - Luis Cosculluela Montaner - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO
ОглавлениеComo hemos ido viendo anteriormente, nuestra Constitución recoge el modelo de Estado de Derecho y refleja todos y cada uno de sus principios. Sin embargo, en su artículo 1.1 define a España como un Estado social y democrático de Derecho. ¿Constituye esto una variante esencial del Estado de Derecho que hemos estudiado? La respuesta debe ser negativa: los principios esenciales del Estado de Derecho son los mismos que los del Estado social y democrático de Derecho. Desde luego, el término «democrático» nada añade al viejo concepto de Estado de Derecho, puesto que supone una contradicción in terminis el que un Estado de Derecho pueda calificarse de no democrático. Como se ha expresado con anterioridad al analizar la soberanía popular, este concepto implica la democracia, que a su vez supone el establecimiento de todo un sistema de valores y no sólo la titularidad del poder soberano por el pueblo. Por ello, el Estado de Derecho implica siempre la democracia, sin adjetivos desnaturalizadores y negadores de la misma (como los de democracia orgánica o democracia popular), y la democracia incluye los supremos valores de la libertad, igualdad, justicia, fraternidad o solidaridad y pluralismo político, tal como expresa el artículo 1.1 CE y desde luego, la elección por los ciudadanos como fuente legitimadora del poder político.
La doctrina alemana ha consagrado el que denomina principio democrático para reflejar esa conexión última de todo poder con el pueblo, que es el titular de la soberanía, lo que ya había sido resaltado por la doctrina política clásica como esencia de los regímenes democráticos. El principio democrático juega, por tanto, en los niveles de representación política y por ello, como exige la CE, en la organización del Estado, en las Comunidades Autónomas, en las Entidades locales, en las Corporaciones representativas de intereses profesionales o económicos, en los partidos políticos e incluso en las organizaciones sindicales o empresariales. En claro exceso, algunos autores han pretendido extender las consecuencias de dicho principio a otras instancias administrativas, ignorando que el artículo 103 CE hace jugar en este ámbito el principio de jerarquía, que se radicaliza en algunos sectores (como el ejército o la policía), y que en otras instituciones, como la universitaria, tampoco rige el principio democrático, sino más bien el estamental que pretende conjugar a nivel de sus órganos de gobierno el reconocimiento de las categorías que se alcanzan por el profesorado con una representación de los alumnos e incluso del personal no docente. En muchos ámbitos administrativos rigen principios distintos al democrático, por cuanto el carácter servicial y de dependencia política de la Administración Pública a las instancias de carácter político y representativo que la gobiernan, ya garantiza esa base democrática de todo Estado de Derecho. Por otra parte, el principio democrático juega un importante papel en el plano de la participación ciudadana, que supone también una directa conexión de los Poderes Públicos, en este caso de la Administración Pública, con los ciudadanos. Idea que se refleja especialmente en el artículo 105 CE que prescribe la intervención ciudadana en los procedimientos que regulan la actividad administrativa y que se desarrollará en las lecciones 13 y 16.
Mayor énfasis han venido poniendo algunos autores en el significado del término social que se añade al Estado de Derecho. Pero si bien se analiza, se observa que dichos autores pretenden identificar el concepto de Estado de Derecho con el modelo histórico de un Estado de corte liberal en el que los únicos derechos reconocidos por la Constitución sean los de carácter individual. Esta identificación es arbitraria, puesto que el modelo de Estado de Derecho admite –exige incluso, en la actualidad– el reconocimiento de los llamados derechos sociales. Y éste es el único objetivo del término «social»: advertir que también se reconocen derechos de este carácter. Lo demás se sigue necesariamente de ese reconocimiento, en particular que la acción de los Poderes públicos debe promover la efectividad de esos derechos, es decir, que debe realizar una política intervencionista, en su caso, y siempre beligerante para hacer realidad los valores que esos derechos sociales consagran.
El Estado Social de Derecho supone, por tanto, la constitucionalización de la política intervencionista que se había desarrollado muy ampliamente en el siglo XX. Pero dicho intervencionismo se origina en lo que algunos autores llaman el Estado de Derecho clásico (que confunden con la política liberal desarrollada en la primera etapa histórica del Estado de Derecho) para contraponerlo al Estado Social de Derecho; lo que demuestra que éste no supone más que la inserción en el Texto Constitucional de nuevos derechos sociales y el otorgar una finalidad conformadora de la sociedad a la acción intervencionista del Estado. Finalidades de las que se encargará esencialmente la Administración Pública, tal como advirtiera Forsthoff, como servidora de la «Daseinsvorsorge», literalmente procura existencial, que implica la realización efectiva de un espacio vital digno para el ciudadano, al que éste tiene derecho. Ideas que lejos de ser incompatibles con el Estado de Derecho lo presuponen, intensificando su verdadero significado.
La preocupación por lo social y la adjetivación del Estado con este término se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial particularmente en Alemania, donde contaba con precedentes teóricos importantes desde la obra de Von Stein a la más sólida de Hermann Heller y precedentes también en la acción de gobierno desarrollada por Bismark (como ha analizado agudamente Galbraight). Tras la Ley Fundamental de Bonn, la doctrina alemana (comenzando por las fundamentales aportaciones de Bachoff, Huber y Forsthoff con su concepto de «Daseinsvorsorge») ha desarrollado una importante construcción teórica sobre el concepto de Estado Social de Derecho que ha tenido también un relevante eco en la doctrina española.
Con todo, consideramos que el Estado Social de Derecho no es un nuevo modelo histórico, para serlo debería basarse en principios distintos al Estado de Derecho, ya que un nuevo modelo «entierra» al anterior; pero sí es una progresión evolutiva del propio Estado de Derecho, que impone la superación de la diferenciación absoluta entre Estado y Sociedad, para permitir una más decidida acción conformadora de aquél sobre ésta, y una clara interpenetración entre ambos conceptos. No se trata, pues, de una dimensión unidireccional (legitimación constitucional del intervencionismo público), sino bidireccional que incluye, por ejemplo, la mayor participación ciudadana, individual y colectiva en la acción pública. Y, en cualquier caso, hay que negar radicalmente que el Estado de Derecho suponga una concepción puramente garantista y conservadora frente a la idea progresista, realizadora y eficaz del nuevo concepto, que para lograr sus fines precise prescindir de algunas o muchas de las garantías que ofrece el Estado de Derecho, a pretexto de tacharlas de meros tecnicismos juridicistas. El Estado Social de Derecho no puede significar prescindir de los logros históricos del Estado de Derecho, sino su profundización: la legitimación de cualquier política intervencionista que no entre en contradicción con los valores democráticos y el modelo general de economía de mercado, y que persiga el aseguramiento de un modelo social que garantice unos estándares de condiciones de vida a todos los ciudadanos. Y también, como se ha señalado, la superación de posiciones de radical separación de la toma de decisiones de los Poderes Públicos respecto de los sectores sociales sobre los que incide, imponiendo una decidida participación de éstos, particularmente en la actuación de las Administraciones Públicas.
En nuestra Constitución el Estado Social de Derecho debe ponerse en directa relación con el mandato que impone el artículo 9.2 CE a todos los Poderes Públicos de «promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Mandato a todos los Poderes Públicos que debe informar los principios rectores de la política social y económica que se recogen en el capítulo III del Título I, lo que dota de un decidido sentido positivo y conformador de la sociedad al Estado Social de Derecho en la acción legislativa y gubernativa, y que debe informar también la práctica judicial.