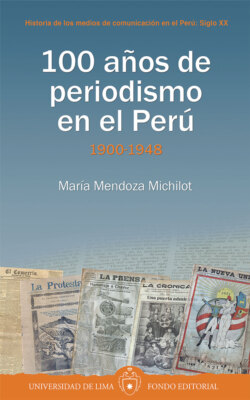Читать книгу 100 años de periodismo en el Perú - María Mendoza Micholot - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 El diseño de un modelo
ОглавлениеEn el Perú, la prensa política, doctrinal e independentista, simple y casi panfletaria del siglo XIX, gestó opinión pública antes de la Independencia, en una élite vocera de los sustentos ideológicos y jurídicos que habían permitido la ruptura con España. Las primeras manifestaciones se dieron entre 1811 y 1827, cuando los medios pusieron en tribuna a un grupo de actores que aportaron a la discusión sobre la llamada mentalidad peruana. Como sucedió en España, la prensa política o doctrinal propaló en estas tierras las primeras ideas del liberalismo.
En este período se distinguen hasta tres grupos de periódicos ideológicos: los que apoyaban el constitucionalismo español, porque no creían en la independencia del Perú pero tampoco en la monarquía española; los fidelistas, que defendían el mantenimiento de la monarquía; y el periodismo patriótico, que abogó por la independencia de América y del Perú, estudiados por la investigadora española Ascensión Martínez Riaza en La prensa doctrinal en la Independencia del Perú 1811-1824.
Después de la independencia, la coyuntura generó nuevas corrientes ideológicas y doctrinarias, que tuvieron por objeto argumentar las posiciones de los caudillos que aspiraban al poder. Se estima que entre 1821 y 1856 circularon en Lima entre 128 y 150 periódicos (Miró Quesada 1991: 62). Estos primeros años de la vida independiente fueron alborotados. Nació una prensa política circunstancial y personalista que Raúl Porras Barrenechea (1970) ubica en su libro El periodismo en el Perú, entre 1827 y 1839. Estos periódicos daban importancia al comentario y la diatriba, a través del intercambio de editoriales y comunicados (cartas firmadas en su mayoría con seudónimos), que originaron una polémica “batalla de papeles”.
Los llamados ‘comunicados’ o ‘remitidos’, avisos cortos contratados por terceros a precios módicos, se convirtieron en un problema. Podrían ser la raíz de lo que hoy denominamos ‘avisos económicos’, pero sobre todo de los ‘trascendidos’, rumores o noticias no confirmadas. En sus orígenes, representaron secciones consagradas al público, que permitieron la difusión de asuntos doctrinarios o de documentos que convirtieron “esas páginas en tribuna ilustre” (Basadre III, 2005: 102). Lamentablemente, la difusión de contenidos de tipo personal, chismes, injurias y ácidas polémicas generaron serios dilemas éticos para los periódicos, como revela esta nota publicada tempranamente en El Comercio el 4 de julio de 1839, entonces bajo la dirección del chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota:
A nuestros corresponsales. Hemos recibido en el mes que acaba de terminar varios comunicados y que no habiendo querido darles lugar en nuestras columnas nos han traído amargas quejas. Confesamos que no somos afectos a este género de publicaciones sino cuando tienen por objeto alguna cosa de interés público; en lo general incurren en revelaciones de la vida privada y manifestaciones mutuas de más o menos defectos personales, extraños al objeto de las publicaciones periódicas.
Consideramos exclusivamente nuestra propiedad este periódico, y por esto establecemos como principio, del que nunca nos desviaremos, que jamás se insertará en el Diario del Comercio [sic] ningún comunicado que directa o indirectamente se dirija contra alguna de las personas de nuestros suscriptores, y para que se excuse el remitírnoslos en lo sucesivo, a continuación insertamos la lista que contiene sus nombres (sigue lista). Con el gobierno no nos une más relación que la de respeto y consideración que en todas partes se merece la primera autoridad de la Nación.
Los comunicados se convirtieron en una sección característica en el decano, por lo menos en los primeros años (Basadre III, 2005: 101), y en otros diarios de la época, pese a los excesos que allí se perpetraban.
Porras critica que un medio como El Comercio, que nació como un diario de avisos, incluyera en su primer año esta “[…] sección repulsiva y amenazante, palestra del insulto y del anónimo, liza a veces de agudos contrincantes, los comunicados fueron la crónica escandalosa y desvergonzada que exhibía, como en un kaleidoscopio inmoral, impudores y bajezas que debieron quedar ocultos” (Porras 1970: 27-28). Luego, añade el historiador, El Comercio optó hacia 1840 por mantenerse al margen de la vida política, “sus editoriales rara vez rozaban la candente actualidad, que desmenuzaban los comunicados”. Adoptó imparcialidad y preocupación por “asuntos de más efectivo provecho que la política de partido para el país”, claves para su éxito y para la desaparición de varias hojas competidoras, “bien redactadas, pero obsesionadas por el interés político” (recuadro 2).
Recuadro 2
El debate sobre la esclavitud
La esclavitud estuvo en vigencia por más de trescientos años en el Perú. Cuando Ramón Castilla restituyó “sin condición alguna, la libertad a los esclavos y siervos libertos, cumpliendo solemnemente un deber de justicia social”, se atendió el reclamo de sectores intelectuales liberales y de segmentos de la opinión pública local e internacional que exigían terminar con esta forma de explotación humana sobre la cual se organizó la economía de la Colonia y parte de la República (Aguirre 2005: 180).
La venta de esclavos y la comercialización de sus servicios han quedado perennizadas en los avisos que publicaron los periódicos de la época, donde también se pueden hallar las propuestas a favor y en contra de una política de manumisión. El Estado pagó indemnizaciones a quienes fungían de ‘propietarios’, aunque la libertad no resolvió todos los problemas, señala Carlos Aguirre en su Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida que no deja de sangrar (2005).
Diarios como El Peruano y El Comercio rechazaron “esta vergüenza”. El decano difundió en 1853, de manera seriada, La Choza del Tío Tom, novela abolicionista de Harriet Elisabeth Beecher Stowe, que se había publicado un año antes en Estados Unidos y Europa con notable éxito. La primera entrega se la dedicó a Alfonso González Pinillos, hacendado trujillano que el 23 de enero de 1852 otorgó la libertad a todos sus esclavos:
La choza del Tío Tom
Señor D.D. Alfonso Gonzalez Pinillos.
A vos señor, que libertando a 131 esclavos, vuestra propiedad por las leyes, escribisteis uno de los renglones elocuentes que tiene la historia de la abolición de la esclavatura, os dedican la traducción del libro de Mrs. Showe
Vuestros atentos y humildes servidores
Los editores del “Comercio” [sic]
(El Comercio, 21 de febrero de 1853)
Según César Lévano, hay que contemplar que:
El Comercio surgió en una época de caos y contiendas civiles, cuando el Perú republicano apenas afirmaba su personalidad histórica. Como The Times de Londres, fue un periódico independiente en el sentido de que no se banderizaba con ningún caudillo. Los partidos políticos no existían acá. Si se mantuvo y afirmó fue, sin duda, porque un sector ilustrado del país estaba harto de las hojas vociferantes que defendían a uno u otro aspirante al poder. Entre el rumor menudo y la diatriba de alcance palaciego, prefirió el primero. Pero El Comercio no se reducía a los comunicados o remitidos. Tomó posición por causas justas como la libertad de los negros o la servidumbre de los indígenas y asiáticos […] [sic] (Lévano 2011: 99).
Otro importante diario político en esta época fue El Heraldo de Lima (1854), de Toribio Pacheco, Juan Vicente Camacho y el destacado abogado y escritor Luciano Benjamín Cisneros; opositor a Ramón Castilla, llegó al extremo de publicar columnas en blanco en señal de protesta (Basadre IV, 2005: 245). Fue el primero en crear una sección informativa, que incluía noticias económicas, políticas y sus crónicas de la capital que se difundían todos los días, excepto feriados. Terminó clausurado por el régimen, lo cual fue un tácito e intimidatorio mensaje para toda la prensa. Con el mismo objetivo opositor e incisivo, circulaba el satírico El Murciélago (1855, 1867-1868 y 1879), fundado por Manuel Atanasio Fuentes, prolífico escritor y uno de los retratistas más ilustres de la capital (Herrera 2006).
En la segunda mitad del siglo XIX, la agenda política fue mucho más intensa y sobrecogedora, como la realidad misma en el Perú de aquellos años, lo que podría explicar la proliferación de nuevas publicaciones marcadamente preocupadas —y comprometidas— con la política y sus actores.
Fue un período de golpes de Estado sucesivos y de instalación de gobiernos militares presididos por los llamados ‘señores de la guerra’, que culminaron en cruentos conflictos internos, denuncias de corrupción diversas (tras la explotación del guano, los empréstitos que suscribió el Estado en su nombre o la construcción de los ferrocarriles) y una ola represiva gubernamental que cerró los diarios que pensaban diferente, hechos que convirtieron al más independiente de los periódicos en el más empeñoso activista político (Mc Evoy 2007: 51).
Diez administraciones, incluyendo las transitorias, se turnaron en el poder entre 1845 y 1872: Ramón Castilla (1845-1851), José Rufino Echenique (1851-1854), Ramón Castilla (1856-1862), Miguel San Román (1862-1863), Pedro Diez Canseco (1863), José Antonio Pezet (1864-1865), Pedro Diez Canseco (1865), Mariano Ignacio Prado (1866-1868), Pedro Diez Canseco (1868) y José Balta (1868-1871). El acceso al poder de Manuel Pardo y Lavalle (1872-1876) —uno de los pocos empresarios políticos de nuestra historia republicana, ideólogo, vocero de la intelectualidad y fundador del Partido Civil— abrió una esperanza frente al yugo militar, la crisis económica y la ilegitimidad institucional del Perú, para implantar un nuevo proceso de gobierno que, finalmente, fracasó.
Que Manuel Pardo muriera asesinado de un tiro en la espalda a la entrada del Congreso, el espacio de diálogo por excelencia, luego de corregir en El Comercio las pruebas de imprenta de un discurso en el que defendía la idea del consenso político, es un símbolo de lo difícil de su tarea y del grado de violencia que exhibieron las fuerzas contra las que se enfrentó (Mc Evoy 2004: 67).
Carmen Mc Evoy, historiadora especializada en el primer civilismo, destaca la repercusión que tuvieron los asesinatos de los presidentes José Balta (1872) y Manuel Pardo (1878), reconocidos como los magnicidios más violentos del siglo XIX y producto de conspiraciones militares fallidas, como la encabezada por los hermanos Gutiérrez (1872), o de graves tensiones políticas, como las del período 1872-1876, cuando se perpetraron “[…] 16 movimientos subversivos y motines, diez montoneras, siete conspiraciones, tres asonadas y un par de intentos de asesinato del presidente de la República” (Mc Evoy 2007: 257).
En estos años, Basadre señala la labor de la Revista de Lima (1859-1863), fundada por un grupo de notables, entre ellos Manuel Pardo. En 1860 aparecieron los periódicos La Independencia y El Progreso Católico.1 Porras Barrenechea resalta La América (1862-1865), La Época (1862), El Mercurio (1862-1865), El Perú (1864), El Bien Público (1865) y El Tiempo (1864), que era redactado por Nicolás de Piérola, entonces un joven seminarista arequipeño convertido en comerciante, luego periodista y cuya primera incursión en la política, como ministro de Hacienda de Balta, no presagió el protagónico futuro que tendría en la historia del Perú.
AparecióEl Nacional (1865-1903), un gran diario no solo por su formato (59 por 40 centímetros), sino por su influencia política. De tendencia inicialmente liberal, defendió al Partido Civil; fue fundado por Juan Francisco Pazos, Rafael Vial y José Francisco Canevaro. Entre sus firmas más destacadas aparecen Agustín Reynaldo y Cesáreo Chacaltana, Francisco Flores Chinarro, Manuel María del Valle y el escritor Andrés Avelino Aramburú.
Junto a ellos estaban el semanario humorístico La Sabatina (1871-1873) de Luis E. Márquez, y La República (1871-1872), de Eugenio Larrabure y Unanue. La Patria (1871-1882), uno de los pocos en cubrir los últimos días de Balta y defensor de la Casa Dreyfus en los empréstitos sobre el guano, fue fundado por Federico Torrico y Tomás Caivano, después pasó a ser conducido por Pedro Alejandrino del Solar y José Casimiro Ulloa.
Otro medio influyente de larga data fue La Opinión Nacional (1873-1913), fundado por Andrés Avelino Aramburú, su único director y propietario. Diario político y civilista, en él destacaron las plumas de Manuel María Rivas, Ricardo Dávalos y Lissón y Agustín Reynaldo Chacaltana. Salió el 1 de diciembre de 1873 como un diario de la tarde, “bajo los auspicios del primer gobierno civil, presidido por don Manuel Pardo”, como rememoró la revista Prisma (16 de octubre de 1905). Se publicaba todas las noches, con excepción de los feriados. Fue uno de los estándar de mayor tamaño que haya circulado en Lima y en el país (69 por 42 centímetros), más grande que El Nacional y El Comercio en ese momento. Solo tenía cuatro páginas y se vendía, como otros diarios de la época, por suscripción y por números sueltos, que costaban entre 3 y 5 centavos.
A la lista se sumaba un grupo de medios religiosos encabezados por el clerical La Sociedad (1870-1907), diario pierolista, dirigido primero por un grupo de intelectuales y luego, en 1871, por el presbítero Manuel Tovar. Y, finalmente, “el periodismo chico”, que bajo títulos sugerentes y satíricos pusieron de moda, con ingrata recordación, el sensacionalismo y amarillismo al servicio de la política (La Serpiente, La Linterna del Diablo, El Cascabel, La Broma, La Bala Roja, La Banderilla, La Mascarada, La Caricatura, La Butifarra, La Campana, El Brujo, El Liso, La Zamacueca, El Cencerro, Don Quijote, El Gallinazo, entre otras) (recuadro 3).
Recuadro 3
Amarillismo del siglo XIX
Aún no había estallado el fenómeno sensacionalista de Pulitzer y el amarillismo de Hearst en Estados Unidos cuando aquí el diario La Mascarada publicó, el 15 de agosto de 1874, una macabra caricatura que, cual nefasto vaticinio, pronosticó el asesinato de Manuel Pardo. Una semana después, el presidente sufrió un atentado, del cual salió ileso. Los que no salieron bien parados fueron el editor de la publicación, Augusto Mila de la Roca, y el caricaturista, Joaquín Rigal, quienes fueron acusados de excitar a la rebelión y al homicidio.
Este incidente ha quedado perennizado como uno de los excesos cometidos por la prensa en esa época, aunque no fue el único.
El Cencerro, otro diario chico, se caracterizó por los dardos que lanzó contra el Ejecutivo y el Legislativo pardistas en su sección “Politicomanía”; mientras que La Campana, cuyo nombre evocaba a los campanarios de las iglesias y cómo estos daban cuenta de los principales sucesos de la ciudad durante la Colonia, hizo amarillismo puro cuando ‘inventó’ la noticia de un levantamiento en el Cusco en contra de ese régimen. Su eslogan era: “Periódico caliente que ni verdades calla ni mentiras consiente”.
Opositores al régimen de Balta fueron El Nacional y El Comercio, entonces los dos diarios más importantes de Lima y ambos clausurados en 1871 y 1872, respectivamente, por defender la causa civilista. Una posición editorial similar asumiría después La Opinión Nacional. En cambio, La Patria, La Sabatina y La República se colocaron en la oposición al gobierno de Manuel Pardo, junto a La Sociedad y la prensa sensacionalista de la época.
La lista de 114 firmas que suscribieron el acta fundacional de la Sociedad Independencia Electoral —asociación política fundada el 24 de abril de 1871 y germen del Partido Civil— no solo muestra el perfil social de las fuerzas que representó Manuel Pardo y Lavalle, sino a los personajes del mundo de la prensa que lo apoyaron: el director de El Comercio, Manuel Amunátegui, el redactor, periodista y administrador de la Sociedad Tipográfica, José Ayarza, y los periodistas Agustín Reynaldo Chacaltana y Paulino Fuentes Castro. Además, en los medios civilistas escribían intelectuales con presencia en las aulas del Colegio Guadalupe y la Universidad de San Marcos, que apoyaron la candidatura civil (Mc Evoy 2004: 45, 49) (recuadro 4).
La campaña electoral de 1871 es particularmente interesante para evaluar las relaciones prensa-poder en el siglo XIX, en la coyuntura del ascenso a la presidencia de Manuel Pardo y la estrategia que siguió el entonces candidato para movilizar a la opinión pública y “obtener el poder político que permitiera llevar a cabo las transformaciones estructurales requeridas por el país” (Mc Evoy 1994: 303).
La Sociedad Independencia Electoral debió interactuar e integrarse políticamente con las más importantes provincias y departamentos, así como controlar y manipular la información periodística que viajaba de Lima a los departamentos —y viceversa— para que la capital fuera caja de resonancia de los problemas del país, “y que la opinión pública limeña y provinciana estuviera informada de lo que sucedía a nivel nacional” (Mc Evoy 1999: 135).
Además de contar con el apoyo de un grupo de medios influyentes, la estrategia implicó dos actividades muy importantes: de un lado, el envío postal de cartas, retratos y periódicos que, como un ritual político, se leían en voz alta en lugares públicos e incluso al aire libre.
En segundo lugar, Pardo contó con un equipo de corresponsales o informantes que le remitían abundante información sobre lo que sucedía en sus jurisdicciones. Bajo una red bien organizada, podían cumplir varias funciones proselitistas en sus lugares de origen, como coordinadores de la política departamental, agentes electorales, organizadores de mesas o ‘cabecillas del pueblo’, y activistas.
Los corresponsales eran de origen diverso. Los había periodistas que, entre otras tareas, filtraban información conveniente a favor del candidato civilista en los medios donde trabajaban, confrontaban al régimen de Balta o generaban efectivas corrientes de opinión:
La revolución de los [hermanos] Gutiérrez, momento culminante de la febril actividad política desplegada a lo largo de catorce meses, fue neutralizada en parte porque muchos informantes en Lima y provincias colaboraron en la reacción. En aquel momento decisivo las redes tejidas a lo largo de los años probaron ser resistentes (Mc Evoy 1999: 136).
Recuadro 4
El Partido Civil
“De la Sociedad Independencia Electoral nació el Partido Civil. Para su advenimiento coincidieron tres cosas: la presencia de un leader excepcional con las características positivas de un caudillo, la formulación de un programa (cuyas notas más sencillas ante las masas fueron la reacción contra el militarismo y el anuncio de una ‘República práctica’) y la enérgica e inmediata aptitud para ir a los hechos dentro de los cauces de un intenso y combativo proceso electoral. Se juntaron para dar vida a la nueva agrupación diversos elementos. Hubo en ella un sector profesional e intelectual que tuvo uno de sus más importantes reductos en la Universidad de San Marcos, coincidentes, esta vez, catedráticos y alumnos; otro en la Beneficencia de Lima. La juventud ilustrada de la época fue, en su mayoría, civilista. Dentro del periodismo capitalino el nuevo movimiento contó entre sus voceros a periódicos tan prestigiosos como El Comercio y El Nacional. Cabe clasificar, por tanto, al primer civilismo como una expresión de élite. Pero se agruparon en él, además, otros factores. Los antiguos consignatarios desplazados por Dreyfus, la mayor parte de los bancos y el alto comercio lo respaldaron y le permitieron contar con abundantes fondos para la campaña. Y estuvo, además, ungido por el apoyo popular como reacción contra el Gobierno, contra los militares y también contra los conservadores. Y así coincidieron en ese momento, fenómeno raro en cualquier país y, sobre todo, en el Perú, gran parte de la élite intelectual y profesional, el poder económico y una porción importante, acaso mayoritaria, de la opinión pública” (Basadre X, 2005: 101).
Entre los corresponsales periodistas figuraban Juan Manuel Aguirre (Ica), José Amat (Arequipa), Manuel Arias (Cusco), Simón Barrionuevo (Cusco), Manuel Corrales (Arequipa), Agustín Reynaldo Chacaltana (Lima), Andrés Izquierdo (Cusco), Fabián Osorio (Yungay) y José Toribio Polo (Huaraz).
Con base en parámetros modernos de la comunicación política, habría que reconocer que ya entonces la prensa fue cooptada con fines propagandísticos, como señala Carmen Mc Evoy. Fue escenario para la organización y discusión política propiciadas por el pardismo para disputar la legitimidad del gobierno de Balta, que no dudó en perseguir a las imprentas, los periódicos y los periodistas afiliados a la Sociedad Independencia Electoral (Mc Evoy 1997: 77).
Como anota la historiadora, esta forma de persuasión y convencimiento tenía por meta construir y cimentar alianzas sólidas con miras a la consolidación de un proyecto nacional más permanente, aunque “[…] no se debe pasar por alto la forma clientelística y paternalista que muchas de estas nuevas alianzas exhibieron”, a través de las cuales se podría “empezar a rastrear un modelo político que ha pervivido en el país a lo largo de muchos años” (Mc Evoy 1999: 155).