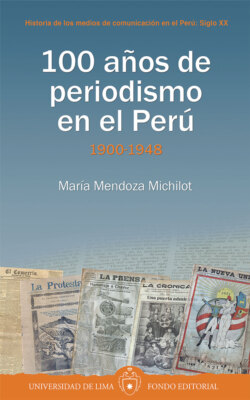Читать книгу 100 años de periodismo en el Perú - María Mendoza Micholot - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Cuando la seguridad nacional está en riesgo
ОглавлениеLa invasión chilena marcó un antes y un después en el diarismo local. Los grandes periódicos políticos se unieron para hacer frente al enemigo. Es probable que las tiradas se incrementaran, por la necesidad de los lectores de conocer lo que sucedía en el campo de batalla. Pero el fatídico año de 1879 todos difundieron los telegramas oficiales y no oficiales que, cual partes de guerra, dieron cuenta del avance del enemigo.
En los preludios angustiosos de la guerra, los diarios traducen la enorme palpitación colectiva. Los editoriales de Aramburú […] condensan la álgida emoción de la muchedumbre patriótica, denuncian la alevosa preparación del agresor rapaz y sueñan inútil y generosamente en convertir su odio en proyectiles (Porras 1970: 36).
En agosto de 1879, estos medios publicaron los enjundiosos editoriales de su competencia, como una gaceta de prensa, en una práctica que se mantuvo durante los primeros años del siglo XX.
Redactores de experiencia marcharon desde Lima hacia el sur como corresponsales de sus periódicos. Por El Comercio, Guillermo Carrillo partió el 13 de setiembre con el encargo de hacer una mejor cobertura, luego de detectarse “algunas fallas en nuestro servicio noticioso”, para lo cual contaba con la autorización de “hacer los arreglos y tomar las determinaciones que juzgue más provechosas a los intereses del diario” (El Comercio, 13 de setiembre de 1879). Su director, José Antonio Miró Quesada, ya había sido comisionado a mediados de ese año por el presidente del Consejo de Ministros, general Manuel de Mendiburu, para embarcar desde Panamá un cargamento de armas para la guerra. El tema de los armamentos fue un asunto neurálgico.
Otros corresponsales participaron en la cobertura de la contienda del Pacífico desde abril de 1879. Por El Comercio se embarcó José Rodolfo del Campo, en la corbeta Unión; el portugués Manuel Horta cubrió para El Nacional, el uruguayo Benito Neto envió despachos para La Patria, y Julio Octavio Reyes, a bordo del Huáscar, reportó para La Opinión Nacional (López Martínez 2009: 253).
Una de las páginas más trágicas fue sin duda la confirmación de la muerte de Miguel Grau a bordo del monitor Huáscar. El combate duró desde las nueve de la mañana hasta las tres y treinta de la tarde, según los telegramas enviados por los corresponsales y, luego, confirmados por los del Gobierno: “En el Huáscar pereció la mayor parte de la oficialidad y tripulación. Grau muerto y su refuerzo gravemente herido. El corresponsal”, “Telegrama oficial. Falleció Grau. Murió mucha gente” (El Comercio, 12 de octubre de 1879). Otra noticia impresionante fue la invasión chilena en Pisagua: “Ha llegado el momento supremo. ¡Todos los peruanos en pie! Apoyemos con patriótico empeño al gobierno. En la unión está la fuerza, y la República necesita de toda su fuerza, de todo su poder para salvarse” (El Comercio, 29 de octubre de 1879).
Tal vez por eso los periodistas fueron enérgicos cuando el presidente Mariano Ignacio Prado viajó a Europa y a Estados Unidos en diciembre de 1879. Autorizado por resolución legislativa, el viaje fue calificado como “la fuga”, a pesar de que el mandatario argumentó en carta pública que asuntos muy importantes y urgentes demandaban su presencia en el extranjero (El Comercio, 19 de diciembre de 1879). En realidad, sostienen Carlos Contreras y Marcos Cueto, en su Historia del Perú contemporáneo (2004: 165), “no halló mejor forma de encarar las primeras derrotas que marchándose a comprar armamento”.
Como ha sucedido cada vez que la seguridad nacional del Perú ha estado en riesgo, la prensa se involucró en la contienda. Algunos se abstuvieron de circular y cerraron voluntariamente por razones patrióticas hasta octubre de 1883, cuando los soldados chilenos abandonaron el país. El Comercio, que había sido clausurado por Piérola en 1880, decidió dejar de salir mientras las tropas chilenas estuvieran en Lima (Miró Quesada 1991: 64); tampoco lo hizo el diario oficial El Peruano ni El Nacional.2 Otros, como La Patria, fueron suplantados por el ejército invasor. Andrés Avelino Aramburú, director de La Opinión Nacional, fue deportado a Chile. La Guerra del Pacífico significó un retroceso en el desarrollo del periodismo local.
Durante la ocupación, luego de consumada la toma de la capital, apareció el 20 de enero de 1881 La Actualidad, diario pro chileno que se editaba en la imprenta clausurada del diario El Peruano. Fue dirigido por Luis Castro y “significó el traslado de la maquinaria ideológica chilena a la capital peruana. El objetivo principal del periódico fue hacer propaganda a favor de la firma de paz con cesión territorial” (Mc Evoy 2011: 145-146) (recuadro 5).
Recuadro 5
El Peruano
El diario oficial El Peruano apareció formalmente el 13 de mayo de 1826, pero se atribuye su fundación a Simón Bolívar el día 22 de octubre de 1825, fecha de la carta que remitió el general Tomás de Heres al libertador, dando cuenta de la creación de un periódico con ese nombre: El Peruano (Gargurevich: 1991: 57).
Nació antes que El Comercio, pero existe discusión en torno a si el diario oficial es el decano de la prensa nacional. El hecho de que haya cambiado su periodicidad —fue semanario hasta junio de 1826, bisemanario en 1839 y también en períodos posteriores se publicó de manera interdiaria y diaria— no es el mayor reparo de quienes sostienen que El Peruano “quebró su línea de vida” (Guevara y Gechelin 2001: 73). Tampoco el cambio de su formato o que haya dejado de publicarse por largos períodos (algunos justificados, como los años de la ocupación chilena en Lima o durante los serios conflictos que vivió el país después de la independencia).
La principal objeción radica en que este antiguo diario cambió su nombre en diferentes momentos de su historia: El Conciliador (1830-1834), El Redactor Peruano (1835), La Gaceta de Gobierno (1836), El Eco del Protectorado (1836-1839) y nuevamente El Peruano en abril de 1839. Entre 1851 y 1853 salió con otro postón —Registro Oficial— y al año siguiente recuperó su nombre original: El Peruano (Gargurevich 1991: 58).
Estas consideraciones llevan a atribuir a El Comercio el título de decano de la prensa nacional, como lo describió la revista Prisma, el 16 de octubre de 1905 en su edición número 3:
El Comercio ha introducido al Perú la primera prensa de reacción, en 1855, y la primera prensa rotativa, en 1902; los primeros linotipos, en 1904, y el servicio noticioso del extranjero, por cable, en 1884. Es el decano de la prensa nacional y solo son más antiguos que él en Sudamérica el Jornal do Comercio, de Río de Janeiro, y El Mercurio de Valparaíso.
Lo que no está en discusión es el peso documental de El Peruano, como lo reconoció La Crónica (24 de febrero de 1923), cuando la edición del 8 de febrero se repitió el 24 de febrero:
Se está publicando [El Peruano] con una quincena de retraso, lo que a las claras representa un perjuicio para todos aquellos que necesitan dicha publicación como documento que haga fe […]. La publicación oficial, necesaria para dar valor a casi la mayoría de los actos del Parlamento y del Gobierno, se está publicando con marcado retraso.
Fueron directores de El Peruano personajes ilustres en la historia del periodismo, entre otros, Hipólito Unanue, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Felipe Pardo y Aliaga, Bartolomé Herrera, Benito Laso, Manuel Atanasio Fuentes, José Santos Chocano, Abraham Valdelomar, Juan Pedro Paz Soldán, Enrique Castro Oyanguren y Abelardo Gamarra.
Numerosas investigaciones abordan el protagonismo de los periódicos a fines del siglo XIX, cuando se extiende en la sociedad el deseo de recuperar el país moral y materialmente después de la Guerra del Pacífico (Velásquez 2008: 31). Carlota Casalino Sen ha estudiado cómo la prensa canalizó la tradición de honrar la memoria de los héroes a través de las necrologías, de las cuales hoy solo quedan los avisos de defunciones:
En Lima, diversos personajes referían que se había extendido tanto dicha costumbre que prácticamente era una característica de la ciudad […]. Esta exaltación pública de las virtudes del difunto cobraba mayor importancia si se trataba de un personaje que había tenido actuación en los acontecimientos políticos más importantes del país. Un asunto que debemos considerar, es que a diferencia de la prensa actual, que entre sus objetivos principales está “brindar información objetiva y veraz”, la prensa del siglo XIX también fue un instrumento de debate, donde se exponían los proyectos e ideas de determinados sectores de la sociedad […]. En ese sentido, las necrologías de personajes públicos pudieron ser una herramienta perfectamente válida para la construcción del “hombre nuevo”, del nuevo ciudadano, ya que en ellas se hacían explícitas aquellas virtudes y cualidades que los ciudadanos debían no solo conocer y tener en mente, sino que debían incorporar como valores, principios y virtudes para realizar sus actividades cotidianas, tanto las de carácter público como las privadas (Casalino 2008: 135).