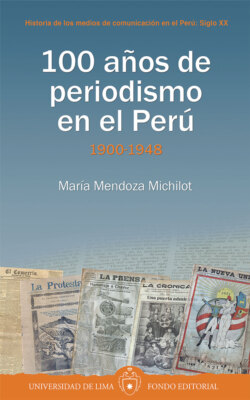Читать книгу 100 años de periodismo en el Perú - María Mendoza Micholot - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеEl politólogo y ensayista Benedict Anderson sostiene que, en sus inicios, los periódicos así como las novelas fueron los primeros contribuyentes a la representación de esa “comunidad imaginada” que es la idea de nación (1997: 46-47). ¿Podríamos aplicar esta afirmación al caso peruano? ¿Cuánto ha contribuido la prensa nacional a lo largo del tiempo al fortalecimiento de nuestra conciencia de colectividad (Monzón 1987: 148), es decir, a la creación de consensos por mínimos que sean, a cómo nos vemos —y reconocemos—, como miembros de una misma sociedad? Difícil respuesta.
Lo cierto es que la historia, entendida como el registro de los principales sucesos y procesos políticos, económicos y socioculturales, nos ofrece “una imagen inteligible de un cierto pasado” (Huizinga 1977: 91-95) en la que se puede seguir la huella del periodismo. Mirar qué pasó, cuándo y en qué contexto lleva indefectiblemente a revisar la labor cumplida por esta profesión responsable del registro fiel de acontecimientos, constructora del debate público de los asuntos que se entiende son de interés nacional, con influencia en la sociedad y en sus actores, y que a su vez —como toda organización, institución o individuo— también se ve influenciada por el entorno social (Macionis y Plummer 2000: 24).
Esta investigación sobre la prensa limeña exploró esos ámbitos para, de manera quizá ambiciosa, tratar de entender la evolución que ha tenido la práctica periodística durante el siglo pasado, identificar las tendencias o denominadores comunes de su quehacer y, a través de ese acercamiento, aproximarse a los retos del presente y del futuro.
El resultado fue el hallazgo de publicaciones que, en un lenguaje conciliador, vehemente o beligerante, defendieron sus particulares agendas mediáticas en algunas ocasiones y en otras hicieron suyos los asuntos de verdadero interés ciudadano. En razón de sus líneas editoriales —de izquierda o de derecha; independientes, comprometidas o militantes; conservadoras o progresistas—, algunos medios fueron perseguidos y censurados cuando defendieron determinadas propuestas partidarias o cuando se rebelaron contra las autocracias y los militarismos de viejo cuño que amenazaron e interrumpieron nuestra siempre endeble democracia.
Estudiar la evolución de la prensa ha significado también descubrir que, a veces, todo tiempo pasado sí fue mejor, sobre todo cuando se analizan prácticas periodísticas ejemplares, en las que se defendieron los new values (veracidad, actualidad, relevancia social, interés público…). Cuando se halla a periodistas convertidos en voceros de causas aparentemente perdidas, pero legítimas, justas y solidarias. O cuando se ahonda en los procesos de la modernización e innovación de la prensa, en los que se hizo gala de la mayor creatividad posible para dar a luz impresos que ofrecieron noticia, calidad y servicio.
Además, se ha podido reconfirmar que, como el péndulo de la historia del Perú, la prensa local ha pasado de la coherencia a la incoherencia, del mejor al peor periodismo, de la excelencia a los viejos vicios que, hoy como ayer, tienen que ver con la falta de ética a la hora de informar, con el sensacionalismo y el amarillismo, la pérdida de independencia, de autonomía, de credibilidad. En este aspecto, todo tiempo pasado no fue mejor.
Bien podría decirse que las palabras clave que definen el siglo se pueden colocar en un eje semántico en el que se oponen entre sí dos grupos de categorías: por un lado, los avances de la prensa en esos cien años; y por el otro, sus retrocesos.
En el primer grupo, son frecuentes las referencias a la modernidad, el periodismo de referencia y de calidad, la utilización de la publicidad como creadora de los recursos que permitieron el financiamiento de los periódicos, la propia masificación de las comunicaciones como elemento positivo para garantizar el acceso de todos a la información, la prensa como vocera de la opinión pública, la mirada al resto del mundo y más tarde la globalización de la información, la profesionalización y la especialización del periodista, el desarrollo de proyectos periodísticos empresariales innovadores y el acceso a las nuevas tecnologías. En el segundo grupo, aparece el retraso en el desarrollo tecnológico de los medios, la politización de la información en desmedro de otras agendas, la parcialización o mediatización del periodista o del medio de comunicación, el menoscabo de las libertades de prensa, de expresión y de la empresa periodística por parte de dictaduras o autocracias, la corrupción, el terrorismo o el narcotráfico, y el antiperiodismo (sensacionalismo, amarillismo, falta de credibilidad y de independencia en la función informativa).
En el plano del registro histórico, los estudios sobre la evolución del periodismo peruano en el siglo XX han tomado como fuentes de referencia las investigaciones de Jorge Basadre, Rubén Vargas Ugarte, Ella Dunbar Temple, Alberto Tauro del Pino, Félix Denegri Luna, entre otros destacados intelectuales. Existen, asimismo, diferentes periodizaciones del devenir de la profesión, que han originado a su vez recuentos cronológicos que analizan cómo ha cambiado el periodismo, desde la aparición de la imprenta en Lima hasta nuestros días. Allí están los trabajos de Raúl Porras Barrenechea, Carlos Miró Quesada Laos, Alejandro Miró Quesada Garland, Aurelio Miró Quesada Sosa, Héctor López Martínez y Juan Gargurevich Regal.
Los capítulos que componen esta investigación se han construido principalmente con base en la ruta trazada por Jorge Basadre en su Historia de la República del Perú, que abarca el período comprendido entre 1822 y 1939. Otras fuentes de gran apoyo fueron las proporcionadas por el economista Carlos Contreras y el historiador Marcos Cueto, en su libro Historia del Perú contemporáneo, basado en los grandes proyectos de reforma que se dieron durante la Independencia y la República en el país hasta fines de la década de 1990. Asimismo, El Perú republicano de José Luis Huiza, Raúl Palacios Rodríguez y José Valdizán Ayala.
Seguimos también las recomendaciones del notable investigador Franklin Pease (1939-1999), quien, en el discurso de presentación de mi libro Inicios del periodismo en el Perú, indicó que hacer una historia del periodismo —cualquiera que fuese la etapa o coyuntura por estudiar— significaba vincular dos disciplinas que, en su opinión, habían marchado cada una por su cuenta: por un lado, los historiadores han utilizado los periódicos principalmente como fuentes de información; y por el otro, los periodistas se han concentrado en describir sus publicaciones sin contextualizarlas con fuentes históricas.
En el primer capítulo de este primer tomo, se revisan los últimos años del siglo XIX, un tiempo en el que empezaron a establecerse las bases del periodismo del siglo XX, sobre todo en tres campos identificables: el desarrollo de las comunicaciones y los primeros inventos; el hábito de leer periódicos y la influencia que en ello tuvo la publicidad y la fotografía; y el hacer de la política en la comunicación y en la prensa.
Queda claro que a diferencia de otros países, la agenda de los diarios y las revistas capitalinos ha sido histórica y predominantemente política; y en determinadas décadas, agresivamente política. Desde que ambos, la prensa y la política, se constituyeron en actores fundamentales de la opinión pública, su relación no solo ha sido conflictiva sino que los ha coloc ado en una posición de ‘antagonistas complementarios’: “aun cuando tienen sus propias esferas de actuación, comparten inexorablemente el mismo espacio público” (Ortega 2011: 63).
En las primeras décadas del siglo, como veremos en el segundo capítulo, durante los años que Jorge Basadre denominó la República Aristocrática, destacan los diarios que contribuyeron a la modernidad, a la masificación de la comunicación, al desarrollo del periodismo como una actividad industrial y de servicio y, como sostiene Raúl Porras Barrenechea, que aportaron a cambiar el álgido interés político, la generosa convicción partidarista y la colaboración gratuita (características de la prensa del siglo XIX) por “[…] la empresa comercial que paga el trabajo intelectual, fomenta el réclame, aumenta los tirajes y las informaciones, y rebaja el precio del periódico” (1970: 40).
Son las publicaciones que abrieron trocha y por ello las más importantes de Lima, las longevas, las que sobrevivieron al cambio de siglo, las innovadoras y de referencia, así reconocidas por el peso que ejercieron en los grupos de poder, la sociedad y el debate de los asuntos más relevantes. En este primer grupo incluimos a El Comercio (1839) y a La Prensa (1903-1984), publicaciones influyentes cuya aparición marcó un hito en materia de comunicación e innovación en el ser, el hacer y el deber ser periodísticos. También a La Crónic a (1912-1990), que si bien “no llegó al nivel de influencia de La Prensa o El Comercio” (Gargurevich 1991: 121), nació durante la República Aristocrática y tuvo una larga vida de casi ochenta años en los que introdujo reformas interesantes, como el tabloidismo y el periodismo popular.
En el tercer capítulo se destaca a los periódicos de vida breve, de recursos escasos y tirajes limitados, que pese a la temporalidad de su difusión, también concitaron el interés en sus lectores en mérito de la credibilidad de sus autores, la calidad de sus plumas o las líneas editoriales opositoras, polémicas o comprometidas que exhibieron. La mayoría ensayaron modalidades periodísticas que no se han vuelto a replicar en el diarismo local, probablemente porque respondieron a los fenómenos sociales de una época diferente. Es el caso del periodismo ideológico comprometido, abierta y explícitamente, con la defensa de doctrinas, ideas políticas y credos, que funcionó bajo gobiernos democráticos y cuando la política giraba en torno al liderazgo de un solo partido, la economía había iniciado un proceso de rápido crecimiento y diversificación, y una ofensiva educativa parecía augurar un futuro mejor para el Perú (Contreras y Cueto 2004: 200).
En el cuarto capítulo tratamos acerca de la producción periodística durante el convulso oncenio de Augusto B. Leguía, el primer presidente que en la historia del Perú republicano terminó su existencia en prisión tras ser derrocado y juzgado por un tribunal especial. Un período nefasto para la libertad de expresión, de asedios y atentados contra el periodismo opositor, sojuzgado por un régimen que tuvo “al lado de sus méritos y de sus servicios al país […] muchos aspectos censurables” (Basadre XIV, 2005: 300).
Son los años en que la prensa política fue silenciada, así como el debate de las ideas y, por lo tanto, la opinión pública (Planas 1994: 145). Una época en la que, en contraposición al amedrentamiento del periodismo diario, surgieron las revistas ilustradas limeñas que, por un lado, ponderaron la publicidad, el glamour y el sensacionalismo de los dorados años veinte; y por el otro, contribuyeron al nacimiento de la fotografía periodística y el periodismo gráfico.
En el quinto capítulo se pone en evidencia una etapa violenta para el periodismo, el Perú y el mundo. En el plano internacional, son los años de la entreguerra y la desconfianza mundial; en el plano local, el período de las persecuciones políticas, las leyes restrictivas, el surgimiento de nuevos movimientos sociales que irrumpen en la vida y el pensamiento intelectual a través de la prensa (Víctor Raúl Haya de la Torre y el aprismo, José Carlos Mariátegui y la izquierda, la Unión Revolucionaria y el fascismo), que cambiaron el rostro de la política (Aljovín y López 2005: 13). Una época de golpes de Estado y regímenes liderados por militares insurrectos que contaron con el respaldo de medios de comunicación; de guerra de editoriales, de periodistas asesinados que murieron tras defenderse no con la palabra sino con un revólver.
Si como señalan algunos politólogos, la prensa es reflejo de su realidad circundante, debemos concluir que la preferencia por el tema político en este período está íntimamente ligada a los cambios que se operaron en la esfera pública, como sucedió a partir de los años treinta. En este contexto, la multiplicación de los conflictos entre periodistas tomando partido por una u otra tendencia demuestra que dicha práctica es de larga data en el Perú. Y que el enfrentamiento abierto, visceral e intolerante contra el que piensa diferente nunca fue recomendable porque exacerba los ánimos y aumenta las posibilidades de un desenlace violento.
El poder de la prensa es innegable, aunque esta historia descubre algunos momentos en los que no siempre corrió “parejo con el respaldo de una formación ética suficiente” (Varillas 2008: 10). Sobre todo cuando “la política del logos, de la palabra y la escritura”, parafraseando a Carlos Iván Degregori, desapareció y originó que la principal identificación de un importante sector de la población no sea con la argumentación de los hechos, sino con lo dicho por personajes metapolíticos, mediáticos y de triste recordación.
¿Por qué se hizo usted periodista?, es una pregunta que nos hubiera gustado formular a muchos hombres y mujeres que a lo largo de diez décadas dejaron impresos en blanco y negro no solo sus nombres y firmas, sino sus vidas y sus pasiones. Sus voces nos han acompañado imaginariamente en el tiempo que duró elaborar este trabajo, cada vez que leímos sus testimonios, sus informaciones, sus crónicas o sus editoriales. Muchos fueron famosos políticos, artistas, académicos o pensadores de su tiempo; y otros anónimamente cumplieron una labor interesante lejos de los reflectores. En su lugar, recogimos el testimonio de destacados periodistas cuyas vivencias reseñamos en el libro.
La investigación se realizó en las siguientes etapas:
1) Revisión del marco contextual del siglo XX (político, económico e internacional).
2) Identificación de los diarios más importantes de la época.
3) Análisis de las publicaciones, especialmente de portadas, secciones principales y contenidos seleccionados (por su naturaleza: textuales, gráficos y publicitarios; por sus valores periodísticos: relevancia social, importancia e interés periodístico, consecuencias, novedad, oportunidad y frecuencia; por su relación con las libertades de expresión, prensa y empresa; por los actores involucrados en la noticia).
4) Análisis de la información documental disponible (sobre las líneas editoriales, el desarrollo de las empresas periodísticas, las tendencias y los cambios en el discurso, y los aportes al debate público).
Nuestros principales objetos de estudio fueron las publicaciones que se conservan en la Biblioteca Nacional del Perú y en el Departamento de Investigación y Archivo Periodístico de El Comercio. El mapeo incluyó una muestra significativa seleccionada contextualmente, es decir, tomando en consideración algunos hitos en el acontecer nacional e internacional.
Los contenidos se revisaron en orden cronológico. Se trabajaron con las publicaciones que circularon con una periodicidad o tiempo significativos. En el caso de aquellas de corta duración, se analizaron los títulos de relevancia histórica acreditada por fuentes documentales. En una segunda etapa, se incluyeron de manera somera algunas revistas disponibles porque, reiteramos, el objetivo era los diarios y periódicos de Lima.
Se utilizaron fuentes documentales (publicaciones, investigaciones, normas legales y contenidos web) sobre la evolución del periodismo limeño. Gran parte de esta información permitió elaborar e incluir notas de apoyo, tablas y extractos de textos que aparecen como recuadros explicativos, a manera de antecedentes o consecuencias de los hechos reseñados.
Esta investigación cubre el periodismo escrito de 1900 al 2000 en Lima —una muestra representativa de su quehacer en el país—, pero sale a la luz en los primeros años de la segunda década del siglo XXI. Quizá sea una oportunidad excepcional para reevaluar el aporte de la prensa capitalina y para que esta haga una autocrítica del papel cumplido en el último decenio del siglo pasado. Quizá, también, para analizar su rol en la cobertura de las recientes campañas electorales. Que analice si su tarea informativa se empinó sobre las simpatías políticas de sus directivos, accionistas o redactores; si dio cabida a informaciones no verificadas (norma elemental en un medio de prensa) para dañar a alguna candidatura; si su contenido informativo fue plural o sirvió a determinadas banderas políticas; si su cobertura tuvo ribetes de prejuicios y racismo; si primaron intereses diferentes al interés público… Las respuestas a estas y otras interrogantes, tal vez, podrían explicar el porqué de la pérdida de credibilidad de algunos matutinos.
La lección, según lo visto en el siglo XX, es que la coherencia editorial, la independencia y la veracidad son valores periodísticos difíciles de mantener, pero viables e indispensables para vender periódicos, tener empresas periodísticas exitosas y alcanzar la confianza del lector, destinatario final del producto informativo y actor determinante en la vigencia o no de un medio de comunicación.