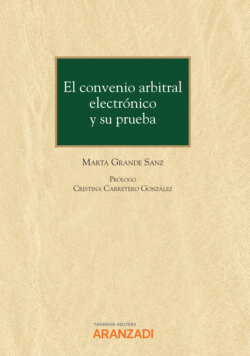Читать книгу El convenio arbitral electrónico y su prueba - Marta Grande Sanz - Страница 40
4.4. La teoría negocial-procesal
ОглавлениеComo señala BARONA VILAR, “el arbitraje es arbitraje y esa es su naturaleza jurídica”137 de manera que el arbitraje presentaría un carácter complejo al concurrir en él todos los elementos de las teorías contractualistas, jurisdiccionalistas y procesalistas necesarios para conformar la institución arbitral, en uno u otro momento y con distinta intensidad.
Como sucede con otras instituciones jurídicas, el arbitraje se explica por sí mismo. La autonomía legislativa con que el sistema español trata el arbitraje permite intuir su carácter autónomo e incluso interpretarlo desde el propio arbitraje, sin necesidad de acudir a la teoría de los contratos, la teoría jurisdiccional o la teoría procesal. No obstante, para interpretar algunos aspectos de la institución arbitral será necesario acudir a la norma más próxima de acuerdo con el contexto en que se desarrolla, como sucede en la remisión que efectúa el art. 9.2 de la LA a las normas del contrato de adhesión o en la remisión a la LEC en lo que se refiere a la ejecución forzosa del laudo, sin que se desvirtúe la naturaleza autónoma del arbitraje138.
1. En este sentido, SILVA GARCÍA, G., “Una teoría del conflicto. Un marco teórico necesario”, Prolegómenos-Derechos y Valores, vol. XI, n.º 22, julio-diciembre 2008, pp. 29 a 43. Puede consultarse en: http://bit.ly/1r4PPLN [Disponible a 30 de enero de 2020]; MACHO GÓMEZ, C., “Los ADR “alternative dispute resolution” en el comercio internacional”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 5, n.º 2, octubre 2013, p. 406. Puede consultarse en: http://bit.ly/1PpQh2L [Disponible a 30 de enero de 2020].
2. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLVI (2013), pp. 36 a 62. Puede consultarse en: https://bit.ly/2xZZ610 [Disponible a 23 de enero de 2020].
3. RUGGERI, L., “ADR y ODR y su taxonomía. La identificación de caracteres”, IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, n.º 10, 2010. Puede consultarse en: https://bit.ly/34ssh9v [Disponible a 23 de enero de 2020].
4. VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales sobre los MASC en Derecho Español”, Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, n.º 1, 2016, p. 5. Puede consultarse en: https://bit.ly/3e28SAi [Disponible a 24 de enero de 2020].
5. Real Decreto de 24 de julio de 1889 de Promulgación del Código Civil. Gaceta de 25 de julio de 1889, núm. 206, (LEG 1889, 27).
6. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., p. 42.
7. BELLOSO MARTÍN, N., “Un paso más hacia la desjudicialización. La directiva europea 2008/52/CE, sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles”, Revista electrónica de Direito Processual, vol. II, n.º 2, 2008. Puede consultarse en: https://bit.ly/34lc8CG [Disponible a 30 de enero de 2020].
8. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., pp. 42 a 43.
9. BELLOSO MARTÍN, N., “Un paso más…”, op. cit.
10. VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., pág 12.
11. En este sentido, la STS, Sala de lo Civil, n.º 679/1996, de 30 de julio (RJ 1996, 6079) afirma: “La transacción extrajudicial, para poner término a un pleito comenzado, es un contrato y así lo dice el artículo 1809 del Código Civil. Por ello constituye vínculo obligacional entre los que la hubieran otorgado y su perfección y cumplimiento está sujeto a las reglas generales de los contratos (SS. 4 abril y 15 julio 1991 y 6 noviembre de 1993”.
12. Según la STS, Sala de lo Civil, de 4 de julio de 1991 (RJ 1991\2634), “Por el contrato de transacción, como dice el art. 1809 del Código Civil, las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comendado”.
13. VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., pp. 27 a 31.
14. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., pp. 44.
15. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE de 8 de enero de 2000, núm. 7 (RCL 2000, 34).
16. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., pp. 45.
17. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, BOE de 26 de diciembre de 2003, núm. 309 (RCL 2003\3010)
18. VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., pp. 41 a 44.
19. Ib., pp. 45 a 46.
20. VLEX, “Sistemas alternativos de resolución de conflictos”, Vlex, 13 de octubre de 2016. Puede consultarse en: https://bit.ly/2ULKfAi [Disponible a 15 de enero de 2020].
21. Su ámbito de aplicación engloba las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. Sin embargo, quedan excluidas: la mediación penal; la mediación con las Administraciones públicas; la mediación laboral; y la mediación en materia de consumo.
22. VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., pp. 31 a 41.
23. En el caso de la jurisdicción (excluida por motivos obvios de los ADR), el tercero imparcial será un juez al que el Estado le ha conferido de la potestas y de la auctoritas necesaria para impartir la justicia e imponer por la fuerza la solución.
24. VLEX, “Sistemas alternativos…”, op. cit.
25. VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., pp. 55 a 68.
26. En este sentido, MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional I, parte general, 18.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 346 citado por SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., nota 12, p. 54 y VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., p. 15.
27. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., p. 54.
28. MANTILLA-SERRANO, F., Ley de Arbitraje: Una perspectiva internacional, Iustel, Madrid, 2005, p. 45 citado por VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., p. 16.
29. Íb., pág 15.
30. AAP de Zaragoza, sección 5.ª, de 12 de febrero de 2010, AC 2010\1098 y, en ese mismo sentido, la SAP de León, sección 2.ª, de 2 de octubre de 2012, AC 2012, 1952: “Cuando se impugna la resolución recurrida se dice que la nulidad de la propia cláusula de arbitraje no puede ser decidida por el árbitro pero en la cláusula se dice, en primer lugar, que todo litigio ha de someterse al arbitraje. Es decir, se delimita el objeto del arbitraje por referencia a cualquier conflicto que se pueda producir “en relación con la ejecución o interpretación del presente contrato”, por lo que su nulidad es obviamente un claro conflicto surgido “en relación con” el contrato suscrito. El ámbito objetivo se redacta de forma amplia, en la que cabe cualquier conflicto en relación con el contrato: la controversia entre la nulidad o validez del contrato es un claro conflicto relacionado con aquél. Así pues, la cláusula arbitral se extiende de manera general, a cualquier conflicto relacionado con el contrato, incluida su eventual nulidad.
31. SAP de Madrid, sección 10.ª, de 16 de octubre (JUR 2008, 41319).
32. SAP de Vizcaya, sección 4.ª, de 17 de mayo (AC 2005, 1350).
33. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., p. 55.
34. SSTS de 19 de noviembre de 1948, 2 de marzo de 1967, 14 de febrero de 1976 y 25 de noviembre de 1985 citado por VÁZQUEZ GÓMEZ-ESCALONILLA, L., “Consideraciones generales…”, op. cit., nota 18, p. 18.
35. SAP de Barcelona, sección 15.ª, de 9 de febrero de 2010 (JUR 2010, 179589).
36. SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos…”, op. cit., nota 16 págs 57 a 58. CABANILLAS SÁNCHEZ, A., “La revisión de la aplicación de las normas en el arbitraje de derecho o del pronunciamiento de los árbitros en el arbitraje de equidad”, en Comentarios a la Ley de Arbitraje, coord. BERCOVITZ-CANO R., Tecnos, Madrid, 1991, p. 728; cita a su vez a LORCA NAVARRETE.
37. La Real Academia Española en la edición vigésima segunda del Diccionario de la Lengua Española recogía tres significados de “arbitraje”: 1) la “acción o facultad de arbitraje”; 2) el “juicio arbitral”; 3) la “operación de cambio de valores mercantiles, en la que se busca la ganancia aprovechando la diferencia de precios entre unos plazos y otros”. RAE, Diccionario de la Lengua Española, 22.ª ed., en http://www.rae.es [Disponible a 18 de junio de 2006].
El avance de su vigésima tercera edición incorporó una cuarta acepción: “[el] procedimiento extrajudicial para resolver conflictos e intereses mediante sometimiento de las partes, por mutuo acuerdo, de la decisión de uno o varios árbitros”. Aunque esta acepción resulta mucho más adecuada al contenido del presente estudio, en ambas ediciones se define el término “contrato de arbitraje” como el “compromiso de someter a la decisión de uno o varios árbitros la solución de una controversia presente o futura, que obliga a cumplir la resolución arbitral e impide conocer a los jueces y tribunales”. Esta definición contiene los rasgos esenciales de todo “convenio arbitral”. RAE, Diccionario de la Lengua Española, avance 23.ª ed., en http://www.rae.es [Disponible a 18 de junio de 2006].
En la actualización de 2019 de la 23.ª ed., se ha añadido otra acepción: la “estrategia de inversión financiera beneficiosa y sin riesgo, que no necesita el empleo de fondos propios”. RAE, Diccionario de la Lengua Española, actualización de 2019 de la 23.ª ed., en https://bit.ly/2xXOMHa [Disponible a 21 de enero de 2020].
38. El origen de la institución arbitral se remontaría al tiempo de los romanos donde se distinguirían varios tipos de arbitraje: a) según el tipo de conflictos a resolver, podía hablarse de un arbitraje público destinado a los conflictos entre ciudades o entre los ciudadanos de municipios diferentes bajo la perspectiva del interés público y de un arbitraje privado para los conflictos entre particulares; b) según existiera un procedimiento propio o no, se distinguía un arbitraje procesal (en sentido estricto) que giraba alrededor de la figura del arbitrer ex compromissum y un arbitraje extraprocesal en el que un tercero, denominado “árbitro”, completaba algún elemento de la relación jurídica inexistente en el momento de su nacimiento. BADENAS CARPIO, J.M., “Comercio electrónico y arbitraje”, en Comercio electrónico y protección de los consumidores, coord. BOTANA GARCÍA, G.A., La Ley, Madrid, 2001, pp. 730 a 731.
39. Este apartado se basa en GRANDE SANZ, M., “El arbitraje. Una institución de gran raigambre con la vista puesta en el futuro: la resolución de conflictos en línea”, en Especialidad y excepcionalidad como recursos jurídicos, coords. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, E., Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones y Omnia Mutantur, SL, Valladolid, 2017, pp. 373 a 438.
40. En opinión de FERNÁNDEZ BUJÁN, resulta razonable “pensar que en los primeros tiempos de la comunidad política romana, con anterioridad a la organización de la administración de justicia y de la atribución de competencia a magistrados y jueces la decisión de las controversias entre los particulares se encargaría a uno o varios árbitros elegidos de común acuerdo por los interesados en solucionar sus conflictos”. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Jurisdicción y Arbitraje en Derecho Romano, Iustel, Madrid, 2006, p. 199.
41. La justicia arbitral surgió como una necesidad del hombre en convivencia con sus similares y con el propósito de dar una respuesta a las comunidades donde la fuerza y la prepotencia era el único instrumento de justicia. El arbitraje garantizaba una solución más equitativa y humana mediante la decisión final de un tercero con experiencia y habilidad. ZAPPALÀ, F., “Universalismo histórico del arbitraje”, Vniversitas Bogotá (Colombia), n.º 121, julio-diciembre de 2010, p. 197. Puede consultarse en: https://bit.ly/2RiUgTE [Disponible a 15 de febrero de 2020].
42. GRANJO ORTIZ, A., Arbitraje, protocolo y empresa familiar desde el Derecho de familia, la Unión Europea y la diplomacia económica internacional: El método ARBICOF. Tesis doctoral. Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, Valencia, 2005, pp. 67 a 68. Puede consultarse en: http://bit.ly/2tcK6c5 [Disponible a 16 de febrero de 2020].
43. Íb., p. 69.
44. Íb., pp. 70 a 71.
45. Durante el matrimonio de Peleo y Tetis (futuros padres de Aquiles), Herís (diosa de la discordia) arrojó en la mesa del banquete una manzana de oro con la inscripción “para la más bella” ofendida por no haber sido invitada. Tres diosas (Hera, Atenea y Afrodita) quieren hacerse con ella y Zeus entiende que debe ser el hombre más bello (Paris) quien decida quién es la más bella. Hermes acompañó a las tres diosas frente a Paris y cada una de ellas le prometió una recompensa si era ella la elegida: Atenea le ofreció la capacidad de manipular las leyes de la física; Hera convertirle en el hombre más rico del mundo; y Afrodita apagar sus deseos pasionales y románticos concediéndole la mujer más bella (Helena). Paris favoreció a la última desencadenando la ira de las otras dos. Afrodita ayudó a Paris a conquistar y arrebatar a Helena a su esposo Menelao (rey de Esparta) desatándose la guerra de Troya y la “manzana de oro” pasó a denominarse “la manzana de la discordia”. Recogida por ZAPPALÀ, “Universalismo histórico…”, op. cit., p. 196 y por GRANJO ORTIZ, Arbitraje, protocolo…, op. cit., pp. 71 a 72.
46. Seguimos a GÓMEZ ROYO, R., Las sedes históricas de la cultura jurídica europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 116 y ss. citado por GRANJO ORTIZ, Arbitraje, protocolo…, op. cit., nota 72, p. 73.
47. ZAPPALÀ, F., “Universalismo histórico…”, op. cit., p. 199.
48. Íb. y TRINCADO AZNAR, J. M.ª., El arbitraje arrendaticio urbano, Universidad Complutense de Madrid, septiembre de 2012, p. 7. Puede consultarse en: https://bit.ly/2JNaxfc [Disponible a 22 de enero de 2020].
49. MURGA, J.L., Derecho Romano Clásico II. El proceso, Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 1989, pp. 21 y 22; D'ORS, A., “El arbitraje jurídico”, en Parerga Histórica, Eunsa, Pamplona. 1997, pp. 271 a 291 citados por: GASPAR LERA, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, Aranzadi, Navarra, 1998, p. 27 y, a su vez, por TRINCADO AZNAR, El arbitraje arrendaticio…, op. cit., nota 19, p. 7.
50. RODRÍGUEZ ENNES, L., “Fernández de Buján, Antonio: Jurisdicción y arbitraje en Derecho romano, Iustel, Madrid, 2006, 241 páginas”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, n.º 10, 2006, p. 1366. Puede consultarse en: http://bit.ly/2s9WOsD [Disponible a 18 de enero de 2020].
51. La Tabla II Del juicio hace referencia a los árbitros cuando trata las causas de suspensión del juicio y la Taba IX De jure público cuando regula una especie de condena a muerte por prevaricación al juez o árbitro que haya recibido dinero por sus fallos. GRANJO ORTIZ, Arbitraje, protocolo…, op. cit., pp. 83 y 84.
52. Seguimos a ZAPPALÀ, “Universalismo histórico…”, op. cit., pp. 201 y ss.
53. Justiniano, Codex, 3.12.7(6).
54. Justiniano, Codex, 1.4.8.
55. Justiniano, Codex, 1, 2 e 4 del 2.56(55).4; e pr. e 1 del 2.56(55).5.
56. Justiniano, Novellae, 82.11.
57. Justiniano, Codex, 4.20.20.
58. Justiniano, Codex, 2.56(55).5.1.
59. Fuero Real 1,7,2.
60. Fuero Real 2,13,4.
61. Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 impusieron a los fundadores de compañías la inserción en la escritura de una cláusula de sumisión a arbitraje de cuantas dudas y diferencias surgiesen durante la vida de las compañías y a su fin; tratándose de una cláusula obligatoria, fuera de la autonomía de la voluntad. MANGA ALONSO, M.ª T., “Pasado, presente y futuro del arbitraje estatutario”, en Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitral, n.º 3, 2013, p. 14. Puede consultarse en: https://bit.ly/39LN-mMV [Disponible a 23 de enero de 2020].
62. VILLALBA, J.C., MOSCOSO, R.A., “Orígenes y panorama actual del arbitraje”, en Prolegómenos-Derechos y valores, vol. XI, n.º 22, julio-diciembre 2008, p. 144. Puede consultarse en: https://bit.ly/3e3VzPO [Disponible a 22 de enero de 2020].
63. Los arts. 280 y 281 de la Constitución española de 1812 permitían resolver los conflictos o controversias surgidos entre las partes acudiendo a los jueces y tribunales o al juicio de los árbitros. Constitución española de 1812, Puede consultarse en: https://bit.ly/2XgfzJ2 [Disponible a 24 de enero de 2020] y BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES, Constitución política de la Monarquía Española: Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Precedida de un Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2004. Puede consultarse en: http://bit.ly/1fjirDP [Disponible a 23 de marzo de 2020].
En palabras deLORCA NAVARRETE, los constituyentes revolucionarios franceses y españoles el arbitraje era un elemento esencial de la justicia natural cuya eficacia no podía ser cuestionada por el legislador mediante el empleo de recursos contra el laudo arbitral. LORCA NAVARRETE, A. M.ª, “Acerca de la justificación del arbitraje”, en Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional) A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011, dirs. PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J., FERREIRO BAAMONTE, X., Universidades, A Coruña, 2012, p. 111. Puede consultarse en: https://bit.ly/2WumM79 [Disponible a 12 de marzo de 2020].
64. MERINO MERCHAN, J.F., “El arbitraje en la Constitución de 1812”, Spain Arbitration Review, n.º 14/2012, p. 33 y ss.
65. MANGA ALONSO, M.ª T., “Pasado, presente…”, op. cit., p. 15.
66. La institución arbitral presentaba un perfil muy similar al actual debido a la influencia de la Constitución francesa de 3 de septiembre de 1791 y de la Constitución Española de 1812 empelando la expresión “juicio arbitral” para referirse tanto al juicio de árbitros como al juicio de amigables componedores. BADENAS CARPIO, J.M., “Arbitraje y codificación en el Derecho español”, en Homenaje al Profesor Acadio García Sanz. Valencia, 1995, pp. 80 y 81 así como del mismo autor “Comercio electrónico…”, op. cit., pp. 730 a 731.
67. “El mayor problema que tuvo el legislador decimonónico español con el arbitraje no fue sino el de saber dónde encuadrarlo. Solo aparentemente era una cuestión de sistemática, pues en el fondo entiendo que subyacía tomar partido por la tradicional polémica que enfrentó a contractualistas y judicialistas, pues, por un lado, se identifica la parte (compromiso) con el todo (arbitraje) y se lleva al CC; pero, por el otro, la tradición judicialista del arbitraje, que arranca de Las Partidas, hace que las leyes procesales recojan como un proceso más el juicio de árbitros: Ley de Procedimiento civil de 1855 (Título XV, “Del juicio arbitral” –arts. 770 a 818–, y el Título VI “Del juicio de amigables componedores” –arts. 819 a 836–); el procedimiento arbitral se concibe en esa Ley como auténtico proceso: contra el laudo caben el recurso de apelación ante la Audiencia y contra esta sentencia recurso de casación (arts. 814, 816), y si el laudo es dictado por amigables componedores será ejecutoria (art. 836)”. MANGA ALONSO, M. T.ª, “Pasado, presente…”, op. cit., p. 15.
68. REPÁRAZ PADRÓS, M.ª, “La crítica contemporánea al Proyecto de Código Civil de 1851 ”, Anuario de Derecho Civil, 1997, pp. 1015 a 1220. Puede consultarse en: https://bit.ly/3dZs1D2 [Disponible a 25 de enero de 2020].
69. Real Decreto de 3 de febrero de 1881, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Civil, Gaceta de 5 de febrero de 1881, núm. 36 (LEG 1881, 11).
70. Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se aprueba el Código de Comercio. Gaceta de 16 de octubre de 1885, núm. 289 (LEG 1885, 21).
71. Según los arts. 1820 y 1821 del CC, las partes podían transigir y “comprometer en un tercero la decisión de contiendas” y el régimen de las transacciones resultaba de aplicación a los compromisos.
72. VÁZQUEZ SOTELO, J.L., “Arbitraje y proceso judicial. Interferencias entre el arbitraje y el proceso judicial”, en XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal. México, pp. 249 a 252. Puede consultarse en: http://bit.ly/1msP884 [Disponible a 26 de enero de 2020].
73. La cláusula compromisoria se define como “un contrato de derecho privado, inserto habitualmente como cláusula en un contrato principal, del mismo género que el compromiso, por el cual las partes contratantes se obligan a someter las cuestiones litigiosas que puedan surgir en el futuro con relación a el contrato principal al fallo de árbitros”. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L., La cláusula compromisoria en el arbitraje civil, 2.ª ed., Civitas, Madrid, 1991, p. 29.
La LEC de 1881 reguló el compromiso arbitral como un acuerdo de voluntades por el que las partes convenían el sometimiento a arbitraje o los aspectos concretos del procedimiento arbitral una vez surgido el conflicto de intereses. Cuando el acuerdo de arbitraje constaba en el contrato principal como una cláusula se consideraba una “cláusula compromisoria”. Para someter un conflicto a arbitraje no se exigía una cláusula compromisoria previa, pero cuando el compromiso se celebraba después podía complementar determinados aspectos de aquella. También se podía pactar un acuerdo de arbitraje de forma autónoma para someter a arbitraje las controversias surgidas de una relación jurídica no contractual. Por todo ello, la denominación empleada en la LEC de 1881 se consideraba equívoca. CANTUARIAS SALAVERRY, F., Arbitraje comercial y de las inversiones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, p. 202.
74. En virtud del art. 793 de la LEC de 1881, en la escritura de compromiso del juicio de árbitros debían constar los siguientes aspectos: “1.º Los nombres, profesión y domicilio de los que la otorguen; 2.ª Los nombres, profesión y domicilio de los árbitros; 3.º El negocio que se someta al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias; 4.º El plazo en que los árbitros hayan de pronunciar la sentencia; 5.º La estipulación de una multa que deberá pagar la parte que deje de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso; 6.º La estipulación de otra multa, que el que se alzare del fallo deberá pagar al que se conformare con él para poder ser oído; 7.º La designación del lugar en que habrá de seguirse el juicio; 8.º La fecha en que se otorgue el compromiso”.
75. VAN DEN BERG, A. J., The New York Arbitration Convention of 1958. The Hague, 1981, p. 6. Puede consultarse en: https://bit.ly/2y64NKT [Disponible a 24 de marzo de 2017].
76. Cabe citar las siguientes: el Congreso Jurídico Suramericano de Montevideo de 1889; el Protocolo relativo a las Cláusulas de Arbitraje de 1923 y la Convención para la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1927; la VI y la VII Conferencia Internacional Americana de 1928 en la capital cubana y en 1933 en Montevideo, respectivamente; el Tratado de Derecho Exponencial Procesal Internacional de Montevideo de 1940; la Convención para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros de 1958; la Convención de Ginebra sobre el Arbitraje Comercial Internacional de 1961; la Convención para la Resolución de las Controversias en Materia de Inversión de Washington de 1965; la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975; la Convención Interamericana de la Eficacia Extraterritorial de los Laudos Arbitrales de Montevideo de 1979 y la Ley Modelo UNCITRAL sobre el Arbitraje Comercial Internacional de 21 de junio de 1985 cuya ratificación por los Estados miembros ha sido recomendada por la Asamblea de las Naciones Unidas.
77. Ley de 22 de diciembre de 1953, por la que se regula los Arbitrajes de Derecho Privado. BOE de 24 de diciembre de 1953, núm. 358 (RCL 1953, 1734).
78. Sin embargo, los arbitrajes regulados en el Derecho Público continuaron sometidos a sus respectivas disposiciones, en virtud del art. 1 de la LAPD.
79. Aunque el arbitraje y la actuación jurisdiccional se seguían consideran procedimientos, el arbitraje ya no era un proceso jurisdiccional. GUASP DELGADO, J., El arbitraje en el derecho español: su nueva regulación conforme a la ley de 22 de diciembre de 1953. Barcelona, 1956.
80. Según SANDERS, P., “La elaboración de la Convención”, en NACIONES UNIDAS, La ejecución de las sentencias arbitrales en virtud de la Convención de Nueva York. Monografías presentadas en el “Día de la Convención de Nueva York” celebrado el 10 de junio de 1998 para celebrar el 40.º Aniversario de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras concluida el 10 de junio de 1958. Nueva York, 1999, pp. 3 y 4. Puede consultarse en: https://bit.ly/2USRTsQ [Disponible el 27 de enero de 2020].
81. Instrumento de Adhesión hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, BOE de 11 de julio de 1977, núm. 164 (RCL 1977, 1575).
82. VAN DEN BERG, A.J., The New York Arbitration Convention of 1958, op. cit., p. 8.
83. Aunque su elaboración se enfocó al arbitraje comercial, no se excluían otros arbitrajes como el de consumo, los laborales –que, en cambio, nuestra LA dejó fuera de su ámbito de aplicación– o los arbitrajes en los que una de las partes sea un Estado o entidad pública.
84. VIRGÓS SORIANO, M., “Arbitraje comercial internacional y Convenio de Nueva York de 1958”, Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, número extraordinario 2006, p. 21. Puede consultarse en: https://bit.ly/2Ve8TIT [Disponible a 25 de enero de 2020].
85. El CG de 1961 redujo su ámbito de aplicación al arbitraje comercial internacional como ya había ocurrido con el PG de 1923 y la CG de 1927. Sin embargo, si bien la CNY de 1958 adoptó una postura más amplia al respecto que los textos anteriores, el CG de 1961 abordó algunos aspectos que no reguló la CNY de 1958 como, por ejemplo, la organización o el funcionamiento del tribunal arbitral. VAN DEN BERG, A.J., The New York Arbitration Convention of 1958, op. cit., pp. 93 y 94.
86. CNUDMI, Registro de textos de Convenciones y otros instrumentos relativos al Derecho mercantil internacional, volumen II, Naciones Unidas, Nueva York, 1973, pp. 68 y ss.
87. CNUDMI, Resolución 2205 (XXI), aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 1966, Volumen I: 1968-1970. Nueva York, 1971, pp. 68 a 70. Puede consultarse información adicional sobre el funcionamiento de la Comisión en: CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Nueva York, 1987, pp. 11 y ss. y Guía de la CNUDMI: Datos básicos y funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Viena, 2013, pp. 14 y ss.
88. CNUDMI, Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su primer período de sesiones (1968) (A/7216), Anuario, Volumen I: 1968-1970. Nueva York, 1971, pp. 81 y 82, párrs. 40 y 48.
89. CNUDMI, Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su segundo período de sesiones (1969) (A/7618), Anuario, Volumen I: 1968-1970. Nueva York, 1971, p. 114, párr. 112.
90. CNUDMI, Problemas relacionados con la aplicación e interpretación de las convenciones internacionales multilaterales existentes en materia de arbitraje comercial internacional: informe preparado por el Sr. Ion Nestor (Rumania), Relator Especial (A/CN.9/64), Anuario, Volumen III: 1972, Naciones Unidas, Nueva York, 1973, pp. 217 a 281.
91. CNUDMI, Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional sobre la labor realizada en su noveno período de sesiones (Nueva York, 12 de abril a 7 de mayo de 1976) (A/31/17), Anuario, Volumen VII: 1976, Naciones Unidas, Nueva York, 1977, pp. 26 a 34; Informe del Secretario General: proyecto revisado de reglamento de arbitraje para uso facultativo en el arbitraje especial relacionado con el comercio internacional (reglamento de Arbitraje de la CNUDMI) (A/CN.9/112), Anuario, Volumen VII: 1976. Nueva York, 1977, pp. 175 a 185; e Informe del Secretario General: proyecto revisado de reglamento de arbitraje para uso facultativo en el arbitraje especial relacionado con el comercio internacional (reglamento de Arbitraje de la CNUDMI) (adición): comentarios al proyecto de Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI” (A/CN.9/112/Add.1), Anuario, Volumen VII: 1976. Nueva York, 1977, pp. 186 a 202.
92. CNUDMI, Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su sexto período de sesiones (Ginebra, 2 a 13 de abril de 1973) (A/9017), Anuario, Volumen IV: 1973, Naciones Unidas, Nueva York, 1975, p. 21, párr. 85.
93. STS, Sala de lo Civil, de 9 de octubre de 1989, RJ 1989\6899. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “La situación actual de arbitraje comercial en España: perspectivas de futuro”, RCEA, volumen III, 1986, p. 20. Puede consultarse en: http://bit.ly/1kEe2Dz [Disponible a 24 de enero de 2020].
94. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE de 2 de julio de 1985, núm. 157 (RCL 1985, 1578).
95. CNUDMI, Nota de la Secretaría: nuevos trabajos relacionados con el arbitraje comercial internacional (A/CN.9/169), Anuario, Volumen X: 1979, Naciones Unidas, Nueva York, 1981, pp. 109 a 110. Con anterioridad la CNUDMI había preparado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de Crédito de 1992 por la creciente utilización de medios electrónico (no papel) para el envío de órdenes de pago y el paso de la utilización generalizada de las transferencias de débito a la utilización generalizada de las transferencias de crédito. CNUDMI, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de Crédito, Naciones Unidas, 1994. Después se iniciaron las tareas necesarias para incorporar en la LM sobre CE el concepto de equivalente funcional de “escrito”. Con la exigencia de constancia por escrito se pretende que la información que consta en el documento esté disponible para su acceso posterior. Por tanto, si un mensaje de datos garantiza esa función puede considerarse “escrito” a efectos jurídicos. En este sentido, también MADRID PARRA, A., “Electronificación del arbitraje”, RIEDPA, n.º 2, 2011, p. 10. Puede consultarse en: https://bit.ly/39WXZg6 [Disponible a 23 de enero de 2020].
96. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 18.º período de sesiones (3 a 21 de junio de 1985) (A/40/17) Anexo I, Anuario, Volumen XVI. 1985, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, pp. 417 a 423.
97. Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. BOE de 7 de diciembre de 1988, núm. 293 (RCL 1988\2430).
98. La decisión fue adoptada en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas n.º 61/33, de 4 de diciembre de 2006. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Artículos revisados de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional y recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2 del artículo II y el párrafo 1 del artículo VII de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (A/RES/61/33), Anuario, Volumen XXVII: 2006. Nueva York, 2012, pp. 76 y 77.
99. Por ejemplo, en el art. 1021 de la Ley de Arbitraje de los Países Bajos de 1986, el art. 1781 de la Ley Federal Suiza sobre el Derecho Internacional Privado, la Ley de Singapur sobre arbitraje internacional de 1991 o el art. 1031 de la Ley alemana de arbitraje de 1998.
100. El texto de la LM sobre CE puede consultarse en: NACIONES UNIDAS, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996 con el nuevo artículo 5 bis aprobado en 1998, Naciones Unidas, Nueva York, 1999.
101. Cfr. nota 3 CNUDMI, Posible labor futura labor en materia de arbitraje comercial internacional: nota de la Secretaría (A/CN.9/460), Anuario, Volumen XXX: 1999, Naciones Unidas, Nueva York, 2001, p. 390.
102. CNUDMI, Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 32.º período de sesiones (Viena, 17 de mayo a 7 de junio de 1999) (A/54/17), Anuario, Volumen: XXX: 1999. Nueva York, 2001, p. 42, párr. 380.
103. Entre otros, CORDÓN MORENO, F., El arbitraje en el derecho español: interno e internacional, Aranzadi, Pamplona, 1995; o FERNÁNDEZ-ARMESTO, J., “El arbitraje internacional en la nueva Ley de Arbitraje Española”, Revista de Derecho Mercantil, n.º 258, octubre-diciembre, 2005, pp. 1475 a 1477. Puede consultarse en: http://bit.ly/1yomSNE [Disponible a 17 de enero de 2015].
104. Aunque la LA delimita el carácter internacional del arbitraje basándose en la LM sobre ACI (versión de 1985), contempla la posibilidad de que la relación jurídica origen de la controversia “afecte a los intereses del comercio internacional”, como establecía el CG de 1961.
105. STS, Sala de lo Civil, de 28 de noviembre de 1988 (RJ 1988, 8716) que cita las SSTS, Sala de lo Civil, de 27 de abril de 1981 (RJ 1981, 1780), de 9 de octubre de 1984 (RJ 1984, 4767), de 13 de junio de 1985 (RJ 1985, 3110), de 17 de septiembre de 1985 (RJ 1985\4273), de 24 de febrero de 1987 (RJ 1987, 732), de 17 de junio de 1987 (RJ 1987, 4534) y de 17 de marzo de 1988 (RJ 1988, 2212) y la STC, Sala Segunda, n.º 43/1988, de 16 de marzo (RTC 1988, 43).
106. Sobre el arbitraje de Derecho público, BALLESTEROS PANIZO, C.I., El arbitraje de derecho público, Tesis doctoral, Barcelona, 2017. Puede consultarse en: https://bit.ly/3c2SfCU [Disponible a 31 de enero de 2020] o MERINO MERCHÁN, J.F., “El arbitraje y el derecho público español. Una propuesta legislativa, en Una propuesta para la introducción en nuestro sistema administrativo y tributario de medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR), coord. CHICO DE LA CÁMARA, P., Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2017, pp. 89 a 106.
107. Entre otros, CREMADES SANZ-PASTOR, J.A., El arbitraje de Derecho Privado en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, o CORDÓN MORENO, F., El Arbitraje de Derecho Privado. Estudio breve de la Ley 60/203 de 23 de diciembre de Arbitraje, Civitas, Madrid, 2005.
108. Cabe citar a ÍSCAR DE HOYOS, J., “El arbitraje institucional”, Revista jurídica de Castilla y León, n.º 29, enero de 2013. Puede consultarse en: https://bit.ly/2UVUMck [Disponible a 28 de enero de 2020]; o FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “Luces y sombras del arbitraje institucional en los litigios transnacionales”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, vol. XXIII, 2008, pp. 71 a 104. Puede consultarse en: https://bit.ly/34olrBz [Disponible a 29 de enero de 2020].
109. Según el art. 24.1 de la CE, “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. STS, Sala de lo Civil, de 9 de octubre de 1989, RJ 1989, 6899.
110. Para más información puede consultarse: MERINO MERCHÁN, J.F., CHILLÓN MEDINA, J.M.ª, Tratado de Derecho Arbitral, op. cit., pp. 1123 a 1146 y FERNÁNDEZARMESTO, J., “El arbitraje internacional…”, op. cit., pp. 1486 a 1488.
111. Aunque el principio de la disposición más favorable se circunscribe, a priori, al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, la doctrina y la jurisprudencia lo consideran extensible al reconocimiento del convenio arbitral ya que carece de sentido aplicar unos criterios de validez para excluir la competencia de los tribunales de justicia en base a una declinatoria y otros distintos para el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral dictado de conformidad con aquel convenio arbitral. Aunque esta es la postura mayoritaria, no existe unanimidad y una parte de la doctrina niega la posibilidad de extrapolar el art. VII.1 de la CNY de 1958 a los acuerdos de arbitraje de manera que el art. II de la CNY de 1958 no desplazaría totalmente a las normas nacionales. VIRGÓS SORIANO, M., “El convenio arbitral…”, op. cit., p. 16. No hay que olvidar que, según el art. 9.6 de la LA: “cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho español”.
112. Según la “propuesta holandesa”, el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral exige que las partes citadas en él hubieran sometido sus controversias a arbitraje, de un modo válido y por escrito, mediante un acuerdo especial o con una cláusula arbitral incluida en un contrato por lo que los convenios arbitrales surgidos del intercambio de cartas o telegramas no quedaban excluidos. La propuesta tenía un triple objetivo: 1) eliminar el doble exequátur exigido por la CG de 1927 en el Estado donde se dictaba la sentencia arbitral y en aquel donde se solicitaba su ejecución; 2) limitar al máximo los motivos de denegación del reconocimiento y de la ejecución del laudo; y 3) transferir la carga de la prueba a la parte que inste la ejecución. Para SANDERS fue secuela lógica de la CG de 1927 y resultado de la experiencia adquirida. SANDERS, P. “La elaboración de la Convención”, op. cit., pp. 13 y ss.
ECOSOC (UNITED NATIONS), Consideration of the Draft convention of the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Awards (Item 4 of the Agenda). Text of Additional Protocol on the Validity of Arbitration Agreements submitted by Working Party n.º 2 (E/CONF.26/L.52), 5 de junio de 1958.
113. La CNY de 1958 debe interpretarse, en opinión de VAN DEN BERG, de acuerdo con los arts. 31, 32 y 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas el 23 de mayo de 1969) y, por tanto, teniendo en cuenta su contexto, objeto y propósito y, en caso de ambigüedad, incluso de acuerdo con los trabajos preparatorios y las circunstancias que rodearon su elaboración. VAN DEN BERG, A.J., The New York Arbitration Convention of 1958, op. cit., pp. 3 a 5. El texto de la Convención de Viena está disponible en: NACIONES UNIDAS, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (texto español) (A/CONF.39/11/Add.2), Treaty Series, Volumen 1155, I-18232, 1980. La adhesión de España a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados tuvo lugar en Instrumento de 2 de mayo de 1972. BOE de 13 de junio de 1980, núm. 142.
114. La mayoría de los tribunales considera que el art. II.3 de la CNY de 1958 debe aplicarse incluso cuando la materia se considere doméstica en el Estado donde se haya dictado el laudo. Para VAN DEN BERG, la cuestión no resulta tan clara si el Estado donde se fije la sede del arbitraje ha utilizado alguna de las reservas que permite la Convención proponiendo aplicar por analogía el art. I de la CNY de 1958. VAN DEN BERG, A. J., The New York Arbitration Convention of 1958, op. cit., nota 133 de la p. 57 y p. 58.
115. En estos casos, VAN DEN BERG exige la existencia de un elemento internacional para aplicar el art. II.3 de la CNY de 1958. Ib., pp. 69 a 70.
116. VIRGÓS SORIANO, M., “El convenio arbitral…”, op. cit., pp. 15 y 16.
117. VAN DEN BERG, A.J., The New York Arbitration Convention of 1958, op. cit., pp. 62 a 64.
118. A efectos prácticos, la distinción entre arbitraje o laudo nacional y extranjero implica que el reconocimiento de un laudo no nacional requiera su homologación conforme al exequátur, esto es, cuando se trate de un arbitraje extranjero pero interno o un arbitraje auténticamente internacional. CARAVACA, A.L.; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., El arbitraje comercial internacional, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 36 a 38.
119. Pueden citarse: los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, las Reglas de conducta uniformes para el intercambio de datos comerciales por teletransmisión de la CCI de 1987 (Reglas UNCID) o los ICC eTerms.
120. MERINO MERCHÁN, J.F., CHILLÓN MEDINA, J.M.ª, Tratado de Derecho Arbitral, 4.ª ed., op. cit., p. 227.
121. Ib., p. 228.
122. Para un estudio detallado sobre las tesis jurisdiccionalistas, contractualistas y mixtas del arbitraje puede consultarse YÁÑEZ VELASCO, R., Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 120 a 129.
123. ESBRÍ MONTOLIÚ, M.Á., El convenio arbitral en el Derecho español, tesis doctoral, Universitat Jaume I, junio, 2015, p. 37. Puede consultarse en: https://bit.ly/3aUmyeR [Disponible a 31 de enero de 2020].
124. BARONA VILAR, S., Comentario a la Ley Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre, tras la reforma de la Ley 11/2011, de 20 de mayo), 2.ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2011, p. 54.
125. Entre los defensores de la teoría contractualista en España, GUASP que fue el promotor de la LAPD, una ley de carácter puramente privado y de carácter contractualista. GUASP DELGADO, J., El arbitraje…, op. cit.
126. STS de 11 de abril de 1932 citada por ESBRÍ MONTOLIÚ, M.Á., El convenio arbitral…, op. cit., pp. 37 a 38.
127. STS, Sala de lo Civil, de 28 de noviembre de 1988 (RJ 1988, 8716).
128. STS de 2 de mayo de 1962 citada por ESBRÍ MONTOLIÚ, M.Á., El convenio arbitral…, op. cit., p. 38.
129. STS de 21 de noviembre de 1963 citada por Ib., p. 38.
130. Ib., pp. 38 y 39.
131. Defensores de la teoría jurisdiccionalista en España son CABRERAS LLANSANA, J., “Contribución al estudio del arbitraje”, en Estudios de Derecho Procesal, Bosch, Barcelona, 1962, pp. 433 y ss.; y SERRA DOMÍNGUEZ, M., “Naturaleza jurídica del arbitraje”, en Estudios de Derecho Procesal, Ariel, Barcelona, 1969, pp. 580 y ss.
132. Por todos, MARTÍN GÁMEZ cita a Alcalá-Zamora, Carreras, Fenech, Prieto-Castro, Gimeno Sendra, Montero Aroca y González Montes. MARÍN GÁMEZ, J.Á., “Aproximación a la problemática jurídico-constitucional del arbitraje”, Derecho privado y Constitución, n.º 16, 2002, nota 32, p. 238. Puede consultarse en: https://bit.ly/2Vg6I7G [Disponible a 30 de enero de 2020].
133. BARONA VILAR, S., Comentarios a la Ley de Arbitraje, op. cit., p. 69.
134. ATC, Sala Primera, de 20 de julio de 1993 (RTC 1993, 259 AUTO). Según el ATC, Sala Primera, de 28 de octubre de 1993 (RTC 1993\326 AUTO), “su decisión –la del árbitro– de los derechos y obligaciones recíprocas de las partes de la controversia se encuentra revestida de auctoritas, por imperativo de la Ley; y sólo carece del imperium necesario para ejecutar forzosamente su decisión, que la Ley vigente reserva a los Tribunales civiles. Los órganos del Poder Judicial limitan su intervención a despachar la ejecución “por los trámites establecidos para la ejecución de las sentencias firmes” (art. 53, Ley de Arbitraje), salvo que anulen el laudo”.
135. ESBRÍ MONTOLIÚ, M.Á., El convenio arbitral…, op. cit., pp. 42 y ss.
136. Destaca GASPAR LERA, S., El ámbito de aplicación…, op. cit., p. 56.
137. BARONA VILAR es la principal defensora de la naturaleza autónoma del arbitraje. BARONA VILAR, S., Comentarios a la Ley de Arbitraje…, op. cit., pp. 71 y ss.
138. Como señalan MERINO MERCHÁN y CHILLÓN MEDINA, “desde hace algunos años el arbitraje tiene sus propios fundamentos y su propia identidad institucional, cuyos perfiles le hacen distinto a otras categorías jurídicas, aun cuando pueda compartir con éstas elementos comunes. Pero eso ocurre en todas las áreas del ordenamiento jurídico, que no se cierran en compartimentos estancos sino que aparecen relacionados entre sí como vasos comunicantes, lo que facilita su interpretación y la estabilidad y seguridad del conjunto del ordenamiento como un todo”. MERINO MERCHÁN, J.F., CHILLÓN MEDINA, J.M.ª, Tratado de Derecho Arbitral, op. cit., p. 265.