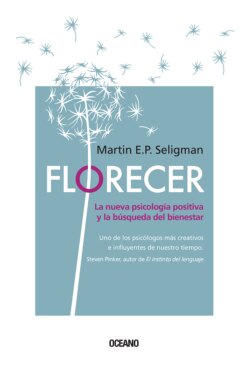Читать книгу Florecer - Martin E.P. Seligman - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wittgenstein, Popper y Penn
ОглавлениеEl amo supremo de la filosofía en la Universidad de Cambridge, Wittgenstein (1889-1951), fue la figura más carismática de la filosofía del siglo XX. Engendró dos movimientos importantes. Nació en Viena, combatió con gallardía por Austria y fue hecho prisionero por los italianos. Siendo prisionero de guerra en 1919 terminó el Tractatus Logico-Philosophicus,24 una colección de epigramas numerados en secuencia que condujeron a la fundación del atomismo lógico y el positivismo lógico. El atomismo lógico es la doctrina de que la realidad puede entenderse como una jerarquía de hechos últimos, y el positivismo lógico es la doctrina que postula que sólo las tautologías y los enunciados empíricamente verificables tienen significado. Veinte años después, Wittgenstein cambió de opinión acerca de lo que la filosofía debería hacer y argumentó en Investigaciones filosóficas 25 que la tarea no consistía en analizar los elementos fundamentales de la realidad (atomismo lógico), sino en analizar los “juegos de lenguaje” de los seres humanos. Éste fue un llamado con fanfarrias a la filosofía del lenguaje ordinario, al análisis sistemático de las palabras como las usa la gente común y corriente.
En el fondo de las dos vertientes del movimiento wittgensteiniano está el análisis. La labor de la filosofía es analizar en detalle estricto y minucioso los elementos básicos de la realidad y el lenguaje. Los problemas más importantes que atañen a la filosofía (libre albedrío, Dios, ética, belleza) no pueden acometerse (si es que esto es posible) sino hasta que este análisis preliminar se realice correctamente. “De lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio”, es la célebre conclusión del Tractatus.
Igual de importante que las ideas de Wittgenstein era el hecho de que era un maestro fascinante.26 Multitudes de los estudiantes más brillantes de Cambridge se presentaban a verlo dar vueltas por su aula austera, pronunciando en silencio sus epigramas, esforzándose por llegar a la pureza moral, avasallando a los estudiantes con las respuestas a sus preguntas, mientras se menospreciaba por ser tan poco elocuente. La combinación de su brillantez, su apostura impresionante, su sexualidad magnética y extraña y su exótico desapego de este mundo (renunció a una enorme fortuna familiar) era seductora, y sus estudiantes se enamoraban del hombre y de su pensamiento. (Es un lugar común que los estudiantes aprenden mejor cuando se enamoran de su maestro.) Estos estudiantes se dispersaron después por el mundo intelectual de la década de 1950 y dominaron la filosofía académica anglófona en los siguientes cuarenta años, al tiempo que transmitían su enamoramiento a sus propios alumnos. Los fanáticos de Wittgenstein dominaban sin duda alguna el departamento de filosofía de Princeton y nos inculcaban a los estudiantes el dogma wittgensteiniano.
Lo llamo dogma porque nos premiaban por hacer análisis lingüísticos rigurosos. Por ejemplo, mi tesis de maestría, que después fue tema de un libro asombrosamente parecido que mi asesor publicó con su nombre, era un análisis cuidadoso de las palabras mismo e idéntico. Nos castigaban por tratar de hablar sobre “lo que no podíamos hablar”. Los estudiantes que tomaban en serio a Walter Kaufmann,27 el carismático maestro de Nietzsche (“el fin de la filosofía es cambiar tu vida”), eran objeto de burlas y se les consideraba confundidos e inmaduros. No hacíamos las preguntas obvias, como “¿para qué molestarse en hacer análisis lingüístico en primer lugar?”
Por supuesto, no nos enseñaron nada sobre el histórico encuentro entre Ludwig Wittgenstein y Karl Popper en el Moral Philosophy Club de Cambridge en octubre de 1947. (Este acontecimiento se recrea en el apasionante libro Wittgenstein’s Poker de David Edmonds y John Eidinow.)28 Popper acusó a Wittgenstein de sobornar a toda una generación de filósofos al ponerlos a trabajar con rompecabezas lingüísticos, lo preliminar de los preliminares. La filosofía, argumentó Popper, no debe ocuparse de rompecabezas, sino de problemas: moralidad, ciencia, política, religión y derecho. Wittgenstein estaba tan furioso que lanzó un atizador a Popper y salió dando un portazo.
Cómo me hubiera gustado sospechar en mis años de estudiante que Wittgenstein no era el Sócrates, sino el Darth Vader de la filosofía moderna. Ojalá hubiera tenido la sofisticación para reconocerlo como un fantoche académico. Con el paso del tiempo me di cuenta de que me habían orientado en la dirección equivocada y empecé a corregir el rumbo cuando llegué a la Universidad de Pennsylvania a estudiar psicología como estudiante de posgrado en 1964, después de haber rechazado una beca en Oxford para estudiar filosofía analítica. La filosofía era un juego alucinante, pero la psicología no era un juego y podía ayudar realmente a la humanidad; ésa era mi esperanza ferviente. Robert Nozick (mi maestro de licenciatura con quien estudié a René Descartes) me ayudó a darme cuenta de esto cuando acudí a él en busca de consejo cuando me otorgaron la beca. En el consejo más cruel, y sabio, que he recibido en toda mi carrera, Bob comentó: “La filosofía es una buena preparación para otra cosa, Marty”. Tiempo después, Bob, como profesor de Harvard, cuestionaría el desfile de rompecabezas de Wittgenstein y desarrollaría su propio método para resolver problemas filosóficos en lugar de rompecabezas lingüísticos. Sin embargo, lo hizo con tanta destreza que nadie lo amenazó con un atizador y así contribuyó a dar un empujón a la filosofía académica de altos vuelos en la dirección que Popper quería.
También rechacé la oportunidad de ser jugador profesional de bridge por la misma razón: porque también era un juego. A pesar de que había cambiado del campo de la filosofía al de la psicología, seguía siendo wittgensteiniano por formación, y resultó que había entrado en un departamento idóneo que era y es el santuario del conocimiento ornamental y de la resolución de rompecabezas psicológicos. El prestigio académico en Penn nació de trabajar rigurosamente en los rompecabezas, pero mi anhelo de trabajar con problemas de la vida real, como el logro y la desesperación, me atormentaba incesantemente.
Hice mi doctorado con ratas blancas,29 pero aunque satisfizo a los maestros de los rompecabezas que editaban las revistas, se enfocó de manera titubeante en los problemas: la descarga impredecible producía más miedo que la predecible porque la rata nunca sabía cuándo no corría riesgos. También trabajé en la impotencia aprendida, la pasividad inducida por el choque incontrolable. Pero eso también era un modelo de laboratorio, aceptable, por consiguiente, en las publicaciones académicas, pero apuntaba con titubeos al problema humano. El momento decisivo llegó poco después de que tomé el equivalente de una residencia psiquiátrica con los profesores de psiquiatría Aaron (Tim) Beck y Albert (Mickey) Stunkard de 1970 a 1971. Había renunciado al puesto de profesor adjunto en Cornell, mi primer trabajo después de terminar mi doctorado en 1967, como protesta política, y con Tim y Mickey intenté aprender algo de los verdaderos problemas psiquiátricos para relacionar mis habilidades para resolver rompecabezas con los problemas de la vida real. Tim y yo nos reunimos durante una comida informal en Kelly y Cohen, nuestro delicatessen local (Kelly era ficticio) después de que me reincorporé al departamento de psicología de Penn en 1972.
–Marty, si sigues trabajando como psicólogo experimental con animales vas a desperdiciar tu vida —advirtió Tim cuando me dio el segundo mejor consejo que he recibido mientras veía cómo me atragantaba con mi sándwich Reuben a la plancha. Y así fue que me convertí en psicólogo aplicado y trabajé de manera explícita con problemas. Me daba cuenta de que estaba destinado desde ese momento al papel del rebelde, “populista” y lobo con piel de oveja entre mis colegas. Mis días como académico dedicado a la ciencia básica estaban contados.
Para mi sorpresa, Penn me nombró profesor adjunto con plaza pese a todo, y me cuentan que el debate secreto entre los profesores se centró en la espantosa posibilidad de que mi trabajo se desviara en dirección de la ciencia aplicada. Ha sido una batalla cuesta arriba para mí en Penn desde entonces, pero nunca entendí el significado de cuesta arriba hasta que formé parte de un comité para contratar a un psicólogo social en 1995. Mi colega Jon Baron hizo la revolucionaria sugerencia de que pusiéramos un anuncio para solicitar a alguien que hiciera investigación en temas como el trabajo, el amor o el juego.
–Eso es de lo que se trata la vida —afirmó y yo asentí con entusiasmo.
Entonces pasé la noche sin dormir.
Escudriñé mentalmente (en serie) el cuerpo docente de los diez principales departamentos de psicología del mundo. Ni uno solo se dedicaba a estudiar el trabajo, el amor o el juego. Todos trabajaban en los procesos “básicos”: cognición, emoción, teoría de decisión, percepción. ¿Dónde estaban los académicos que nos guiarían en lo que hace que la vida valga la pena?
Al día siguiente, comí por casualidad con el psicólogo Jerome Bruner. En esos días, a los ochenta y cinco años y casi ciego, Jerry era la historia viviente de la psicología estadunidense.30 Le pregunté por qué los cuerpos docentes de las grandes universidades trabajaban sólo en los llamados procesos básicos y no en el mundo real.
–Sucedió en un momento específico, Marty —respondió Jerry—, y yo estuve ahí. Fue en 1946, en una reunión de la Society of Experimental Psychologists. [Soy miembro no asistente de esta fraternidad de elite, hoy también una hermandad femenina, de profesores de las más prestigiosas universidades.] Edwin Boring, Herbert Langfeld y Samuel Fernberger, los presidentes de Harvard, Princeton y Penn, respectivamente, se reunieron a comer y acordaron que la psicología debía parecerse más a la física y la química y hacer sólo investigación básica, y que no contratarían psicólogos aplicados. El resto de la academia se alineó de inmediato.
Esta decisión fue un error monumental. Para una ciencia insegura como la psicología en 1946, imitar a la física y a la química podía ganarle algunos puntos con los decanos, pero no tenía ningún sentido en cuanto a la ciencia. La física estaba precedida por la antigua ciencia de la ingeniería, que resolvía problemas verdaderos, antes de injertar en el campo la investigación básica abstracta. La física aplicada predecía eclipses, inundaciones y los movimientos de los cuerpos celestiales, y acuñaba dinero. Isaac Newton dirigió la casa de moneda británica en 1696. Los químicos fabricaban pólvora y aprendían una gran cantidad de hechos científicos al tiempo que perseguían el ideal de convertir el plomo en oro, que al final resultó ser un callejón sin salida. Estos problemas y aplicaciones reales establecieron los límites de los rompecabezas básicos que la física aplicada procedería a desentrañar. Por el contrario, la psicología no tenía a la ingeniería, nada que hubiera demostrado que funcionaba en el mundo real, no tenía ningún sustento que guiara y delimitara lo que debía ser su investigación básica.
La buena ciencia requiere la interacción del análisis y la síntesis. Uno nunca sabe si la investigación básica es realmente básica hasta que sabe de qué es básica. La física moderna tomó forma no por sus teorías, que pueden ser enormemente contrarias a la lógica y muy controvertidas (muones, ondículas, supercuerdas, el principio antrópico y todo eso), sino porque los físicos construyeron la bomba atómica y las modernas centrales de energía nuclear. La inmunología, una empresa de menor importancia en la investigación médica en la década de 1940, demostró su enorme utilidad tras el descubrimiento de las vacunas de Salk y Sabin contra la polio. A partir de ahí siguió el ascenso vertiginoso de la investigación básica.
En el siglo XIX surgió una feroz disputa en la física en torno de cómo volaban las aves. La controversia se resolvió en doce segundos el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Wright hicieron volar el aeroplano que habían construido. En consecuencia, muchos concluyeron que todas las aves debían de volar así. De hecho, ésta es la lógica de la investigación con la inteligencia artificial:31 si la ciencia básica puede construir una computadora capaz de comprender el lenguaje, o de hablar, o de percibir objetos, simplemente conectando una red de circuitos de conmutación binarios, así es como los seres humanos deben de hacer estas cosas maravillosas. La aplicación señala a menudo el camino de la investigación básica, mientras que la investigación básica, sin un indicio de cómo puede aplicarse, por lo general es sólo una necedad.
El principio de que la buena ciencia necesariamente incluye la interrelación activa entre la aplicación y la ciencia pura entra en conflicto tanto con los científicos puros como con los aplicados. En virtud de que sigo siendo un rebelde inconformista en el departamento de psicología de Penn hasta la fecha, recibo recordatorios semanales de cómo los científicos puros ven con suspicacia la aplicación, pero no sabía hasta dónde llegaba el escepticismo de los aplicadores respecto a la ciencia hasta que llegué a la presidencia de la American Psychological Association (APA) en 1998. Me eligieron por la mayoría más amplia que se haya registrado en su historia y atribuyo este desliz al hecho de que mi trabajo se sitúa justo en medio de la ciencia y la aplicación y, por tanto, atrajo a muchos científicos y clínicos. El trabajo emblemático que realicé fue contribuir al estudio de la eficacia de la psicoterapia realizado en 1995 por Consumer Reports. Utilizando herramientas estadísticas avanzadas, Consumer Reports, en una encuesta masiva, encontró buenos resultados de la psicoterapia en general, pero la sorpresa fue que los beneficios no eran exclusivos de un tipo de terapia en especial ni para un tipo específico de trastorno.32 Este resultado fue bien acogido por la gran mayoría de psicólogos aplicados que hacen todo tipo de terapia para todo tipo de trastornos.
Cuando llegué a Washington para presidir la American Psychological Association, me encontré exactamente en la misma situación entre los líderes del trabajo aplicado que la que tenía con mis colegas devotos de la ciencia pura: un lobo con piel de oveja. Mi primera iniciativa como presidente, la psicoterapia basada en hechos científicos, nunca logró despegar. Steve Hyman, a la sazón director del National Institute of Mental Health, me había dicho que podía conseguir aproximadamente 40 millones de dólares para apoyar el trabajo de esta iniciativa. Muy animado, me reuní con el Committee for the Advancement of Professional Practice, el consejo superior de profesionales independientes que, salvo por mi elección, tenía el dominio absoluto sobre la elección de los presidentes de la APA . Expuse mi iniciativa ante un grupo de veinte de estos formadores de opinión que se veían cada vez más serios e inexpresivos mientras les hablaba de las bondades de basar la terapia en pruebas científicas de su eficacia. Stan Moldawsky, uno de los veteranos más intransigentes, cerró el telón sobre mi iniciativa cuando preguntó: “¿Y si las pruebas no nos favorecen?”.
En seguida, Ron Levant, uno de los aliados de Stan, me contó mientras bebíamos una copa: “Estás jodido, Marty”. A decir verdad, la psicología positiva —un empeño no tan antagónico al ejercicio independiente de la profesión como la terapia basada en pruebas— nació de la nariz ensangrentada de Levant.
Fue precisamente pensando en esta tensión entre la aplicación y la ciencia que en 2005 acepté con mucho gusto dirigir el Positive Psychology Center de la Universidad de Pennsylvania y crear un nuevo posgrado —la maestría en psicología positiva aplicada (MPPA)— cuya misión sería combinar la investigación vanguardista con la aplicación del conocimiento en el mundo real.