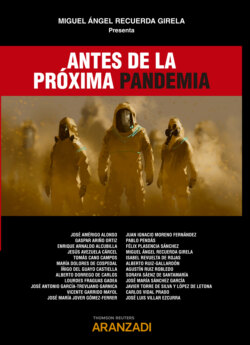Читать книгу Antes de la próxima pandemia - Miguel Ángel Recuerda Girela - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Análisis del riesgo
ОглавлениеSi somos ciudadanos sensatos, ante los peligros sanitarios graves que nos amenazan debemos exigir a las autoridades competentes que realicen todos los esfuerzos necesarios para que se evalúen científicamente, se gestionen y se comuniquen los riesgos de forma clara, veraz y comprensible.
Una evaluación de riesgos sanitarios es un proceso con fundamento científico. Por consiguiente, la evaluación de riesgos sanitarios no es una labor de políticos ni de gestores, sino de científicos con experiencia.
Para evitar que la evaluación quede distorsionada por intereses particulares o que sea de mala calidad técnica, ha de hacerse en el seno de un organismo público o de un comité que, por su configuración, organización, procedimiento de selección de los miembros y funcionamiento, cumpla los principios de excelencia en la ciencia, objetividad, independencia y transparencia.
Alcanzar las mayores ganancias de salud requiere que el fomento, la promoción y la protección de la salud se haga desde el riguroso conocimiento científico y con anticipación. Por eso, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, al regular las «obligaciones de las administraciones públicas» impone la «imparcialidad en las actuaciones sanitarias», estableciendo que, las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y a los expertos con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, que será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes (artículo 11).
La correcta composición de un comité científico o de expertos es el primer requisito para su buen funcionamiento. No obstante, el Gobierno no debe fiarlo todo a los evaluadores de riesgos, ni ampararse en lo que dicen los expertos, porque en ocasiones sus resultados no son conclusivos, o son erróneos o contradictorios con los de otros, y, sobre todo, porque es al Gobierno a quien corresponde decidir, pues es el órgano legitimado políticamente para ello. Dicho lo cual, no es buena señal que un comité científico esté integrado por políticos, ni que sus miembros sean seleccionados por sus orientaciones personales, ni mucho menos que sean anónimos. Como he dicho, no hay buena ciencia sin excelencia, objetividad, independencia y transparencia.
Sin una evaluación del riesgo sanitario que responda a criterios científicos ni puede gestionarse adecuadamente el riesgo, porque se desconoce el peligro en cuanto a su caracterización y alcance, ni puede explicarse en qué consiste la amenaza, ni pueden valorarse correctamente las alternativas de actuación.
La evaluación del riesgo es precisa para evitar que los gobiernos adopten decisiones contraproducentes basadas en la ignorancia o en el partidismo oportunista, que generen riesgos más graves que los que se tratan de afrontar. También es necesaria la evaluación del riesgo porque aporta criterios técnicos para impedir la arbitrariedad del poder que está prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución. En un Estado de derecho, incluso durante la situación excepcional de la alarma, los gobiernos tiene el deber de actuar con objetividad y transparencia conforme a unos criterios determinados persiguiendo siempre el interés general. En todo caso, la actuación del Gobierno y de las administraciones públicas será revisable por los Tribunales. En fin, la gestión de una pandemia es una tarea muy compleja, en la que está en juego la vida y el sufrimiento de las personas, y para la que se requiere prudencia, conocimiento, rigor y pericia. El primer paso para alcanzar un buen resultado es contar con un comité de expertos de reconocido prestigio en todos los ámbitos científicos relacionados con la pandemia correctamente conformado.
A la vista de la experiencia habría que contar en España con un organismo permanente y autónomo de evaluación de riesgos sanitarios, (que se puede crear ex novo, o que puede ser, mejor, el resultado de la transformación y reorganización de otros como el Instituto de Salud Carlos III, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y/o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) que actuara conforme a los principios señalados anteriormente, y que fuera referente en estas situaciones de crisis para evitar el desconcierto que producen las discrepancias científicas. En situaciones de crisis sanitarias la inexistencia de este tipo de organismos genera confusión, caos y controversia, que dificulta la acción, porque ni el Gobierno, ni las administraciones públicas, ni los ciudadanos tienen un punto de información científica de referencia autorizada. Precisamente por esta razón la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina de los años noventa dejó en Europa la lección aprendida de la necesidad y utilidad de este tipo de organismos, lo que dio lugar en la Unión Europea a la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y en España, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismos que evalúan los riesgos sanitarios asociados a los alimentos12. Lamentablemente, con posterioridad, la AESAN ha sufrido vaivenes en su configuración que la han ido degradando hasta quedar descolocada incomprensiblemente como un organismo dependiente del Ministerio de Consumo -cuando su función es principalmente sanitaria- con menor relevancia de la que debería tener-. Estas agencias se caracterizan por su especialización, pues actúan a través de comités de expertos y se basan en los principios de excelencia en la ciencia, independencia, objetividad y transparencia, pero su prestigio y utilidad depende en gran medida del papel que le quieran dar los gobiernos de cada momento.
A partir de la evaluación de riesgos, que suele tener un carácter dinámico en función de las circunstancias y la naturaleza del riesgo en cuestión, ha de gestionarse el riesgo. Si falla la evaluación científica, porque no se detecta a tiempo un peligro, fallará generalmente la gestión del riesgo. La gestión de riesgos sanitarios corresponde a las distintas administraciones públicas en función de sus respectivas competencias que han de ejercerlas en situaciones de normalidad (fuera de los estados excepcionales) por quienes las tienen atribuidas. Sin embargo, en el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, la gestión de los riesgos sanitarios extraordinarios vinculados a dicha declaración correspondió al Gobierno, por distintas razones: primero, porque conforme al artículo 4 de dicho real decreto el Gobierno es la autoridad competente habilitada para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de las personas, bienes y lugares; segundo, porque los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior para la protección de las personas, bienes y lugares (artículo 5.1); tercero, porque las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto que sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares (artículo 12.1); cuarto, porque, las administraciones conservan las competencias que les otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria (no extraordinaria) de sus servicios para adoptar las medidas que estimen necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma (artículo 6); y, quinto, porque una pandemia es generalmente, al menos inicialmente, un problema de sanidad exterior cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado (artículo 149.1.16ª de la Constitución).
Ha de considerarse que las medidas sanitarias tienen múltiples efectos, entre ellos, económicos. Algunas medidas sanitarias, como el cese temporal de las actividades o el aislamiento de las personas, o la desescalada, en función de su intensidad y duración, pueden tener un coste tan elevado que acaben poniendo en riesgo al mismo sistema sanitario. Paradójicamente, las medidas para la reducción de un riesgo sanitario pueden provocar daños económicos que disminuyan la protección de la salud y de la vida en el futuro. Las actuaciones sanitarias de hoy pueden afectar al mantenimiento de los tratamientos hospitalarios de mañana por motivos económicos.
Los ciudadanos tienen el derecho a saber qué riesgos existen y sobre qué base científica el Gobierno toma sus decisiones, para poder tomar sus propias medidas de autoprotección con libertad y responsabilidad. El artículo 4 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establece el derecho a la información de los ciudadanos, y en concreto, el derecho a recibir información sobre los riesgos relevantes para la salud y sobre su impacto. Esa información debe estar disponible y ser accesible. Y, si el riesgo es inmediato las administraciones públicas competentes deben facilitar la información urgentemente a los ciudadanos. La contrapartida del derecho a la información sobre los riesgos para la salud es la existencia de un deber de las administraciones públicas de informar a los ciudadanos de la existencia de esos riesgos. Ocultar esa información, o no darla a conocer con premura, constituye como mínimo una infracción del derecho a la información, un incumplimiento del deber de informar y un grave déficit democrático. Mayor relevancia jurídica tendrá la ocultación de información sobre los riesgos y cómo evitarlos si acaba produciendo daños graves en la salud y en la vida de las personas.
En estas situaciones en las que nos enfrentamos a riesgos graves y catastróficos conviene contar con gobiernos experimentados en gestión de riesgos, que conozcan las limitaciones de la ciencia y de la técnica. Cuando la ciencia no puede ofrecer certeza, los políticos que se escudan detrás de ella solo consiguen erosionar su credibilidad y crear expectativas que generan frustración en los ciudadanos. Hay que aspirar a tener gobiernos que asuman con prudencia y sabiduría su responsabilidad en la toma de decisiones sin trasladarla a quienes no la tienen. A los científicos les corresponde la evaluación del riesgo de forma institucionalizada, que tiene por objeto la determinación de hechos y consecuencias, cuando se les asigna legalmente esa función, pero no la toma de decisiones, que es competencia de los gobiernos, y que se basa en la ponderación de derechos, intereses y valores. Por lo demás, las respuestas que los gobiernos necesitan encontrar en la ciencia para afrontar riesgos no siempre llegan a tiempo, porque la investigación científica requiere de procedimientos y metodologías sosegadas. A pesar de ello, los gobiernos tienen el deber de gobernar, y ello supone, gestionar los riesgos incluso en situaciones de incertidumbre científica en las que nadie tiene la respuesta adecuada.
Más nos vale contar con gobernantes responsables y sabios, porque en una sociedad democrática ni toda decisión gubernamental frente a riesgos se ha de fundamentar imperativamente en la opinión de los expertos, quienes en ocasiones ofrecen incertidumbre y controversia, ni la ciencia debe ser el único criterio para tomar las decisiones, pues siempre deben ponderarse derechos, intereses y valores en juego.
Lo que sucede por desgracia es que quienes forman los gobiernos no siempre están preparados para esos retos. Los gobernantes no suelen ser elegidos por su capacidad de resolución de problemas, ni por su sabiduría, ni por su honestidad, sino por su habilidad para lograrse un cargo desde el que medrar en la carrera política. Esa clase de políticos suele estar ocupada en mantener su puesto o en lograr otro más elevado, y, en fin, en todo lo que nada importa al ciudadano. Necesitamos otra clase de políticos.