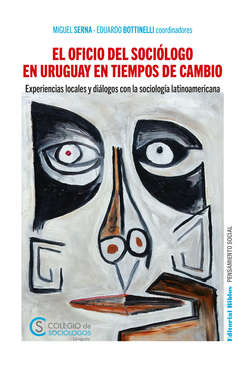Читать книгу El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio - Miguel Serna - Страница 11
El ejercicio de la sociología frente a la cuestión social
ОглавлениеDenis Merklen*
El velo semitransparente del desasosiego
un día se vino a instalar
entre el mundo y mis ojos.
Yo estaba empeñado en no ver lo que vi,
pero a veces la vida es más compleja de lo que parece.
Jorge Drexler, “La vida es más compleja de lo que parece”
El IV Congreso Uruguayo de Sociología nos ofrece la posibilidad de reflexionar aquí sobre las políticas sociales y, más precisamente, sobre el Estado social en el Uruguay frenteamplista, sobre las continuidades y las innovaciones introducidas en ese campo a partir de la llegada de la izquierda al gobierno. Reflexionar en definitiva sobre el Estado social del siglo XXI, tal como este se presenta a dos décadas ya de iniciado este siglo, tal como lo imaginamos y lo proyectamos hacia adelante, no solo en Uruguay sino frente a un capitalismo agresivo que ha recuperado la iniciativa de innovación sobre todos los planos de la vida, la producción de conocimiento incluida.
Reflexionar sobre el Estado social en el marco de un congreso de sociología destinado a pensar el oficio del sociólogo en tiempos de cambio nos obliga a interrogarnos sobre el modo en que hacemos sociología. ¿Cómo piensa la sociología la cuestión social y cómo piensa al Estado frente a esa cuestión social así pensada? Es decir, hay que comenzar por examinar la manera en que el Estado se vincula con las relaciones sociales que estructuran y organizan la vida, la vida cotidiana y la de los grupos y de las categorías en que se divide la sociedad.
Pero no estamos aquí en el espacio público o, al menos, no directamente. Estamos apenas en el seno del mundillo de los sociólogos, aquel en el que cooperamos para producir conocimiento y en el que nos damos las normas para su producción. Y lo hacemos, por cierto, habitados por un muy estricto sentido de la responsabilidad, que nos obliga a la conciencia de saber que la sociedad nos financia, porque la mayoría de nosotros trabajamos en el empleo público, y nos concede algunos privilegios a cambio de que la ayudemos a conocerse mejor y a pensarse de un modo singular, gracias a la inteligibilidad que brinda el “razonamiento sociológico”, por utilizar una expresión de Jean-Claude Passeron. Esa relación entre espacio público, espacios sociales y mundo de la universidad constituye una parte importante de aquello sobre lo que debemos discutir cuando queremos detenernos a observar el modo en que hacemos sociología.
Nuestro propósito es antes que nada el ejercicio de la profesión o del “oficio”, le métier, como llamaron a nuestra actividad Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron. Se trata aquí entonces de reflexionar sobre cómo ayuda la sociología uruguaya a la sociedad uruguaya a pensar la cuestión social y el Estado social. ¿Qué herramientas le damos al Estado para actuar sobre la sociedad? ¿Y cuáles le damos a la sociedad para criticar esa misma acción del Estado? ¿Cuándo y cómo vamos al espacio público para presentar lo que sabemos? Y cómo y cuándo asistimos al espacio público para someternos a la crítica de quienes saben también, no desde un supuestamente bobo “sentido común”, sino desde unas ciertamente muy ricas experiencias sociales. Debemos atención a estas cuestiones fundamentales pues es de ese modo como reembolsamos, parcialmente, esa deuda que tenemos con la sociedad. Evidentemente, ello obliga a evaluar nuestras investigaciones introduciendo la vida social y política en el seno de nuestra universidad, un ejercicio que conlleva los más altos riesgos. Sabemos del preciado valor de la autonomía universitaria. Pero sabemos también de los riesgos que corre una universidad que no piense en el modo en que el conocimiento que produce se relaciona con el mundo que la rodea.
“Políticas sociales y derechos” reza el título del espacio en el que el Congreso de Sociología ha ubicado nuestra conferencia, y quisiera subrayar la opción por algunos términos que refieren a algunos conceptos y categorías. Hasta aquí no hemos hecho referencia alguna justamente a esos términos propuestos por los organizadores del Congreso, “políticas sociales y derechos”. Hemos preferido la expresión “Estado social” a la de uso más corriente, la inglesa welfare state. Y dijimos “cuestión social” y no “pobreza” a sabiendas de que en el Uruguay de hoy se prefiere “pobreza” para nombrar lo que nosotros llamamos “cuestión social”. No hay nada de azar ni de distracción en esas elecciones. Se trata de cuestionar, por medio de ese desplazamiento lexical, esa alianza cognitiva que se ha anudado entre las ciencias sociales –sociología incluida– y la política –prensa, gobierno y partidos políticos incluidos–.
Permítaseme referirme ahora a un proyecto de investigación que acaba de llegar a término y que condujimos junto a nuestra colega Verónica Filardo sobre la experiencia de las políticas sociales implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Uruguay y cuyos resultados estamos justamente presentando en este momento.1 En ese trabajo hicimos justamente un esfuerzo por pensar la cuestión social en el Uruguay de hoy y por pensar en lo que el Estado hace frente a ella, tras quince años de gobierno de izquierda. Se trata también de observar a través de métodos de tipo etnográfico la ampliación del Estado social uruguayo y las políticas y los dispositivos que ha puesto en marcha desde la creación del Mides en 2005. Es también una investigación sobre la experiencia social del Estado, sobre el modo en que las clases populares viven ese remodelado Estado uruguayo. “Experiencia social” no es solo representaciones sociales. Buscamos saber cómo lo piensan, qué dicen de él y qué hacen con él o frente a él. Estamos presentando los resultados de esa investigación aquí en este congreso, frente a los técnicos y las autoridades del Mides, al público a través de la prensa, la radio y la televisión, en algunos ámbitos militantes, frente a las propias personas y grupos cuya vida y experiencia nos propusimos someter a estudio. De ahí entonces la particular importancia de la relación del ejercicio de nuestro oficio con las diferentes instancias de nuestra vida social: técnicas, políticas, de espacio público, de espacios sociales o ámbitos de discusión. Y lo hicimos a sabiendas de que los textos de inspiración etnográfica son prácticamente inexistentes en la producción de la sociología uruguaya. Desde ese punto de vista, nuestro trabajo representa una novedad en el espacio de la investigación local.2
El Mides conoce muy bien sus acciones, la población sobre la que actúa, y tiene perfectamente definidos los problemas que se propone combatir, definidas las metodologías para esa acción, y hace un muy preciso seguimiento de los impactos o las consecuencias de su acción. Lo hace de dos modos. A través de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (Dinem) con toda una batería de indicadores y estudios que el propio Ministerio elabora. Y a través de un riquísimo proceso de discusión interno, pero que llega al Estado desde fuera de él ya que lo traen los “operadores” (que es el nombre que se les da a los trabajadores sociales que implementan la acción social) a partir de la experiencia cotidiana que ellos hacen en los barrios y junto con las familias de las que se ocupan. Se despliega y se construye así una afilada inteligencia colectiva que permite sentir el pulso de la acción del Estado casi cotidianamente. Subrayo esto porque no es frecuente que en un ministerio se produzca un diálogo tan aceitado y de tal horizontalidad. Sin embargo, esos debates internos a la acción pública no habían merecido, hasta ahora, el examen sociológico. A esto se le suma la producción de conocimiento que aportan otros agentes públicos, tan importantes como el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, ¿qué aportar y con qué propósito a partir de una nueva investigación?
“La vida es más compleja de lo que parece…” (cantabile, sobre melodía de Jorge Drexler). Estos versos y estos compases de esa canción contienen con simpleza la hipótesis que funda el punto de partida de nuestra investigación: que la vida es más compleja de lo que parece luego de que la sociología ha pasado por allí para simplificarla. Simplificarla, claro, para poder categorizarla, pensarla y dar herramientas o puntos de apoyo para actuar sobre ella. La sociología simplifica la vida para sacarla de esa complejidad que vuelve toda acción imposible. Es el natural proceso de conceptualización propio del conocimiento científico y de la consecutiva creación de tecnología para intervenir en ese mundo complejo.
¿Cómo ocurrió esa simplificación? Caricaturizando apenas, podemos decir que las políticas sociales del Mides fueron diseñadas y son evaluadas y discutidas en el Uruguay de hoy a partir de su capacidad para “combatir la pobreza”. Esto es así porque ese fue el espíritu con el que fue creado el Mides frente a la terrible urgencia social en la que vastos sectores de la ciudadanía se encontraban en el comienzo de siglo. Así fue presentada su misión en el espacio público, respondiendo a una de las grandes promesas con las que la izquierda llegaba al poder: reducir la indigencia, combatir la pobreza, achicar el desempleo… atacar la cuestión social, preferimos nosotros. Pero no fueron así las cosas. La expresión “cuestión social” no estaba presente en el discurso público y había caído en el olvido de una izquierda que actuó, debe decirse, con cierta distracción adoptando las categorías que, no debemos ocultárnoslo, habían elaborado sus enemigos.
En la década de 1980, el modo en que las sociedades latinoamericanas tenían de enfrentar la cuestión social sufrió un vuelco de ciento ochenta grados. Hasta entonces, en el centro de la cuestión social estaba la figura del trabajador y todas las preguntas giraban en torno a la problemática del trabajo. En esos años, como consecuencia de una serie de artilugios sobre los que hemos escrito mucho, se dejó de prestar atención al trabajador para no mirar sino al pobre.3 Este cambio no se produjo porque se tratase de personas diferentes, porque el pobre fuese otro que el trabajador, y tampoco porque las actividades o las prácticas hubiesen cambiado, sino porque las ciencias sociales comenzaron a considerar el problema de modo diferente y le dieron al Estado una nueva categoría y una nueva problemática resumidas en el término “pobreza”. Esta nueva problematización se sintetiza básicamente a través de la “curva de la pobreza” con la que se representa gráficamente la evolución del número de personas o de hogares que están por encima o por debajo de la famosa “línea de la pobreza”, a su vez determinada por un valor de referencia del ingreso de las personas y los hogares. Unos años después, cuando comenzó a hacer agua el proyecto político que en la década de 1990 algunos llamaban “del Consenso de Washington”, apareció otra curva junto con la de la pobreza. La curva del desempleo permitió recuperar una parte del terreno perdido por aquel cambio tan radical que llevó del trabajador al pobre. Muchos comenzaron así a hacer sonar la alarma y se atrevieron a decir que el trabajo no había desaparecido de la faz de la Tierra como algunos tan imprudentes como irresponsables se atrevían a afirmar alegremente, e incluso se atrevieron a recordar que el trabajo constituía el primordial principio organizador de nuestras sociedades y de los individuos que las componen.4 Se pudo así observar que había una estrecha pero no por ello menos compleja relación entre la evolución de las curvas de la pobreza y del desempleo. Hacia el final de los años 90 esas dos curvas aumentaban simultáneamente, lo que daba razón al pensamiento de izquierda que así podía denunciar al neoliberalismo con el apoyo de pruebas estadísticas. Pero el resultado de ello fue que en lugar de volver a su primigenia concepción de una cuestión social basada en el trabajo que se dedicara a observar y a permitir actuar sobre las relaciones sociales, la izquierda mantuvo, adoptó e hizo propia la curva de la pobreza como prisma de observación de la cuestión social, pero sumándole la curva del desempleo.
Las curvas proveyeron a la izquierda de un arma muy eficaz. Y así llegaron al poder, con las curvas en la mano. Y a poco de andar, esas curvas tuvieron un comportamiento virtuoso. Las políticas económicas y sociales implementadas por los gobiernos de izquierda en América Latina produjeron un descenso de la curva de la pobreza y junto con ella la del desempleo. De ningún modo se observó críticamente a estos indicadores pues brindaban al mismo tiempo la posibilidad de una crítica del modelo anterior y la convicción de que los cursos de acción elegidos eran los correctos. Medidas la derecha y la izquierda con la misma vara, se hacía evidente que la opción de izquierda daba mejores resultados.
Fue por ello que los gobiernos progresistas no cambiaron ese modo de mirar la cuestión social producido y elaborado bajo el neoliberalismo, porque esos indicadores los reconfortaban, les daban razón. Lo que ellos ponían en práctica resultaba eficaz a la luz de los mismos criterios que habían utilizado para evaluar a los gobiernos neoliberales de los años 90 y que eran sus principales enemigos. Allí se encuentra una de las razones por las que la llegada de la izquierda al poder no se tradujo por un cambio en el enfoque neoliberal de la cuestión social.
No es cierto que ningún cambio se haya producido. Aparecieron otros tópicos. Pero si uno recuerda el miedo presente entre las filas de la izquierda de perder las elecciones en octubre de 2019 –como efectivamente sucedió–, lo que se escuchaba decir era: “Pero, miren, el coeficiente de Gini, la curva de la pobreza y de la indigencia, todos los indicadores han bajado. No puede decirse que nos fue mal”. Seguían remitiéndose a ese mismo referencial teórico y político.
Pero se olvida que esta manera de pensar condujo a la reorganización de las políticas sociales. Antiguamente, cuando la figura que orientaba la acción social era la del trabajador, las políticas sociales determinaban muy precisamente el modo en que el Estado alcanzaba a las clases populares, que en esa época se llamaban clases trabajadoras o clase obrera. Los dos canales principales a través de los cuales el Estado actuaba eran la protección del trabajo y la de la familia. El corrimiento hacia la idea de la pobreza remplazó estos canales por un complejo panel de políticas específicas dentro del cual, tardíamente, entra íntegramente el Mides con sus programas y sus políticas. A las políticas que componían ese panel se las pensó a través de las ideas de descentralización y focalización. En lugar de generalistas, debían ser específicas (para tratar cada problema), y el territorio se convirtió en el canal privilegiado por el Estado para acceder a las clases populares. Lo que se procura desde entonces es estar cerca del pobre. La idea de pobreza que subyace a esta concepción del Estado social tiene una característica muy particular. La pobreza ya no es concebida como empobrecimiento, como un proceso, sino como un estado en el que se encuentran las personas; de ahí expresiones del tipo “situación de pobreza”. Para combatir la pobreza es necesario sacar a los pobres de la pobreza. Pero el triunfo político de la concepción neoliberal comienza cuando se separa la pobreza del empobrecimiento, cuando se observa la situación de pobreza más que los procesos que conducen a ella. Es entonces cuando la política social se concentra más sobre el pobre para sacarlo de la pobreza que sobre las dinámicas que conducen al empobrecimiento.
Esto tiene consecuencias muy profundas y se expresa de muchos modos. Uno de los terrenos en los que se observan sus consecuencias es en la distinción que realizan los economistas, a partir de un criterio contable entre transferencias “contributivas” y “no contributivas”. Las primeras son aquellas en las que el beneficiario contribuye, por ejemplo, la jubilación. Quien se beneficia con ella ha contribuido ya al financiamiento del sistema pagando la jubilación de la generación que lo precede. En cambio las segundas, como un subsidio a un discapacitado, no lo son porque se supone que el beneficiario no contribuye o no contribuyó al sistema en cuestión. En las primeras, antes cotizo o contribuyo, luego me beneficio. En las segundas, el beneficiario recibe sin haber dado nada a cambio. Esta idea reposa en un razonamiento puramente contable. Porque si pensamos como pensábamos antes, que no era una mala manera de pensar, la protección de los riesgos sociales como la enfermedad, el accidente o la vejez era legitimada por el hecho de que la participación en la vida social conlleva riesgos y que la sociedad debe proteger a sus miembros de ellos. Por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada corre una cantidad de riesgos provocados por su condición, y por ello la protegemos con una licencia que la dispensa de la obligación de trabajar y a esto le sumamos toda una serie de protecciones. Tales economistas dirían que eso no es contributivo porque no consideran el embarazo como una contribución a la vida social. Si no contribuye financieramente al sistema, no contribuye. Lógica de contador.
Lo mismo ocurre con las transferencias destinadas a combatir la pobreza. Se piensa que los pobres no hacen nada para contribuir al bien público, al bienestar colectivo o a la vida en sociedad. Esto es más o menos lo mismo que decir que “se le da plata a unos vagos que la reciben de arriba”, solo que se lo dice con un vocabulario técnico: “No contribuyen”. Esta idea de que el pobre “no contribuye” es políticamente nefasta, pero el lenguaje técnico la vuelve aceptable. Porque despojamos al pensamiento social del pensamiento político, de la sensibilidad política. Lo convertimos en un procedimiento técnico de observación que como tal es exacto, es decir, los beneficiarios de esos programas no contribuyen monetariamente y directamente (porque sí contribuyen a través de los impuestos que pagan, como el IVA, por ejemplo) a financiar el programa. Desde el punto de vista contable, el economista tiene razón. Pero no podemos detener allí el razonamiento sobre el Estado social.
Nuestra investigación arranca al constatar que la vida es más compleja de lo que la simplificación operada sobre la cuestión social a través de la noción de pobreza deja parecer. Una observación, por cierto, que puede ser considerada tan simplista como boba. ¿Llegar hasta aquí para afirmar que aquello que simplificamos es menos complejo que lo que acabamos de simplificar? Sin embargo, no nos olvidaremos de aquella observación de Marx cuando decía que si el mundo fuese como aparenta ser, la ciencia no sería necesaria. La ciencia es necesaria porque el mundo no es lo que parece. En ese sentido, consideramos que la restitución de una parte de esa complejidad perdida es necesaria hoy porque, tal como fue operada, la simplificación de la línea de la pobreza nos deja en la encerrona de una coyuntura política ciertamente peligrosa. Nuestro propósito ha sido describir el mundo, narrar la vida, captar el acontecimiento, colocar lado a lado las temporalidades sociales, institucionales y políticas, recorrer las continuidades y saltar junto con el lector por encima de las discontinuidades, sean estas espaciales o temporales.
La sociología que proponemos opera una triple exigencia metodológica, una triple contrainte hubiera dicho si me expresara en francés, para insistir sobre el límite, la obligación, el carácter material de la exigencia. Las tres patas de esa exigencia metodológica son la descripción de tipo etnográfica, la teorización crítica de lo observado antes, durante y después de la observación, y luego un importante esfuerzo de sociología narrativa, una atenta y vigilada escritura. Esa triple exigencia metodológica está destinada a proteger al sociólogo de dos riesgos que acechan a todo trabajo de tipo etnográfico. El primero de esos riesgos se advierte al recordar el mal que afecta a Funes, el memorioso de Jorge Luis Borges. Se recordará que Funes había perdido la capacidad de olvidar y que como no podía dejar de pensar ningún detalle de aquel mundo que lo rodeaba, porque lo percibía todo y lo pensaba todo, estaba inmóvil y postrado en una cama. Entonces, ¿cómo ir a la descripción etnográfica sin simplificar la vida social, sin dejar nada de lado? La sociología que proponemos en cierta medida juega con trampa, porque nosotros le pedimos restituir una complejidad sobre la que hemos ya operado una simplificación o una elección de aquellas aristas por las que transitaremos.
El segundo riesgo es el del voyeur, que es la peor de las tentaciones que acechan al sociólogo que se aventura por el trabajo de campo, sobre todo cuando dedica su esfuerzo a describir el mundo de las clases populares. Ese peligro consiste en considerar la vida de las clases populares como si fuese un mundo alejado, exótico; como procedían los viejos antropólogos cuando salían de Europa para observar un mundo extraño, observar lo que allí pasaba y volver al centro del mundo para narrarlo a sus coterráneos y a sus contemporáneos. Un riesgo ya observado por Clifford Geertz cuando dice que el antropólogo escribe aquí, para sus pares universitarios, lo que fue a observar allá, lejos. El riesgo es que el sociólogo venga a conquistar galardones contándole a sus pares de clase media cómo viven los pobres. Hay que protegerse de ese voyeurisme. Y para ello hay que captar desde la observación y trabajar en la escritura aquello que conecta a las clases populares con el resto de la sociedad, lo que liga a unos grupos sociales con otros y que permite comprender que la vida de unos depende de la de los otros. Los ricos son ricos por su capacidad de mantener a los pobres viviendo con poco dinero. Más profundamente, es necesario conectar aquello que observamos en el taller y en la fábrica, en el barrio y en la casa de las personas, en la cancha de fútbol y en el bar, en las interacciones de la vida cotidiana, en los discursos, en esos momentos de la vida ordinarios o excepcionales, con las relaciones sociales que producen esa vida que estamos observando primero y describiendo luego al escribir. De lo contrario, corremos el riesgo de creer que ese mundo es independiente del resto, que es como una civilización independiente, como una cultura con sus propias leyes. Allí interviene de modo crucial la exigencia de una escritura vigilante.
Es por ello que nuestro trabajo no admite síntesis, lo que se traduce en una cuarta exigencia que se dirige al lector. No se puede resumir a Balzac, hay que leer entera La comédie humaine. Hay que leer cada una de las novelas de la primera palabra hasta la última. Si alguien nos cuenta la historia, no podemos vivir la experiencia de la narración y acceder así a la inteligibilidad del mundo social que esta propone.
Es por ello que voy a permitirme incluir aquí tres cortos pasajes de nuestro texto, buscando que se entienda por qué esta sociología necesita de un lector que acepte frotarse con el texto y que lo haga con cierta lentitud. Se trata de volver accesible aquello que se encuentra escondido o tapado detrás de la línea de la pobreza. Todo aquello de lo que dejamos de hablar porque es más fácil entenderse observando la evolución de la curva de la pobreza.
El primero fue escrito para intentar hacer visible la importancia de los lazos de parentesco en ese espacio social de los barrios populares que se engarzan en el eje 8 de Octubre-Camino Maldonado, saliendo de Montevideo hacia el noreste, y que constituyen el blanco social de las políticas sociales del Mides. Esos lazos de parentesco estructuran la inscripción territorial de las clases populares y los lazos de solidaridad que son uno de los principales soportes de la vida allí. Al mismo tiempo, con este pasaje intentamos advertir al lector sobre el riesgo que las rupturas de esos lazos de parentesco (que son más complejos que una relación de pareja) hacen correr a las clases populares y que de hecho las amenazan desde siempre. Una de las características de las clases populares es que sufren la inestabilidad y la inseguridad que atraviesan la vida familiar. Y producir condiciones de seguridad social no es lo mismo que redistribuir ingreso para pasar del lado de arriba de la línea de la pobreza.
La inestabilidad familiar ha sido una de las fuentes de sufrimiento de las clases populares desde que el capitalismo produjera el desarraigo de los grupos más desfavorecidos en la Europa del Antiguo Régimen y antes de que el desarrollo del Estado social pudiera ofrecerles, ya entrado el siglo XX, alternativas de integración y de seguridad social. Es seguramente por ello que numerosos partidos y organizaciones sociales de la clase obrera se opusieron con fuerza a los proyectos de legalización del divorcio durante mucho tiempo. En un contexto de inseguridad social, la ruptura de la alianza matrimonial puede acentuar la precariedad e, incluso, convertirse en una importante fuente de riesgo. Y ella conduce frecuentemente a la distensión e incluso al quiebre de las relaciones entre padres e hijos. Se abre allí una problemática de inestabilidad que corroe los lazos de solidaridad. Lo que la ruptura pone en juego es mucho. ¿Cómo intervienen en esa problemática los diversos dispositivos del Estado?
Gracias a Lilián, a quien conocimos en el barrio Nueva España, beneficiaria de Cercanías y del Plan Juntos, conocimos a Andrés en casa de Fernando. La “casa” de este era una pieza de alrededor de 6 metros cuadrados, con un patiecito algo más estrecho, al borde de una zanja pestilente. El pasaje donde se encuentra permite entrar al barrio desde Camino Delfín, que sirve de frontera y conduce, luego de tres cuartos de hora de marcha por calles de tierra, balastro y asfalto, hasta Punta de Rieles. Del otro lado de la calle, un amplio criadero de chanchos se extiende como un oloroso chiquero de una hectárea de lodazal. Dentro de la casita, una sola cama contra la esquina del fondo y una improvisada cocina en la esquina opuesta, cerca de la puerta de madera. El techo de chapa de zinc protege seguramente de la lluvia pero difícilmente del frío de ese mes de julio de 2018 en que los encontramos, y seguramente tampoco del calor cuando el sol del verano descarga su potencia sobre la chapa, aunque acá abajo sea más fresco que allá arriba, nos explica Fernando. Habíamos concertado una entrevista con él, que nos esperaba a la entrada del barrio, unos 200 metros antes. Pero al llegar con Fernando a su casa nos encontramos con que allí estaba también Andrés, su hermano. Y a los pocos minutos se sumó Valentina, cuñada de ambos, que vive dos casas más allá. Conversamos largamente aquella tarde con aquellos tres treintañeros. La familia estaba fuertemente sacudida pues unos días antes Andrés había sido expulsado de su propia casa por Cecilia, su excompañera y madre de sus dos hijas.
¿Cómo se rompió aquella pareja de diez años de vida común? Valentina lo explica por la relación con el trabajo y el dinero: “Ella nunca trabajó. Es como que yo te diga: «Yo trabajé». Yo nunca en la vida tampoco trabajé porque mi marido nunca quiso que trabaje, ¿entendés? Lo mismo pasó con él. Ella consiguió un trabajo y se consiguió otro macho, y le hacía la vida imposible a mi cuñado. Es así”. Y Andrés confirma: “Claro, empezó a laburar ella y ahí ya cambió todo, ¿me entendés? Ahora no trabaja más. Trabajó tres o cuatro meses, en un hotel, de limpieza. Ahí se empezó a abrir, viste. Se empezó abrir, abrir. Antes de las fiestas, todo. Y ta”.5
Este breve fragmento de relato nos muestra la presencia de varias familias interconectadas por el parentesco en un mismo territorio, la importancia de los bienes materiales, la autonomía de la mujer y el trabajo, la violencia doméstica, la centralidad de la economía doméstica. Debe saberse que la exmujer de Andrés, apoyándose en la medida cautelar que le impedía a este acercarse al domicilio, vendió la casa. Es probablemente por ello que la familia estaba muy dolida y preocupada por la pérdida de ese bien que no es un bien de la pareja sino que se inserta en la trama de relaciones de parentesco territorialmente estructuradas (todo esto aparece después del episodio narrado aquí, en otra parte de la narración, siempre por estos tres miembros de la familia con la cuñada como voz cantante). Puede verse así algo de la complejidad de la intervención del Estado en la trama de solidaridades locales, que incluye a la policía.
El fragmento siguiente tiene que ver con el trabajo y, principalmente, con la naturaleza del trabajo al que acceden estos grupos sociales. Este aspecto es de crucial importancia porque cuando vamos a ver el barrio a través de la observación, yendo allí para ver y para saber, tenemos tendencia a no ver el trabajo porque el trabajo no se realiza, en su mayoría, allí. Tendemos a darle una importante centralidad a la vivienda, a lo doméstico, a la familia, a la infancia, a las mujeres y a los viejos. Porque así es la vida que se desarrolla en ese territorio y porque en los horarios en los que vamos a hacer observación las mujeres, los niños y los viejos están más presentes que los hombres en edad de trabajar. Lo que está ahí es lo que vemos. Pero debemos ser capaces de integrar a esa realidad local lo que no se ve, lo que no es evidente, porque ese mundo social no se agota en lo que parece ser, en su apariencia y en su evidencia. Y para lograrlo, el arma de la que dispone el sociólogo son las preguntas. Las que el investigador hace a sus interlocutores y las que se hace a sí mismo, las que le hace al saber sociológico o de las ciencias sociales y la filosofía.
Fernando (28 años) trabajó por muchos años en la carga y descarga de diferentes mercaderías. La empresa donde trabajaba dio quiebra. Comenta que le pagaban muy poco, y que ese trabajo solo lo agarran los pastabaseros. La empresa sigue trabajando bajo otro nombre y con otra persona como titular.
Ahora Fernando se dedica a la clasificación de residuos, a la que llama “requeche”. Esa actividad consiste en salir en bicicleta y buscar en barrios como Malvín, Buceo, Pocitos, Punta Carretas, Centro, algún tipo de desecho que tenga valor de reventa (ropa, electrodomésticos, plástico). Desde El Viñedo a Punta Carretas hay unos 14 kilómetros tomando el recorrido más corto, por 8 de Octubre (que no siempre conviene al requeche), es decir, aproximadamente una hora de pedaleo –cuando la bicicleta no está cargada y en subida, como al regreso–. Comenta que la policía muchas veces lo para en esos barrios, incluso de formas discriminatorias, usando palabras como “pichi de mierda”. Fernando dice que está tranquilo de circular por la calle porque no tiene antecedentes. Muchos son los que recorren la distancia de los lazos de la explotación social entre los asentamientos de Camino Maldonado y los barrios pitucos del litoral, como veremos un poco más tarde para [el caso de] Fredi, que va hasta allí en condiciones mucho menos duras.
Antes Fernando trabajaba en una empresa de carga y descarga en 8 de Octubre y Larravide. “Descargando camiones. Descargaba pa’ la banana del Pepe en el Mercado Modelo. Se descargaban camiones de banana. Pero ahora, ahora… estoy… sin empleo... Estoy saliendo a la calle” (silencio).
–¿Y qué es salir a la calle? ¿Qué hacés?
Fernando. –Voy a buscar cosas para vender para la feria (silencio). Cosas así. Nomás me traje una cantidad de zapatos, cartera, ropa (silencio). No hay otra.
Lo que Fernando consigue lo vende en la feria o se lo vende a algún pariente, a familiares, a su hermana. Esa tarde, mate de mano en mano, conversamos largo sobre su vida de trabajo. En el patio de su casa, junto con Andrés, su hermano, que fue completando el relato y donde se fueron entreverando el ahora de trabajar en la calle y el antes de la carga y descarga de camiones. Desde los dieciocho años Fernando trabajó en una empresa de carga y descarga: “Descargábamos varias cosas, o sea, descargábamos pa’ Magic Center, descargábamos café, pa’ varios lados descargábamos”. Pero de esos diez largos años, en los que la fuerza del hombre estuvo al servicio de la circulación de mercaderías producidas lejos, muy lejos de esos barrios humildes de Montevideo, Fernando trabajó solo un año “en caja”, con aportes jubilatorios y protección social. El resto fue “en negro”, sin cobertura social, sin sindicalización, fuera de la ley, sin seguro, atrapado en la imposibilidad de actuar colectivamente.
Como todos sus compañeros estaban “en caja” menos él, un día Fernando se tiró del camión de bananas para asustar a los patrones e intentar que lo blanquearan: “Y ahí fue que me llevaron al Banco de Seguros y me pusieron en caja”. Hizo como que se caía y se tiró con caja de bananas y todo para atrás del camión, se golpeó y recuerda aún hoy como le dolía “toda la espalda, el brazo, la pierna...”, pero logró que los de la empresa se asustaran y lo blanquearan.
–¿Y cuánto pagan ahí?
Fernando. –Tres o cuatro gambas (risas). Trescientos o cuatrocientos pesos uruguayos al día, lo que podría alcanzar entre 7.200 y 9.600 pesos en un mes de veinticuatro días de trabajo, con la condición de que el trabajo y la paga fuesen estables, lo que es muy poco probable. “Y ahí, mirá, nosotros descargábamos por día cinco o seis camiones, o a veces llenábamos cinco o seis cámaras [frigoríficas] también, entre tres o cuatro [trabajadores]”. Fernando explica que eran once empleados en total que se ocupaban de distintas cargas y descargas cada día, hasta el fin de semana. Pero luego, con la mejora del mercado de trabajo, “se fueron yendo, porque la plata no daba. Vos te matabas laburando y cuando ibas a cobrar agarrabas 1.500 pesos por semana o 2.000 pesos a veces. Cuando llegaba a los 3.000 pesos saltabas en una pata. Y si hacíamos treinta camiones a la semana, agarrabas 5.000 pesos y ahí tirabas cuetes pa’ arriba, porque te pagaban por camión [5.000 pesos representaban menos de 132 euros y de 172 dólares estadounidenses de 2018]”.
Andrés (hermano de Fernando). –Algunas veces lo hacían ir a la siete de la mañana y si el camión venía a las diez se tenía que quedar esas tres horas ahí, esperando a que el camión viniera, pero esas horas no se las pagaban. Le pagaban solo el camión. Si tenía un camión ahora y otro a las cinco de la tarde, hasta que no termine el otro camión, vos te quedás toda la hora ahí... Por destajo.
La realidad laboral nunca está socialmente lejos de la del barrio, porque la primera determina a la segunda, aunque la sociología contemporánea, cuando es boba, olvida conectar el mundo de la vivienda y la familia con el del trabajo.6
La no consideración del trabajo en la observación de la vida barrial está muy estrechamente ligada con la manera en que se evalúa la eficacia de las políticas sociales para combatir la pobreza. Cuando se pierde de vista que es este tipo de trabajo el que produce la pobreza, que estos barrios están masivamente habitados por personas que trabajan mucho pero que no logran vivir dignamente de su trabajo y resolver sus problemas esenciales con su esfuerzo, que la retribución del trabajo es pobrísima, también se pierde de vista que ese tipo de trabajo, aunque permita contar un trabajador más y un desempleado menos en la curva del desempleo, no es vector de integración social ni de salida de la pobreza, es pura explotación. Entonces se evalúa de mala manera a las políticas sociales. Es como si a ese agente del Mides que se acerca a una familia porque hay tres hijos pequeños y hay que acompañar a la familia y demás se le pidiera que actuara sobre las causas de una pobreza cuya producción se origina fuera de su campo de acción y del barrio, en un espacio que no es un espacio físico. Ellas están en la trama de relaciones sociales que estructuran la vida, cosa que la sociología sabe desde hace muchísimo tiempo. Pero la sociología también puede empobrecerse.
Para terminar, quisiera restituir aquí un fragmento de mi propio diario de campo, escrito a la salida de una visita a otro barrio de la zona de Camino Maldonado. Veremos una serie de consideraciones sobre el tiempo y sobre la experiencia social del tiempo. Esas observaciones tienen su origen en que, antes de ir al barrio esa vez, en mayo de 2018, yo había leído notas de un diario de campo redactado en la década de 1990, cuando ya había estado en la zona observando la vida de las clases populares. El diario que sigue resulta, en buena parte, de la comparación de lo que observé en 2018 con lo que había escrito luego de una observación realizada más de veinte años antes, prácticamente en el mismo lugar.
La esquina de Punta de Rieles ha sido renovada. Hasta tal punto que resulta irreconocible para quien no haya estado por allí en los últimos quince años. Es ahora el punto más colorido que puede verse desde que nace la avenida 8 de Octubre hasta que la ruta 8 termina de salir del departamento para entrar a Canelones. Es hoy un centro de transporte y de comercio que irriga una de las zonas más pobres de la ciudad. Sobre el costado sur de la esquina con Camino Maldonado se recuesta un conjunto de instituciones culturales. La escuela, un jardín de infantes, una biblioteca popular y un centro cultural. Murales y agentes culturales sembrando vida junto a la severa presencia del Guayubá [principal –y única– empresa estatal de refinería de petróleo y afines] en bronce de Blanes que vigila el conjunto. También una importante estación de servicio ANCAP [Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland], un bar, varios comercios. ¡Uruguay y Montevideo se han transformado tanto en estos últimos años! Y no solo sobre la costa, y no solo como efecto de la inversión inmobiliaria que privilegia las torres de cristal con vista al río.
Quienes pueblan la zona de Punta de Rieles no son quienes miran ahogarse en el mar al sol desde las ventanas y los balcones de sus apartamentos. Sin embargo, unos y otros viven engarzados por múltiples relaciones sociales. Algunos cuantos albañiles de estos barrios han levantado las torres de aquellos y otros cuantos vecinos de aquí van a trabajar cuarenta horas semanales allí. Fredi es portero en uno de esos edificios de Pocitos. Vive en La Chancha, el nombre que en la zona de Punta de Rieles se le da a una parte del asentamiento Nueva España –aunque algunos los consideren dos barrios distintos, si bien contiguos–. En un día soleado de mayo de 2018 nos dio cita, al mediodía, en la puerta de la escuela, cuando venía a buscar a uno de sus hijos, a un nieto y al hijo de unos vecinos.
Desde la escuela en Punta de Rieles lo acompañamos hasta el local de la junta vecinal del barrio, cerquita de su casa. En el camino nos encontramos con María, la mayor de sus hijas, que se llevó a su hijo, el nieto de Fredi que venía con nosotros. El sociólogo quiere aprender. Observa la vida y toma notas de las relaciones sociales. Relaciones de vecinazgo, lazos de parentesco.
Fredi llegó a Nueva España en 1995, poco después de la ocupación que le había dado origen al barrio dos años antes. Corrían los duros años del neoliberalismo en el que tantos obreros fueron desclasados y desplazados por la pobreza. Empujado por ese vendaval llegó Fredi desde Paysandú, obrero de la construcción, cuando allá no había más trabajo y él todavía no tenía treinta años. En Nueva España ha crecido junto con él y su compañera una familia de cinco hijos y tres nietos, once personas y tres generaciones sólidamente ligadas en la trama de relaciones locales que estructura el espacio social del barrio. Pero otras relaciones sociales modelan la vida de quienes viven allí. Fredi es hoy portero de un edificio en Pocitos, recordemos. Cotidianamente se ocupa de volver más limpia, más segura, más presentable la vida de aquellos otros que no son sus vecinos sino sus patrones. Gracias a este otro lazo social, el del trabajo, Fredi está mucho mejor que la mayoría de sus vecinos de Nueva España. Él tiene un empleo estable, formal, con protecciones sociales y un ingreso regular, con un tiempo de trabajo limitado por la ley que le deja resto para participar en la junta vecinal y llevar y traer a los gurises de la escuela. Realiza una tarea importante en la vida cotidiana de aquellos niños que no crecen así tan solos como otros del barrio. Pero más de treinta años de trabajo y un empleo estable condenan todavía a Fredi y a las dos generaciones que lo siguen a batallar la vida en un asentamiento irregular, a un kilómetro y medio de tierra de la linda esquina de Punta de Rieles. A 1.500 metros del transporte, de la escuela, de los colores de la cultura. Mucho le queda por progresar al asalariado en Uruguay. Mucho para que el trabajo, todos los trabajos, vuelvan a ser garantía de integración social y de dignidad ciudadana (a la igualdad ciudadana mantengámosla entre paréntesis).
Así se organiza uno de los ejes de la pobreza y el mal trabajo en Montevideo, alrededor de ese largo eje que parte desde el corazón de la capital con el nombre 8 de Octubre para devenir luego Camino Maldonado y perderse más allá de Canelones bajo el asfalto de la ruta 8. Cuando se deja de contar la longitud de la sinuosa semirrecta con números y se la comienza a medir en kilómetros, han desaparecido ya las veredas. Allí, la extensión de la ciudad deja de obedecer a las normas de la clase obrera que se estructuró bajo el Uruguay batllista y comienzan los “asentamientos irregulares”, barrios así llamados aunque obedezcan a la regularidad implacable de una serie de normas. La de la propiedad ilegal del suelo, la de un asalariado quebrado por esos dos gigantescos golpes que fueron la dictadura de las décadas de 1970 y 1980, y el neoliberalismo de los años en que terminaba el siglo XX para joderle la vida al XXI. Ese nuevo espacio de trabajadores pobres está lejos del Cerro y de la Teja, también del Cerrito de la Victoria, un poco más allá de la Vuelta de Maroñas.
Violada y apaleada, la clase obrera parió un desparramo de hijos que se agrupan como pueden en esa heterogénea familia que conviene llamar “clases populares”. Como un intento de recordar su filiación con la unificada clase obrera y la heterogeneidad de aquellas astillas que se desprendieron de su tronco sin que quede lugar para actuar concertadamente, pero sin cederle, tampoco, un tranco a esa fuerza centrífuga que busca siempre el desparramo. Allí vive la población objeto de las políticas de proximidad operadas por el Mides y así se definen su espacialidad y su historicidad, en la casa más pobre de esa familia de herederos desparramados que no se juntan nunca a comer un gran asado, que pasan largos períodos sin compartir los tallarines del domingo en la misma mesa.7
He aquí por qué la sociología que proponemos no puede ser sometida a la síntesis; como mucho, puede aceptar la lectura de un fragmento a modo de ejemplificación. En este estudio sobre la vida en los barrios populares y sobre la experiencia del Estado social, con una atención particular puesta en las políticas sociales implementadas por el Mides, partimos naturalmente con un conjunto de hipótesis. Una de ellas es que el Estado no interviene solo sobre individuos y familias, unidades a las que el Mides dirige su acción explícitamente, sino que lo hace también sobre el barrio. Y un barrio popular no es solo un conjunto de personas y de familias habitando contiguamente un mismo espacio. El barrio es un conjunto de relaciones sociales. Las relaciones territorializadas, que transcurren en la copresencia, y las que no lo son, que ligan agentes sociales que no interaccionan cara a cara, que no se conocen y que son relaciones sociales que no suponen interacciones entre las personas. Esas otras relaciones sociales salen del radar de la evaluación, de la planificación, del conteo de la política social. Esta acción del Estado que observamos en su lucha contra la pobreza a través de lo que el Mides llama “políticas de proximidad”, y que actúan sobre el territorio, modifica algunas relaciones sociales, perturba otras, refuerza algunas e incluso intenta crear nuevos vínculos sociales.
La presencia del Mides en estos espacios sociales probablemente no hace sino mellar un poco el filo de la pobreza, pero tiene un valor positivo muy importante. Porque esos “operadores”, esos trabajadores sociales se acercan a las familias para acompañar a realizar un trámite, para acercar bienes y servicios, para acercar a las personas y a las familias a las instituciones del Estado social como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Banco de Previsión Social (BPS), la escuela, el juzgado, los trámites… que dan acceso a ciertas transferencias monetarias. En la medida en que esa presencia se institucionaliza, se integra a la realidad local y se vuelve estable, puede constituir lo que deberíamos llamar, acercándonos a la sociología de Robert Castel, un “soporte” de integración social. Aunque no corresponda exactamente con su concepto, porque Castel pensaba en “soportes de individuación”, mientras que nosotros vemos soportes para la solidaridad y para la integración social, traicionándolo un poco. Nosotros pensamos que esos soportes hacen la vida más fácil, más livianita, más llevadera. Tienen un valor incalculable, pero no van a provocar ninguna inflexión en la curva de la pobreza y, si lo hacen, lo harán marginalmente.
Estas políticas sociales no actúan sobre la pobreza sino en otro terreno de la cuestión social. El problema es que miramos la cuestión social con los instrumentos conceptuales de los años 80. Y hasta que no nos quitemos de la cabeza ese espacio de reflexión no veremos dónde actúan y dónde no lo hacen, cuándo lo hacen bien y cuándo no. Es por ello que para nosotros era necesario describir la vida y así restituirle su complejidad, para poder observar y volver visible a los ojos de la sociedad uruguaya dónde actuó el Estado social del Frente Amplio. De ahí la importancia de la descripción y el relato como modos de producción del conocimiento.
El Estado social de proximidad introduce en la vida de las clases populares una serie de ambigüedades y de tensiones que no pueden tener sino resolución política. Señalemos dos, muy rápidamente. Esta presencia del Estado en los intersticios más alejados y más olvidados de la sociedad favorece la inscripción territorial de las clases populares. Y esto tiene un aspecto virtuoso, que es lo que acabamos de señalar a través de la idea del “soporte”. Pero al mismo tiempo puede favorecer la desconexión de estos segmentos de las clases populares de la estructura de las relaciones sociales que determinan la morfología de su existencia. El Estado puede así reforzar la creencia de que los pobres son pobres porque están ahí, en los barrios pobres, concentrando así los esfuerzos en tratar de sacarlos de la pobreza, descuidando el control de las fuerzas sociales que mantienen a esos trabajadores en condición de empobrecimiento permanente. Así, podemos señalar en el origen de la concepción del Mides un relativo error de conceptualización. Se suponía que el Estado debía acercarse a esos grupos para llevar a las personas hacia los derechos universales o hacia las instituciones universalistas. Esto es ya muchísimo más inteligente y sofisticado que la simple distribución de recursos que se encuentra detrás de la idea de “redistribución”, tan cara a las versiones más economicistas de la izquierda. Pero, en realidad, yendo a buscar individuos y familias a las que acercarse evitaron pensar en la trama de relaciones sociales en la que estos se encuentran implicados.
Y una última ambigüedad. Estas políticas sociales de proximidad se han constituido en un importante soporte de integración, y en este sentido no podemos sino desear su continuidad, que se estabilicen y se consoliden. Por ejemplo, se ha dado, este último año (2019), un importantísimo paso en ese sentido cuando se integró a los técnicos, los “operadores”, a la planta del Ministerio, como funcionarios públicos, que hasta entonces trabajaban como personal contratado exterior al Estado. De ese modo se refuerza su capacidad de acción y se protege su actuar de los vaivenes propios a los cambios de gobierno en democracia. Pero al mismo tiempo esa presencia alimenta la ilusión colectiva de que la pobreza se combate actuando sobre los individuos y sobre las familias que la padecen. Una vez más: que de lo que se trata es de sacar al pobre de la pobreza en la que ese encuentra. Mucho de lo que está vehiculado a través de metáforas como “hay que llegar al núcleo duro de la pobreza”. Una visión geométrica, espacializada, de la vida social que lleva a creer que la pobreza es un fenómeno que está ahí y que hay que actuar sobre él.
Ahí se advierte la responsabilidad social y política de la sociología. Nuestro trabajo consiste en desarticular estas facilidades de pensamiento con las que muy frecuentemente el periodismo y los políticos y razonan porque las ciencias sociales les han brindado un vocabulario fácil de manejar. Pero el problema es que simplifican la vida y no nos queda sino recordar, para concluir, que “la vida es más compleja de lo que parece…” (cantabile, sobre melodía de Jorge Drexler).
* Profesor de Sociología, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Miembro del Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine. denis.merklen@sorbonne-nouvelle.fr.
1. Verónica Filardo y Denis Merklen, Detrás de la línea de la pobreza: la vida en los barrios pobres de Montevideo, Buenos Aires, Gorla-Pomaire, 2019.
2. Un capítulo aparte merecería la cuestión de por qué la sociología uruguaya no practica la etnografía, o la investigación por inmersión o por integración social, una práctica muy frecuente y de ricos resultados en la Argentina y Brasil, por ejemplo, por no citar el caso de la sociología francesa donde estos métodos son habituales desde los muy difundidos trabajos de Pierre Bourdieu sobre el campesinado kabil o sobre “el baile de los solteros” en el Bearne.
3. Cf. Denis Merklen, “Du travailleur au pauvre”, Études rurales, Nº 165-166, 2003, pp. 171-196, y “Un pobre es un pobre: la sociabilidad en el barrio, entre las condiciones y las prácticas”, Sociedad, Nº 11, 1997, pp. 21-64.
4. El monumental libro de Robert Castel, Las metamorfosis de la cuestión social: una crítica del salariado (1995 por su primera edición en francés) cumplió un papel fundamental en ese intento de retorno a la centralidad del trabajo.
5. Verónica Filardo y Denis Merklen, “Las rupturas”, en Detrás de la línea de la pobreza, pp. 90-91.
6. Verónica Filardo y Denis Merklen, “Las rupturas”, pp. 112-113.
7. Verónica Filardo y Denis Merklen, “Las rupturas”, pp. 120-122.