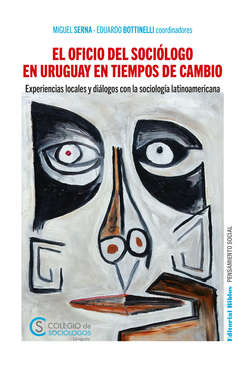Читать книгу El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio - Miguel Serna - Страница 14
Segunda etapa: la emergencia sociográfica de la sociología
ОглавлениеSe puede decir que la sociología comienza a profesionalizarse fuertemente sobre todo a mediados de los años 50 cuando culmina el período de bonanza de la guerra de Corea. De hecho, es un período cuando comienza a percibirse una crisis mucho más profunda del modelo social, político y económico que se había implantado luego de la dictadura de Gabriel Terra en la década de 1930 y que se había reforzado con la Segunda Guerra Mundial en la que, en esa coyuntura, Uruguay se había visto muy favorecido en la división internacional del trabajo, modelo que tuvo una segunda prolongación con la guerra de Corea. En este contexto se da la emergencia de los consejos de salarios para favorecer un aumento del poder adquisitivo de la población trabajadora obrera y de clase media empleada, para dinamizar el mercado interno uruguayo.
Este modelo socioeconómico fue fundamentalmente agroexportador, pero incluye una industria de productos de origen agropecuario, como lo fueron los cueros y las lanas. Pero claramente se agotó y entró en crisis una vez que los países europeos y Estados Unidos volvieron reconstruir una industria orientada al consumo luego del período de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus industrias estaban orientadas a la guerra.
La crisis se instaló poco a poco e hizo funcionar distintos mecanismos sociales y políticos en diferentes esferas del orden social, ello como forma de intentar ajustarse al modelo ya agotado, o directamente de intentar modificar las reglas de juego del modelo anterior, buscando encontrar un nuevo modelo socioeconómico viable para nuestra sociedad.
Dos posibles ejemplos de este ajuste e innovación pueden ser las elecciones de 1958, cuando el Partido Nacional gana las elecciones por primera vez en algo menos de cien años, y los trabajadores asalariados, que inician un proceso de unificación sindical que termina con divisiones que parecían definitivas, proceso que culminará en 1966.
Es en este contexto cuando poco a poco se comienza a percibir la falta de información existente en Uruguay sobre sí mismo. Y también poco a poco comienza a haber conciencia de que era imposible cambiar sin tener información de cómo era Uruguay en muchos planos.
Recién en 1963 se realiza el Censo de Población y Vivienda, que no se llevaba a cabo desde 1908. En 1958 se crea el Instituto de Ciencias Sociales con el fin inicial de realizar un censo de las poblaciones universitarias. Por esas fechas se crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, se realizan más de veinte estudios sobre distintos tópicos que abordan la situación del agro, de la industria, de los servicios, de la administración del Estado, de la educación, entre otras temáticas. Participan en ella una gran cantidad de académicos de la Universidad, como también altos funcionarios del Estado de distintas orientaciones políticas, e incluso los sindicatos, en la elaboración de estas informaciones “de base”.
Este involucramiento del Estado en la producción de información sociodemográfica y económica tuvo sin embargo como antecedente inmediato la producción de información por institutos privados que se fueron creando con ese cometido. Muchos miembros del Equipo del Bien Común, de origen católico, crearon el primer Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), y bajo la orientación del padre Louis Joseph Lebret realizaron la primera investigación tipo survey de la sociología uruguaya, sobre la familia de Montevideo. Esta investigación fue dirigida por el arquitecto Juan Pablo Terra, quien fue sin duda uno de los sociólogos pioneros de la sociología de vocación científica empírica en Uruguay, en una ruptura total con la sociología de tipo ensayista. Un segundo estudio que tuvo repercusiones muy relevantes en su época ya que sirvió como espejo de una nueva imagen de la sociología en Uruguay fue el estudio del “Uruguay rural” realizado por el CINAM-CLAEH, con el mismo equipo de base y con la misma orientación metodológica inspirada en el padre Lebret. Con menor repercusión también hubo otras investigaciones de vocación sociográfica, o sea orientada a la producción de información empírica, una de ellas sobre la clase obrera realizada por el padre Carlos Tosar.
Hacemos notar que, curiosamente, es desde los intelectuales de origen católico que se inicia este movimiento de darle a la sociedad una sólida base empírica de información sobre lo social, y con ello el de generar las bases de una sociología moderna, de vocación científica. Fenómeno que solamente puede ser comprendido por las características del lugar que ocupó la Iglesia Católica en todo el siglo XX en Uruguay, como señalábamos para la etapa anterior.
Los trabajos de esta corriente intelectual sirven de antecedente al gran esfuerzo del Estado –paradójicamente, fuertemente laico– en construir una base de información sólida y rigurosa sobre el propio Uruguay donde participaron muchos de los intelectuales católicos que habían trabajado en las investigaciones mencionadas. Todo ello permitió que, poco a poco, el debate político en torno a la orientación económica y social del país se hiciese a partir de otras bases de como se hacía en el pasado.
Pero una de las características de esta sociología emergente es que es fundamentalmente de tipo sociográfico, empirista, es decir orientada a la producción de información empírica rigurosa, y no a la de imponer modelos teóricos que puedan emerger de esa información como mecanismo de producción de inteligibilidad del orden social existente.
Daría la impresión de que es en esta etapa cuando se constituye un reconocimiento de la sociología en cuanto disciplina científica, junto con otras disciplinas de las ciencias sociales, pero solamente como proveedora de datos rigurosos y, por lo tanto, se la reconoce solamente en el nivel sociográfico. La producción de la política, y más precisamente de las políticas, queda librada a orientaciones teóricas o pragmáticas, que vienen de “otro lugar”. A título de ejemplo, es notable en el período el debate sobre las clases sociales y la estratificación social,2 debate que involucró de forma directa o indirecta a los sociólogos propios Errandonea padre e hijo, Gerónimo de Sierra, Enrique Cárpena, Liliana De Riz, Aldo Solari, Carlos Filgueiras y Néstor Campiglia. Y, sin embargo, ese debate no tuvo ninguna consecuencia en términos de influencia en las políticas del Estado ni en el accionar de los actores sociales de la época, o sea en otros ámbitos, por fuera de los de la sociología académica. Aun así, a partir de 1964, la sociología uruguaya comienza a vincularse fuertemente a otras.
Por otro lado, se comienza a perfilar una división del trabajo en las propias ciencias sociales. Entre ellas, comienza a emerger la economía como ciencia social hegemónica. Por un lado, a través de la creación del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, se despliega una reflexión teórica y empírica que va separando a los economistas de los contadores y de los administradores de su propia Facultad.
Por otro, la emergencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el plano regional se instala como centro de reflexión teórica para la región, con sus esquemas interpretativos de fuerte contenido económico que conllevan orientaciones fuertes de políticas globales para el futuro. Propuestas que, si bien incorporan en ciertas áreas a sociólogos como José Medina Echeverría, Aldo Solari, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Aníbal Quijano, entre otros, imponen sus categorías económicas, tanto analíticas como teóricas, como rectoras de los análisis de las sociedades latinoamericanas y de su desarrollo. Es interesante señalar que Cardoso, creador de la teoría de la dependencia, se autodefinía en algún trabajo como sociólogo del desarrollo económico.
Este proceso, a mi entender, llega a su punto de no retorno, cuando los ministerios de Hacienda se transforman en ministerios de Economía en la región, institucionalizando de esta forma la economía como la ciencia social de referencia, e incluso de control, de las otras ciencias sociales y, en particular, de la sociología. Y, en la medida en que la propia economía sufre un proceso de homogeneización interna, transformando las miradas críticas internas a la propia economía en “desarrollos no ortodoxos”, las posibilidades de pensar el orden social de nuestras sociedades desde otros puntos de vista pasa a ser marginalizado. Esta, que es la temática central de la sociología, queda casi por fuera de las agendas de investigación, o filtrada por las categorías de la propia economía, que pasa a ser la ciencia social “general” de referencia, casi ineludible para todas las otras ciencias sociales.
En tal contexto, con esta división tácita del trabajo de las ciencias sociales, el espacio de la sociología fue el de ocuparse de la reflexión sobre la sociopolítica como prolongación de la sociología del período ensayista, de la educación y, de forma compartida con los arquitectos, de la vivienda, y finalmente de lo rural. Con respecto a esta última temática, seguramente porque la percepción de la pobreza era visualizada en la época como un fenómeno esencialmente rural. Y globalmente, bajo ese u otro rótulo se consideraba que la pobreza debía ser una de las temáticas de estudio de la sociología.
Nuevamente hago aquí una pequeña digresión. En la etapa actual de las ciencias sociales también hoy la economía es la referencia principal en materia de pobreza, concibiendo en primera instancia a los pobres como población de seres individuales carente de ingresos y no la resultante de exclusiones, marginalidades o pérdidas de afiliación, como sostiene Robert Castel. En este contexto, es el espacio que se le asignó históricamente a la sociología en el período, y quizá en gran medida sigue siendo el que todavía se considera su “espacio”, en el cual legítimamente tiene algo que decir.