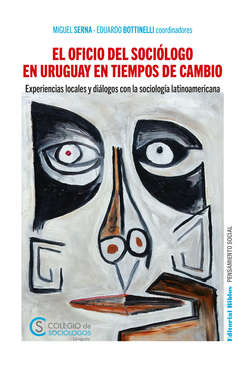Читать книгу El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio - Miguel Serna - Страница 19
Los inicios
ОглавлениеA partir de mediados de la década de 1980, con el proceso de democratización después de doce años de dictadura, mujeres procedentes de distintas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales y humanas comienzan a desarrollar investigaciones y estudios que irán configurando un cuerpo de conocimientos con identidad propia. Debe recordarse que una parte significativa del personal docente que fue expulsado del ámbito universitario público se agrupó en centros académicos privados, la llamada “Universidad de extramuros”.1
Los debates político-ideológicos acerca de la situación de las mujeres en la sociedad y la “cuestión femenina”, como se la llamó a comienzos de siglo, fueron el objeto de investigación de los primeros estudios en los años 80. En esa primera etapa la producción de conocimientos sobre las mujeres surgió íntimamente vinculada con el activismo. Las organizaciones y el movimiento de mujeres que lucharon por la democracia aportaron a la construcción de nuevos problemas y a la formulación de temas investigación. Participaron activamente feministas, en su mayor parte vinculadas a las fuerzas políticas progresistas. Por otro lado, los conocimientos alimentaron a las organizaciones en cuanto a la elaboración de agendas. Tuvo un rol protagónico uno de los centros privados creados en plena dictadura, el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en Uruguay (GRECMU), promovido por la socióloga brasileña Susana Prates, con la activa participación, entre otras, de las historiadoras Silvia Rodríguez Villamil y Graciela Sapriza.
A la salida de la dictadura se constituyó en 1984 la Concertación Nacional Programática (Conapro), a la cual se integró una Mesa de Concertación sobre la Condición de la Mujer que recogió las demandas de las mujeres, y se elaboraron documentos que sistematizaron los conocimientos disponibles. En esa etapa, los resultados de las investigaciones se volcaban inmediatamente en actividades de capacitación para activistas. Fue un período muy estimulante para la creación de conocimientos por esta íntima vinculación entre generación de conocimientos, capacitación y construcción de agendas.
Se abordaron temáticas nuevas y nuevas formas de pensar la realidad. La preocupación fundamental era mostrar las discriminaciones, sacar a las mujeres de la invisibilidad, dar cuenta y denunciar las desigualdades entre varones y mujeres.
Las principales áreas trabajadas fueron la historia de las mujeres y las discriminaciones en el mundo del trabajo. Las historiadoras estuvieron interesadas en la recuperación de la memoria histórica de las mujeres líderes sindicales y políticas.
A mediados de los años 80, a mi regreso a Uruguay con el retorno de la democracia, me reintegré al Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo-Uruguay (Ciedur), de cuyo grupo fundador formé parte. Retorné al país con la firme decisión de contribuir desde ese espacio a la consolidación de los estudios de género. Un papel muy importante tuvo el “descubrimiento” en el exterior de la producción de destacadas feministas latinoamericanas a través de sus textos y de los intercambios en distintos espacios académicos y militantes, además de haber “vivido” la diversidad de los feminismos de la región en el II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Lima en 1983. El Centro aprobó la creación de un área de trabajo sobre desarrollo y género y desde allí impulsé una investigación sobre el mercado de trabajo femenino en áreas urbanas del país, que reveló la heterogeneidad y la articulación entre las diferentes formas de trabajo femenino: asalariado, informal, en casas particulares y doméstico.2 Los resultados de la investigación fueron trabajados en talleres con activistas del movimiento sindical y publicados en fascículos dentro de una serie de la institución (“Uruguay hoy”) destinada a la difusión masiva.
Desde el comienzo trabajamos sobre la base de que las funciones adjudicadas a las mujeres y la subvaloración de su experiencia eran una construcción social que no derivaba de sus diferencias sexuales. Superar las desigualdades se planteaba como una vía para democratizar la sociedad. Aunque se buscaba no solo describir las desigualdades sino también desarrollar una perspectiva crítica, predominaron los estudios descriptivos en los que la realidad social era presentada a través de las voces de las mujeres.
En ese período la base del funcionamiento de los centros de producción de conocimientos fue la cooperación internacional. Se tejieron redes de relaciones con investigadoras de distintos países de la región, de Europa y Estados Unidos, “el colegio invisible” del que habló alguna vez Jeanine Anderson. Fue un período muy fermental por los intercambios entre académicas de distintas procedencias disciplinarias.
Silvia Rodríguez Villamil realizó una exhaustiva crónica del desarrollo de los diferentes estudios y actividades de difusión en esta etapa fundacional –entre 1978 y 1988– que muestra de forma rigurosamente documentada cómo se fue configurando desde distintos enfoques un campo de estudio con un perfil propio.3