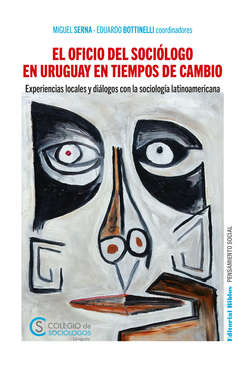Читать книгу El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio - Miguel Serna - Страница 13
Intento de una historia de la profesión del sociólogo Primera etapa: la etapa ensayística
ОглавлениеComo en toda América Latina, se desarrolla en Uruguay a partir de la segunda mitad del siglo XIX un “pensamiento social” particularmente orientado a dar cuenta de lo que en la época se denominaba la “cuestión social” y, quizá más modernamente, el “orden social”. Ello se realiza desde una perspectiva ensayística. El tono general de estas reflexiones es el de denuncia y/o el de proponer soluciones a los problemas que se perciben en la sociedad.
Este encare ensayístico aparece hoy en día como una debilidad, pero, aun así, tenía la virtud de proponer un programa de construcción de una sociedad, en momento en que tenía un estado todavía incipiente. La denominación “sociología” se asociaba a la idea de dar cuenta de la sociedad existente y eventualmente de colaborar de alguna manera con la construcción de un nuevo orden social quizá más justo, y sobre todo más integrado.
Es interesante que el tratamiento de estos temas generales se hacía articulado a la búsqueda de “soluciones” a grandes problemas y, por lo tanto, sin ningún ánimo especulativo de tipo filosófico sino impregnado de un estilo pragmático, con una vocación a ser profesionalizante. El encare de los Varela (José Pedro y Jacobo), orientados al desarrollo de la educación a través de la educación pública, y el de Ángel Floro Costa inscribiendo su mirada en un positivismo orientado a introducir la idea de desarrollo en la sociedad uruguaya son ejemplo de esta corriente de pensadores sociales del fin de siglo XIX, estilo que se prolongará algo así como cincuenta años más. En estos pensadores, el “soporte” de sus ideas es la riqueza de su retórica, y no la descripción empírica “objetivante” la que motivaba sus reflexiones. Es cierto que estos ensayos a veces se apoyaban en una sociología académica y libresca, con vocación erudita, que se dictaba en las cátedras de Sociología de la Universidad en estos años.
Aun así, esas reflexiones apuntaban a resolver problemas existentes reales en la sociedad uruguaya. Y, como apunta Gerónimo de Sierra muy correctamente en un artículo, el desarrollo y la profesionalización fueron tardíos con respecto a otros ámbitos de América latina. A su vez, siguen la pauta lúcidamente sintetizada por Arturo Ardao: “Los logos podrán venir de Europa, pero los pathos y los ethos son bien nuestros”.
Consideramos que las dos partes de esta reflexión final son muy ciertas: efectivamente, los logos venían de Europa y en menor grado, al acercarnos a la mitad del siglo XX, también de Estados Unidos. Pero, por el otro lado, “los pathos y los ethos eran bien nuestros”. La percepción de estos temas era que no eran importados, casi nunca.
Creemos que de alguna manera una excepción importante a esta perspectiva surge justamente del debate muy fundado, que transcurre durante varios años al principio del siglo XX, sobre la ley de ocho horas de la jornada de trabajo. Debate liderado por Emilio Frugoni, quien fue político y académico. Esta situación es excepcional para la época por dos razones. En primera instancia porque la fundamentación de esa ley se basa en gran parte en información fehaciente sobre las duraciones reales de la jornada de trabajo en Uruguay, en las distintas ramas de actividad. Se logra demostrar que, en algunas de esas ramas, la jornada de ocho horas ya era un dato de la realidad. Para presentar un panorama general se requirió el soporte de una base de datos que ya existía en la época y estaba disponible. Información que utiliza también José E. Rodó, quien también la usó para justificar su posición de la necesidad de la jornada de nueve horas y no de ocho, como sostenían Frugoni y otros parlamentarios battlistas.
Uno de los múltiples proyectos de ley de las jornadas de ocho horas impulsado por el gobierno battlista fue finalmente votado. Con ello Uruguay fue uno de los primeros países en el mundo en promulgar una ley de la jornada de ocho horas, muy avanzada incluso para los países desarrollados. Aunque en aquellos países ya era un reclamo de los sindicatos.
Permítaseme una corta digresión. A algo de más de cien años de dicha ley, la pregunta que uno podría hacerse es por qué se votó esa ley de avanzada tan tempranamente en el concierto mundial. La explicación que se maneja es la de la necesidad del apoyo de los trabajadores a su gobierno. Esta explicación solamente puede ser parcial, y además colocaría a José Battle y Ordóñez casi en una posición populista, cosa que en muchísimas ocasiones demostró que no era su orientación política ni su estilo de gobierno.
Dar respuesta a esta pregunta requiere articular una serie de elementos que operan a distinto nivel. Por ejemplo, para llegar a la ley de ocho horas se requería una aceptación generalizada del reloj como mecanismo de regulación del tiempo en las sociedades; antes aún de la generalización del reloj, de la ficción de que el día está dividido en veinticuatro horas. Antes de ello, las jornadas de trabajo eran de “sol a sol”, como dice el dicho popular. La generalización del reloj, de su utilización pública a través de las campanas de las iglesias y de las sirenas de las fábricas, no solamente pautaba el tiempo de trabajo sino también las tareas de la vida cotidiana. Aun así, esta generalización de la referencia a las horas del reloj no alcanza para explicar el porqué de la votación de la ley que reducía la jornada de trabajo. Si miramos con cuidado las estadísticas que manejaron Frugoni y Rodó entre otros, uno percibe que las jornadas de trabajo más reducidas son actividades productivas de bienes o de servicios que se realizan en el mundo urbano y que, en algunas actividades económicas, ya se había pactado con los patrones un horario de ocho horas, mientras que las actividades que se producen en el mundo rural tienen horarios mucho más extendidos, incluso con horarios de distinta duración en verano y en invierno. Ello muestra que el tiempo “solar” todavía tiene peso en la consideración de las horas de la jornada laboral en este medio. La argumentación de que la ley estaba regulando una situación que ya existía de hecho no es sostenible.
Si leen los debates parlamentarios, encontrarán que entre algunos de los diputados que finalmente votaron la ley y permitieron su promulgación se percibe que fue el miedo el que generaba la posibilidad de que en nuestro país se instalase una conflictividad social como la que se estaba dando en Europa en la época, generada por las movilizaciones de la clase obrera de entonces. Es este estado de situación –la de encontrarse con una gran incertidumbre ante un nuevo fenómeno social, y por lo tanto sin claras ideas de cómo contenerlo y encauzarlo– el que generó un clima muy especial aquí en Uruguay, y que permitió que la ley finalmente fuese votada.
Finalizada esta digresión, lo que quería remarcar para justificarla es que por primera vez la fundamentación y la defensa de un proyecto de ley en el país se realiza a partir de estudios sociográficos, es decir, de la producción sistemática de información social de base empírica. Y con ello procuro señalar que, aun en ese momento de auge del ensayismo, no se desprecian los datos empíricos como fuente de fundamentación de políticas.
Para culminar estas referencias a esa etapa ensayística, quería también referirme a Víctor Arreguine, un uruguayo que llegó a ser profesor de Sociología en la Argentina donde realizó auténticas investigaciones sociológicas –por ejemplo, sobre el suicidio en Buenos Aires– y que nunca fue citado por aquellos que han estudiado la historia de las ideas sociales a fines del siglo XIX. Sin embargo, este autor escribe antes de partir a vivir en Buenos Aires sobre temas de Uruguay.
En efecto, Arreguine, en un ensayo sobre la época de Juan Manuel Rosas y su influencia en Uruguay, casi de forma marginal, realiza algunas observaciones sociológicas de base empírica, que me parecen de relevancia para comprender ciertas evoluciones sociales, culturales e ideológicas que son muy específicas de Uruguay en el concierto latinoamericano.
La tesis que defiende emerge de una anotación que realiza indirectamente sobre las relaciones extramatrimoniales a mitad del siglo XIX. Señala que en gran parte la falta de matrimonios constituidos y consagrados existentes en el interior del país se debe a la falta de curas en estas áreas.
Esta anotación es una expresión de la debilidad de la Iglesia en Uruguay en todo el siglo XIX, que quizá se mantenga hasta ahora. Situación que diferencia a Uruguay de forma muy importante de otras sociedades latinoamericanas. Y es esta debilidad de la Iglesia la que permite comprender, por un lado, la facilidad con que Battle y Ordóñez, y las corrientes liberales que en ese plano representa, logra imponer tanto la separación de la Iglesia del Estado tan tempranamente como el divorcio e, incluso antes de su período, que se imponga la educación laica. Con relación también a otros Estados latinoamericanos, se observó también la temprana laicidad de la enseñanza entre otras reformas que debilitaron los espacios institucionales que usualmente fortalecían la legitimidad de la Iglesia Católica en los sectores populares. Pero donde salta a la vista su auténtica debilidad es con su falta de reactividad, y la de los sectores burgueses católicos, ante estas leyes que suponen cambios institucionales que debilitan los propios fundamentos de la Iglesia Católica. Si uno observa lo que ha sucedido en otras naciones en América Latina, como la sangrienta guerra cristera en México, y lo compara con cómo sucedieron estos cambios en este terreno, lo que ocurrió en Uruguay no es banal, por cierto.
De hecho, no hubo nunca en Uruguay una Iglesia de masas basada en una profunda devoción popular como existe actualmente en muchas regiones de América Latina. Esa inserción social hace que la vivencia, y quizá incluso la sobrevivencia de la Iglesia Católica en Uruguay en el tiempo, pasa mucho más por el papel que supo jugar en el seno de la propia intelectualidad uruguaya que en su penetración en los ámbitos populares.
Por ello, la Iglesia uruguaya debe ser la más intelectual de América Latina, en términos relativos, y ello ya desde el siglo XIX. En su trabajo Espiritualismo y positivismo en Uruguay, analizando el pensamiento uruguayo a fines del siglo XIX, Ardao reconoce la capacidad intelectual de monseñor Soler y lo señala como uno de los principales pensadores espiritualistas de su época y, quizá, en uno de los principales intelectuales de su propia generación, comprendiendo en ella todas las corrientes intelectuales.1 Y ello a pesar de que el clima intelectual era en ese momento muy favorable a las corrientes de pensamiento positivista.
Esta perspectiva sobre el poder de la Iglesia Católica quizá pueda ayudar a explicar algunos aspectos del desarrollo de la sociología en la segunda etapa, como veremos enseguida, pero, para culminar la etapa ensayística, querríamos decir que Arreguine nos aporta con este dato sociodemográfico una pista para hipotetizar las bases empíricas para comprender la existencia de un conjunto de instituciones emergentes y de institucionalizaciones sociales y de estilos de vida y de convivencia social y política, que diferenciaron muy fuertemente a la sociedad uruguaya de otras sociedades latinoamericanas en esa época. Que incluso, quizá, está en el origen de ciertos habitus en la propia sociedad, en el sentido que le da Pierre Bourdieu, que de alguna forma posiblemente se mantengan hasta hoy en día; habitus que permitieron a nuestra sociedad salir de forma muy original, en el sentido de pacífica, de los regímenes autoritarios que sufrió en su historia en el siglo XX por ejemplo. Regímenes autoritarios que, además, fueron solamente dos, y mucho menos sangrientos que en el resto de la región.