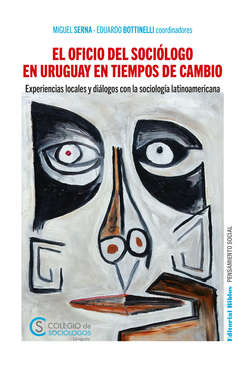Читать книгу El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio - Miguel Serna - Страница 21
La trayectoria en el Departamento de Sociología
ОглавлениеComenzamos en 1987 proponiendo seminarios temáticos optativos en el último año de la Licenciatura en Sociología. Incorporamos en esta licenciatura una Sociología Especial, también optativa, en el plan de estudios de 1991. La irrupción de esta temática no estuvo exenta de dificultades en cuanto a su legitimidad y autonomía respecto de otras subdisciplinas, como la sociología del trabajo o de la familia. Se logró integrar en la licenciatura, a partir de 1995, talleres centrales de investigación sobre relaciones de género.
Se consiguió desarrollar, a partir de mi reincorporación plena a la vida universitaria en 1992, el Área de Sociología de Género (en ese momento, una de las cinco áreas del Departamento) que realiza actividades de investigación, docencia de grado y posgrado y actividades de relaciones con el medio (convenios y extensión). La creación de esta área fue posible por la política universitaria de promover la investigación científica mediante los llamados a concurso para aspirar a los fondos destinados a este fin. En esa etapa se investigó casi exclusivamente con fondos universitarios públicos derivados de llamados a concursos a proyectos, lo cual nos permitió mantener continuidad en nuestras actividades de enseñanza, investigación y relaciones con el medio.
Los conocimientos generados en la investigación pudieron ser incorporados a la enseñanza de posgrado. El Departamento de Sociología inició una primera edición de Maestría en Sociología en 1998, y en ella se incorporó una focalización en género y sociedad para todos los estudiantes. En la segunda edición incluimos un módulo en la concentración temática sobre desigualdades sociales y políticas sociales y en la tercera edición y cuarta edición, un curso sobre desigualdades sociales que integró las desigualdades de género. La relectura desde un análisis de género de los teóricos del bienestar y la presentación de resultados de investigación empírica sobre desigualdades de género, ciudadanía y trabajo han procurado contribuir al replanteo de los modelos de desarrollo social y de las nociones de igualdad y justicia.
No voy a tratar de explicar cómo esto fue posible; tal vez este desarrollo se vio favorecido por las características de los planes de estudio en una facultad nueva, que contempla la existencia de materias optativas (dentro de un limitado abanico de opciones) y talleres de investigación con temáticas que rotan, lo cual da cierta flexibilidad para incorporar nuevas propuestas.
Un rápido autoexamen de nuestra propia experiencia docente muestra que nos fuimos deslizando desde una bibliografía centrada exclusivamente en las teorías feministas clásicas y contemporáneas a una complementación con un análisis crítico del pensamiento social contemporáneo. Esto fue estimulado por la incorporación a la enseñanza de las teorías feministas y de la investigación de género que están realizando nuevos aportes a las ciencias sociales. En los cursos se analizan las críticas de las autoras feministas de los países del norte que dialogan y debaten con representantes de la corriente principal de la sociología, los cuales son estudiados en las materias centrales de la docencia disciplinar, por ejemplo, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Gosta Esping-Andersen, entre otros.
Me parece importante destacar que el incremento de los intercambios académicos a nivel internacional en esa década jugó un papel fundamental para el desarrollo de este campo. Fue también una estrategia buscada que contribuyó al reconocimiento interno dentro del colectivo disciplinario. La participación en eventos internacionales y la realización de pasantías se vio facilitada por la creación de programas específicos para su financiamiento. Este apoyo fue fundamental para la formación y consolidación del grupo de investigadoras, incentivar el intercambio y poder insertarnos en las discusiones de la comunidad académica internacional. En materia de docencia, los intercambios de docentes con otros programas de estudio ha sido muy fermental. Quisiera destacar la experiencia muy positiva e innovadora de la red creada a través del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP; Flacso, Argentina), que permitió la elaboración de contenidos a través de la coordinación del seminario sobre pobreza, globalización y género que realizamos en el marco de ese programa.
La participación en redes académicas y proyectos regionales y subregionales ha potenciado nuestro trabajo al posibilitar el desarrollo de una perspectiva comparada, lo cual da la oportunidad de lograr avances en cualquier campo del conocimiento.
El énfasis estuvo en el análisis de la dinámica del mercado de trabajo y de la división sexual del trabajo a través de la producción de investigaciones empíricas, como insumo indispensable para desarrollar argumentos, dar visibilidad pública a las desigualdades de género y ser construidas social y políticamente a fin de ser incorporadas a las agendas. El trabajo con fuentes estadísticas oficiales que revelaban la situación de las mujeres y las brechas de género fue facilitado a partir de entonces, como resultado de la democratización del acceso a la información generada por la oficina estadística nacional. Simultáneamente, continuaron los estudios de caso sobre las desigualdades de género en el mercado de trabajo que daban cuenta de la heterogeneidad de las inserciones laborales de las mujeres.