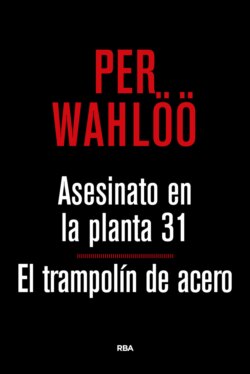Читать книгу Asesinato en la planta 31. El trampolín de acero - Per Wahloo - Страница 10
4
Оглавление—Es un delito sin precedentes —dijo el jefe superior de policía.
—Pero no hubo ninguna bomba. No pasó nada en absoluto. Al cabo de una hora se dio por finalizado el simulacro de incendio y el personal volvió al trabajo. Antes de las cuatro se había recuperado la más completa normalidad.
—No obstante, es un delito sin precedentes —insistió el jefe superior de policía.
Su tono era vehemente y, de alguna manera, implorante, como si tratara constantemente de convencer no solo a la persona con la que hablaba sino también convencerse a sí mismo.
—Hay que detener al autor del delito —sentenció.
—Lógicamente la investigación sigue su curso.
—Esta no puede ser una investigación rutinaria. Tiene que encontrar al culpable.
—Sí.
—Escuche bien lo que digo. No quiero criticar sus métodos, por supuesto...
—Hice lo único que se podía hacer. El riesgo era muy grande. Pudieron haberse producido centenares de víctimas, incluso más. Si el edificio hubiera empezado a arder, no habríamos podido hacer mucho. Las escaleras de los bomberos solo alcanzaban hasta la séptima u octava planta. Los bomberos habrían tenido que trabajar desde abajo y el fuego se hubiese propagado hacia arriba inevitablemente. Además, el edificio tiene ciento veinte metros de altura y las lonas de salvamento son inútiles desde alturas superiores a treinta metros.
—Claro, lo entiendo perfectamente. Y no lo critico, se lo repito. Pero están muy indignados. La interrupción de la actividad puede haberles costado casi dos millones. El jefe ha estado en contacto personal con el ministro del Interior, aunque no ha expresado ningún reproche directo.
Pausa.
—Gracias a Dios —añadió el jefe superior de policía—, no hay ningún reproche directo.
Jensen no dijo nada.
—Pero como acabo de decirle, estaba muy indignado. Tanto por las pérdidas económicas como por la afrenta de la que había sido objeto. Así lo expresó, afrenta.
—Ya.
—Exigen que el autor del delito sea detenido inmediatamente.
—Nos puede llevar un tiempo. La carta es la única pista que tenemos.
—Lo sé. Pero hay que aclarar este asunto.
—Sí.
—Es una instrucción muy delicada, además de urgente, como ya le he comentado. Desde ahora deberá dejar a un lado cualquier otro caso. Considere irrelevante todo lo que tenga entre manos.
—Comprendo.
—Hoy es lunes. Tiene una semana, no más. Siete días, Jensen.
—Comprendo.
—Va a encargarse personalmente del caso. Lógicamente podrá tener a su disposición el equipo técnico que necesite, pero no les informe acerca del caso. Si necesita consultar con alguien, diríjase directamente a mí.
—Me atrevería a afirmar que los agentes de paisano ya están al tanto del caso.
—Sí, por desgracia. Debe insistir en que guarden absoluto silencio.
—Por supuesto.
—Usted mismo deberá encargarse de todos los interrogatorios importantes.
—Entendido.
—Otra cosa: no quieren que la investigación les cause ninguna molestia. Su tiempo es oro. En la medida en que necesite obtener información de ellos, prefieren que se la suministre el jefe ejecutivo, el responsable de publicaciones.
—Comprendo.
—¿Ya lo conoce?
—Sí.
—Jensen...
—Sí.
—Tiene que conseguirlo. Sobre todo por su propio bien.
El comisario Jensen colgó el auricular. Apoyó los codos en la carpeta verde y se llevó las manos a la cabeza. Sintió en las puntas de los dedos, áspero como un cepillo, su cabello gris y recortado. Había empezado su turno quince horas antes, ya eran las diez de la noche, y estaba muy cansado.
Se levantó del sillón, estiró la espalda y los hombros, salió al pasillo y siguió escalera abajo hasta la sala de guardia. La decoración de la planta baja estaba anticuada, con las paredes del mismo color verde claro que recordaba desde hacía veinticinco años, cuando aún era un agente que patrullaba las calles. A lo largo de la estancia discurría un largo mostrador de madera detrás del cual se veían los bancos pegados a las paredes y la hilera de cabinas acristaladas para los interrogatorios, con los pomos de las puertas torneados. A esas horas no quedaba mucha gente en la sala. Algunos borrachos errabundos y prostitutas hambrientas, todos de mediana edad o incluso más viejos, arrebujados en los bancos a la espera de su turno en la cabina de interrogatorios, y tras el mostrador, un agente sentado, con la cabeza descubierta y uniforme verde de lino. Era el encargado de atender el teléfono. De vez en cuando se oía el rugido de los coches que entraban o salían por el portón de la comisaría.
Jensen abrió una puerta de acero y bajó al sótano. La comisaría del distrito dieciséis era vieja, prácticamente el único edificio antiguo que aún se conservaba en esa parte de la ciudad, y estaba bastante mal conservada, pero los calabozos eran de reciente construcción. El techo, el suelo y los muros estaban pintados de blanco y las puertas enrejadas relucían con la luz fría y penetrante.
Junto a la puerta del patio había un furgón gris de policía con las puertas traseras abiertas. Unos agentes uniformados se encargaban de vaciarlo y dirigir a un grupo de borrachos a la sala de registros. Trataban a los arrestados con mucha dureza, pero Jensen sabía que se debía más al cansancio que a la brutalidad.
Pasó por la sala de registros y vio los rostros desnudos y desesperados de los borrachos.
Pese a que año tras año se tomaban medidas más severas contra el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y a que el Gobierno había aprobado una ley que incluso prohibía el abuso de alcohol en los hogares, la cantidad de trabajo de la policía se había vuelto prácticamente sobrehumana. Cada noche eran detenidas entre dos y tres mil personas, casi todas borrachas como cubas. Alrededor de la mitad de ellas eran mujeres. Jensen recordó que en su época de agente de patrulla habrían pensado que trescientos borrachos detenidos durante la noche de un sábado ya era mucho.
Una ambulancia aparcó al lado del furgón y por la parte trasera apareció un hombre joven vestido con gorra deportiva y bata blanca. Era el médico de la comisaría.
—Hay cinco de ellos que tienen que ir al hospital para un lavado de estómago —dijo—. No me arriesgo a dejarlos aquí. No puedo hacerme responsable de ellos.
Jensen asintió.
—Maldita sea —dijo el médico—. Gravan las bebidas alcohólicas con un cinco mil por ciento de impuestos. Luego crean unas condiciones de vida que obligan a la gente a beber hasta matarse y para rematarlo ganan trescientas mil coronas al día en multas por el consumo callejero, solo en esta ciudad.
—Debería vigilar su lengua —advirtió el comisario Jensen.