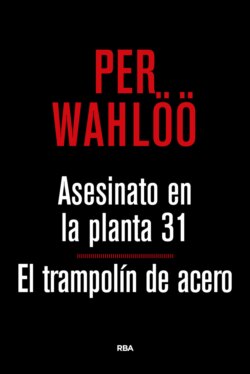Читать книгу Asesinato en la planta 31. El trampolín de acero - Per Wahloo - Страница 16
10
ОглавлениеEl comisario Jensen se dirigió a la izquierda del vestíbulo y tomó el ascensor paternóster para bajar a las plantas subterráneas. Era un ascensor de cabinas superpuestas y abiertas que descendía lento y chirriante, mientras él observaba con atención lo que se dejaba ver en las distintas plantas. Primero fue un amplio hall, donde carretillas eléctricas se desplazaban a lo largo de angostos corredores entre paredes de pilas de publicaciones recién impresas, luego hombres con monos de trabajo que transportaban planchas ovaladas sobre palés en medio del ensordecedor estruendo de las rotativas. Una planta más abajo vio la sala de duchas, los lavabos y los vestuarios, con bancos y filas de taquillas verdes de acero. En los bancos había gente que por lo visto hacía una pausa o había acabado su turno. La mayor parte hojeaba de forma apática las publicaciones a todo color que seguramente acababan de salir de las rotativas. El trayecto acabó una planta más abajo; salió del ascensor y se encontró en el almacén de papel. Reinaba el silencio, aunque no absoluto, ya que el bullicio de las plantas superiores del edificio penetraba como un runrún poderoso y palpitante. Deambuló un rato sin rumbo fijo, en la penumbra, entre hileras de rollos de papel. La única persona que vio fue un hombre pequeño y pálido con una bata blanca que le miró con cara de susto y apagó el cigarrillo que se estaba fumando estrujándolo con la mano.
El comisario Jensen abandonó el almacén de papel y volvió a tomar el paternóster. En la planta baja se le unió un hombre de mediana edad y con traje gris. El hombre entró en la cabina y subió con él hasta la décima planta, donde debían cambiar. No dijo nada ni tampoco miró a su acompañante en ningún momento. El comisario Jensen pudo ver que el hombre del traje gris subía en la décima planta a la cabina inmediatamente inferior a la suya.
En la planta veinte, cogió un tercer ascensor y cuatro minutos más tarde llegó a la parte superior del edificio.
Se encontró en una galería de hormigón, estrecha, sin ventanas ni moqueta, que trazaba un cuadrado en torno a un núcleo de escaleras y ascensores. A un lado de la galería había puertas pintadas de blanco y a la izquierda de cada puerta, un pequeño letrero con uno, dos, tres o cuatro nombres. El pasillo quedaba bañado por la luz del día, fría y azulada, que entraba por las claraboyas del tejado.
Por los letreros metálicos dedujo que estaba en la redacción de cómics. Bajó cinco plantas y vio que seguía en la misma sección. Se veía muy poca gente en los pasillos pero tras las puertas se oían voces y el tecleo de las máquinas de escribir. En cada planta había tablones de anuncios que contenían, sobre todo, mensajes de la dirección a los empleados. También había relojes para fichar, relojes de control para los guardianes de noche y, en los techos, sistemas de aspersores automáticos para sofocar incendios.
En la planta veinticuatro había cuatro redacciones diferentes. Reconoció los nombres de las publicaciones y se acordó de que todas eran de diseño sencillo y contenían sobre todo historias con ilustraciones a todo color.
El comisario Jensen fue bajando lentamente. Recorrió los cuatro pasillos, dos de largo y dos de ancho, de cada planta. También allí se veían puertas pintadas de blanco y paredes desnudas. A excepción de los letreros de las puertas, las siete plantas superiores eran idénticas. Todo estaba bien ordenado, no se veía ninguna señal de descuido y la limpieza parecía impecable. Por todas partes se oían voces, sonidos de teléfonos y ruido de máquinas de escribir al otro lado de las puertas.
Se detuvo ante un tablón de anuncios y leyó:
¡No te expreses en términos peyorativos sobre la Editorial y sus publicaciones!
¡Prohibido fijar fotos u objetos de cualquier tipo en la parte exterior de las puertas!
¡Compórtate siempre como un embajador de la empresa, incluso en tu tiempo libre! ¡Recuerda que la Editorial se comporta como le corresponde: con criterio, dignidad y responsabilidad!
¡No hagas caso de críticas infundadas! ¡«Escapismo» y «falsedad» no son más que sinónimos de ficción y fantasía!
¡Sé siempre consciente de que representas a la Editorial y a Tu revista, incluso en tu tiempo libre!
¡Los reportajes «más realistas» no son siempre los mejores! «La verdad» es un producto que hay que manejar con suma prudencia en el periodismo moderno. ¡No des por sentado que todos la encajan tan bien como tú!
¡Tu cometido consiste en entretener a nuestros lectores, estimular sus sueños! ¡Tu cometido no consiste en remover, excitar o inquietar, tampoco en «despertar» o educar!
Había algunos mensajes más de estilo y contenido parecidos. La mayoría estaban firmados por la dirección o por los responsables del edificio, y unos pocos por el editor en persona. El comisario Jensen los leyó todos y luego siguió hacia abajo.
Al parecer, en los siguientes pisos se elaboraban las revistas más lujosas y de mayor tirada. La decoración era distinta, con alfombras de color claro en los pasillos, sillas de patas de acero y ceniceros cromados. Cuanto más se acercaba a la planta dieciocho, más sobria era la elegancia, que volvía a atenuarse después. El departamento de dirección ocupaba cuatro plantas, y más abajo estaban las oficinas de administración, publicidad, distribución y demás. Los pasillos volvían a ser blancos y austeros y se intensificaba de nuevo el tecleo de las máquinas de escribir. La luz era fría, blanca y penetrante.
El comisario Jensen recorrió el edificio planta por planta. Eran casi las cinco cuando llegó al vestíbulo de la planta baja. Había hecho todo el recorrido por las escaleras y notó una leve sensación de cansancio en las corvas y las pantorrillas.
Minutos más tarde apareció por las escaleras el hombre del traje gris. El comisario Jensen no lo había visto desde hacía una hora, cuando se habían separado en la décima planta. El hombre entró en la conserjería, situada en un extremo de la entrada principal. A través del cristal le vio decir algo a los hombres uniformados. Luego se secó el sudor de la frente y dirigió una mirada fugaz y despectiva al vestíbulo.
El reloj del vestíbulo dio las cinco y al cabo de un minuto exacto se abrieron las puertas automáticas del primer ascensor, lleno de gente.
El desfile de personas prosiguió durante más de media hora hasta que empezó a disminuir. El comisario Jensen permaneció con las manos cruzadas a la espalda, balanceándose levemente hacia delante y hacia atrás sobre los pies mientras observaba la salida apresurada de los empleados que, al otro lado de las puertas giratorias, se separaban y se dispersaban, esquivos y encorvados, hacia sus coches.
El vestíbulo quedó despejado a las seis menos cuarto. Los ascensores se detuvieron. Los hombres de uniforme blanco cerraron las puertas de la entrada y se marcharon. Solo el hombre del traje gris se quedó tras la luna de cristal. Fuera casi había oscurecido.
El comisario Jensen entró en uno de los ascensores de aluminio y pulsó el botón más alto del tablero. El ascensor se detuvo con una frenada rápida y amortiguada en la planta dieciocho, las puertas se abrieron y se cerraron, y a continuación volvió a ponerse en marcha.
Los pasillos de la redacción de cómics seguían igual de iluminados, pero había cesado el ajetreo tras las puertas. Permaneció a la escucha, en silencio, y al cabo de treinta segundos oyó que un ascensor se detenía en algún sitio cercano, probablemente en la planta de abajo. Esperó algo más pero no se escucharon pasos. No se oía nada, aunque el silencio no era absoluto. Solo cuando se echó a un lado y puso la oreja contra la pared de hormigón percibió el rumor de las salas de máquinas a lo lejos. Al rato de estar escuchando, el sonido se hizo más evidente, tortuoso e insistente como una sensación de dolor indefinida.
Se incorporó y recorrió los pasillos, consciente del ruido en todo momento. Al final de las escaleras había dos puertas de acero pintadas de blanco. Ambas carecían de manija. Sacó la llave con el curioso paletón y la probó primero en la puerta más pequeña, pero no encajaba. Por el contrario la otra se abrió de inmediato y vio una escalera de hormigón estrecha y empinada, apenas iluminada por pequeños globos blancos de luz.
El comisario Jensen subió la escalera, abrió otra puerta más y salió al tejado.
Había oscurecido del todo y el viento de la noche soplaba frío y cortante. Alrededor de la azotea había un pretil amurallado de casi un metro de altura. Muy por debajo se divisaba la ciudad, con millones y millones de puntos de luz fríos y blancos. En medio del tejado se erguían una decena de pequeñas chimeneas. Salía humo de un par de ellas y pese al viento sintió que el tufo era acre, denso y asfixiante.
Abrió la puerta que había al final de la escalera y le pareció que alguien cerraba la de abajo, pero cuando bajó a la planta treinta, la encontró desierta, en silencio y abandonada. Probó una vez más la llave en la cerradura de la puerta de acero más pequeña pero continuó sin poder abrirla. La puerta conducía seguramente a alguna instalación técnica, como la sala de máquinas de los ascensores o a la sala de suministro eléctrico.
Recorrió una vez más el sistema hermético de pasillos, andando con sigilo y cuidado sobre las suelas de goma, como de costumbre. Se detuvo a escuchar en el pasillo más largo, y otra vez creyó percibir pasos en algún lugar cercano. El rumor cesó al instante, quizá solo había sido un eco.
Volvió a sacar la llave, abrió una puerta y entró en una de las redacciones. No era mucho mayor que una celda del calabozo de la comisaría, con las paredes de hormigón, desnudas y blancas al igual que el techo, y el suelo gris claro. El mobiliario lo formaban tres mesas de trabajo de color blanco que ocupaban casi toda la superficie del suelo, y en el marco de la ventana había un interfono cromado. En las mesas, papeles, dibujos, reglas y rotuladores, todo muy ordenado.
El comisario Jensen se detuvo ante una de ellas y observó una imagen en color dividida en cuatro viñetas que por lo visto era parte de un cómic. Al lado de la ilustración había una hoja mecanografiada con el título «Guion original del departamento de autores».
El primer dibujo representaba una escena en un restaurante. Una mujer rubia con unos pechos descomunales y un vestido de lentejuelas con un escote pronunciadísimo se sentaba frente a un hombre que llevaba un antifaz azul y vestía un traje de malla con un ancho cinturón de cuero. En medio del pecho lucía la marca de una calavera. En la mesa había una botella de champán y dos copas, y al fondo se veía una orquesta de baile y gente con esmoquin o traje de noche. En la siguiente viñeta solo aparecía el hombre del curioso traje; una aureola flotaba sobre su cabeza y tenía la mano derecha metida en algo que parecía un hornillo portátil. La siguiente viñeta mostraba de nuevo el restaurante; ahora el hombre del traje de malla parecía flotar en el aire por encima de la mesa mientras la mujer rubia lo miraba alelada. En la última imagen, el hombre del traje de malla seguía flotando y al fondo se veían estrellas. De un anillo de su meñique derecho crecía una poderosa mano provista de un largo mango. En la mano sostenía una naranja.
En las ilustraciones había espacios pintados con una capa de tinta blanca, a veces en el borde superior, a veces en bocadillos situados entre los dientes relucientes de las figuras. Ocupaban esos espacios textos de fácil lectura escritos con rotulador, todavía por terminar.
La misma noche la Pantera Azul y la rica Beatrice se encuentran en el restaurante más elegante de Nueva York...
—Creo... Resulta tan extraño... Creo que... te quiero.
—¿Cómo? ¡Me ha parecido que la luna se movía!
La Pantera Azul camina con sigilo y carga su anillo de la fuerza...
—Discúlpame, pero tengo que dejarte un momento. ¡Algo le pasa a la luna!
Y una vez más la Pantera Azul abandona a su amada para salvar el universo de una hecatombe segura. Son esos endiablados krysmopomps...
Reconoció las figuras de uno de los cómics que había examinado la noche anterior.
Encima del escritorio había un mensaje fotocopiado pegado en la pared. Leyó:
Nuestra tirada ha aumentado un 26 % durante el último trimestre. La publicación suple una necesidad vital y tiene un gran cometido por delante. Hemos conquistado la cabeza de puente. ¡Ahora seguimos combatiendo para alcanzar la victoria final!
El redactor jefe
El comisario Jensen echó un último vistazo a las viñetas, apagó la luz y cerró la puerta.
Descendió ocho plantas y se encontró en la redacción de una de las grandes revistas. Ahora oía con nitidez y a intervalos regulares los leves pasos de la persona que lo seguía. Dio entonces por zanjado el asunto y no necesitó preocuparse más al respecto.
Abrió un par de puertas y fue a dar con unas celdas de hormigón exactamente iguales a las que había visto en la planta treinta. Sobre las mesas había fotos de miembros de la realeza, ídolos, niños, perros y gatos, además de artículos que al parecer se estaban traduciendo o editando de algún modo. Algunos habían sido corregidos con lápiz rojo.
Leyó varios de ellos y reparó en que casi todo lo que había sido tachado eran tímidos apuntes críticos y juicios de valor de algún tipo. Los artículos hablaban de artistas famosos extranjeros.
El despacho del jefe de redacción era más grande que los demás. Una alfombra de color beige claro cubría el suelo y los muebles de acero estaban revestidos de escay blanco. Además del aparato de megafonía, en la mesa había dos teléfonos blancos, un cartapacio de color gris oscuro y una fotografía con un marco de acero. Al parecer, la foto representaba al jefe en persona, un hombre delgado de mediana edad con aspecto disgustado, mirada perruna y bigote bien cuidado.
El comisario Jensen se sentó tras el escritorio. Su carraspeo hizo eco en el despacho, que parecía frío y abandonado, y más grande de lo que era. Allí no había libros ni revistas, pero de la pared blanca de enfrente colgaba, enmarcada, una gran lámina en color. La foto había sido hecha de noche y mostraba la fachada iluminada del rascacielos del consorcio.
Abrió unos cajones pero no encontró nada de interés. En uno de ellos había un sobre marrón cerrado con el sobrescrito «Privado». Contenía unas fotos en color y una nota impresa con el texto: «Oferta exclusiva a precio reducido del servicio internacional de fotos de la Editorial, reservada para los cargos directivos». Las fotos mostraban mujeres desnudas con grandes pechos rosados y los pubis rasurados.
El comisario Jensen cerró el sobre con sumo cuidado y lo devolvió a su sitio. No existía ninguna prohibición legal contra ese tipo de fotografías, pero por algún motivo, después de una época de un notable aumento años atrás, los productos pornográficos habían desaparecido casi por completo del mercado. La caída de la demanda estaba relacionada, en algunas zonas, con el rápido decrecimiento de la natalidad.
Levantó la carpeta y encontró una circular interna de la dirección de la empresa. Decía:
El reportaje sobre la boda en el palacio real entre la princesa y el jefe de los sindicatos es censurable. Apenas se menciona a personas muy relevantes y cercanas a la Editorial. El comentario acerca de que el hermano del novio fue un republicano acérrimo en su juventud es directamente indignante, igual que la observación «humorística» sobre la posibilidad de que el jefe de los sindicatos pueda llegar a ser rey. Además, como profesional discrepo del torpe diseño estilístico del reportaje. Es evidente que la carta al director del número 8 no debería haberse publicado. La afirmación de que se reduce la frecuencia de suicidios en nuestro país puede llevar al preocupante malentendido de que con anterioridad se cometieran demasiados suicidios en la sociedad del Consenso. ¿Es necesario que insista en que el tiraje no crece según las previsiones de la dirección?
Según una anotación marginal, se habían mandado copias de aquella carta a todos los jefes.
Cuando el comisario Jensen volvió a salir al pasillo le pareció oír un leve crujido al otro lado de una de las puertas cerradas.
Sacó la llave, abrió la puerta y entró. La sala estaba a oscuras, pero a la tenue luz del alumbrado de la fachada vio a un hombre hundido en su sillón de trabajo. Cerró la puerta a su espalda y giró el interruptor de la luz. Era una sala corriente con las paredes de hormigón y los marcos de las ventanas cromados. La atmósfera era densa y asfixiante, olía a aguardiente, a humo de tabaco y a vómitos.
El hombre del sillón parecía rozar los cincuenta. Era corpulento y algo obeso y llevaba chaqueta, camisa blanca, corbata, zapatos y calcetines. Había extendido los pantalones sobre la mesa en un intento, al parecer, de limpiarlos, y sus calzoncillos colgaban de un radiador. Descansaba el mentón contra el pecho y tenía la cara roja. En la mesa había un vaso de plástico y una botella de aguardiente casi vacía y tenía una papelera de metal colocada entre los pies.
El hombre se echó hacia atrás ante el blanco resplandor de la luz y lo miró con los ojos azules inyectados en sangre.
—El periodismo ha muerto —dijo—. Yo estoy muerto. Todo ha muerto.
Buscó a tientas la botella de la mesa.
—Aquí estoy, en este maldito comedor social. Dirigido y pisoteado por iletrados y analfabetos. ¡Yo! Año tras año.
Cogió esta vez sí la botella y se bebió las últimas gotas.
—El mayor comedor social del mundo —continuó—. Trescientas cincuenta mil raciones a la semana. Sopa de mentiras, con garantía de insipidez. Año tras año.
Le temblaba todo el cuerpo y tuvo que valerse de ambas manos para poder llevarse el vaso a los labios.
—Pero ahora se acabó —dijo.
Cogió una carta de la mesa y la agitó.
—Lea esto —pidió—. Mire el final.
El comisario Jensen cogió la carta. Era un mensaje del redactor jefe:
Tu reportaje de la boda en palacio es insensato, está mal escrito y lleno de errores. La publicación de la carta al director sobre suicidios en el número 8 es un lapsus escandaloso. Me he visto obligado a informar del asunto a la dirección.
—Lo había leído todo antes de que entrara a máquinas, por supuesto. Incluida la maldita carta al director. Pero no se lo reprocho. Ese desdichado tiene que salvar su propio pellejo.
El hombre miró a Jensen con un interés renovado.
—¿Quién es usted? ¿Algún director nuevo? Lo pasarás bien, muchacho. Aquí los puestos de redactor jefe los ocupan peones trajeados traídos de cualquier estercolero del campo. Y, claro, también viejos putones ante los cuales he tenido la oportunidad de hacer el ridículo.
Jensen sacó la tarjeta azul. El hombre del sillón ni siquiera se fijó en ella. Dijo:
—He sido periodista durante treinta años. He sido testigo de todo el derrumbe espiritual. La muerte por asfixia intelectual. El garrote más lento del mundo. Primero quise hacer algo. Un error. Todavía sigo queriendo hacer algo, muy poco. Otro error. Sé escribir. Error. Por eso me odian. Por ahora no tienen más remedio que resignarse con gente como yo. Hasta que alguien invente una máquina que pueda escribir su puta basura. Me detestan porque no soy una máquina infalible con palancas y botones que escriba sus asquerosas patrañas, seis páginas por hora, sin errores. Hurra, hurra, hurra.
Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas muy pequeñas.
—Y este pobre diablo que solo está aquí colgado como un espagueti cocido —se quejó.
Hizo un vago gesto señalándose los genitales, se hundió aún más en el asiento y murmuró:
—En cuanto tenga secos los pantalones trataré de irme a casa.
El hombre se quedó un rato en silencio. Respiraba de forma desigual y sofocada. Luego dejó caer su brazo derecho y dijo:
—¡Muy apreciado público! La función ha llegado a su fin y el héroe será ahorcado, porque la humanidad es siempre la misma y no da ni regala nada a cambio. ¿Sabe usted quién escribió eso?
—No —dijo el comisario Jensen.
Apagó la luz y salió de la habitación.
Se montó en el paternóster de la décima planta y descendió hasta el almacén de papel.
El alumbrado de noche, unos cuantos globos azules que proyectaban una luz tenue e incierta, estaba encendido.
Permaneció inmóvil y sintió la presión del gigantesco edificio que se erguía encima de él. Las máquinas y rotativas habían parado y en medio del silencio parecía aumentar el peso aplastante del rascacielos. No volvió a oír el ruido de la persona que le seguía, fuera quien fuese.
Volvió a subir hasta la planta baja. El vestíbulo estaba desierto y esperó. Pasaron tres minutos hasta que el hombre del traje gris apareció por una puerta lateral y se dirigió a la conserjería.
—Hay un hombre bebido en el despacho dos mil ciento cuarenta y tres —dijo el comisario Jensen.
—Ya nos hemos hecho cargo de él —repuso el del traje gris con monotonía.
El comisario Jensen abrió la puerta con su propia llave y salió al aire frío de la noche.